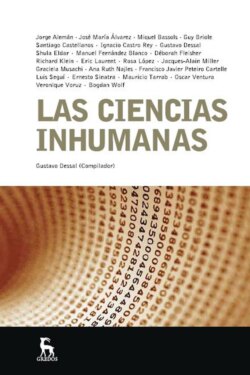Читать книгу Las ciencias inhumanas - Gustavo Dessal - Страница 6
LA SUBVERSIÓN CONSUMISTA DEL SUJETO IGNACIO CASTRO REY*
ОглавлениеA riesgo de ser pesados, recordemos otra vez el avance entre nosotros de la normalización, el despliegue general de la identidad, de los procesos sociales de identificación y reconocimiento que hacen «salir del armario» a individuos, minorías y nuevas naciones. La fluidez del capitalismo se consigue con una atomización individual, con la acumulación masiva de una identidad aislada y marcada. Sólo se suman masivamente átomos desarraigados de lo cualitativo, sólo se acumula y se cuantifica el aislamiento. Desde hace tres, cuatro décadas el «principio de individuación» del ser humano parece ser el aislamiento creciente de cualquier principio fijo, el recorte informativo del individuo sobre un fondo neutro, uniforme, tan plural como indiferente. El triunfo mundial de la información y el canon digital supone un fondo de oscurantismo analógico que impide la expresión espontánea y hacer un sinfín de preguntas. Vivimos en una combinación acelerada de desarraigo y reidentificación, de silencio privado y espectáculo público, de miedo y seguridad. En este sentido, nuestra época es profundamente nuclear, incluso a través de variantes verdes. No tolera a un niño, una mujer, un indígena, un inconsciente sin regular ni reconocer. El ideal es que no haya existencias que palpiten fuera de la historia, vidas sin ser integradas como sujeto de derechos. El mercado es, en este aspecto, una forma genial de marcado, de marcaje, mucho más eficaz que el Estado. El imperio estadounidense sobre el mundo —en primer lugar, sobre Europa— impulsa el dominio puritano del desarraigo y la identificación, de la independencia y la asociación. Es puritano porque siente repugnancia ante el virus de la existencia, la posibilidad de que su simple condición mortal genere sentido. Éste es el fantasma del capitalismo, que la singularidad se baste a sí misma. Para sortearlo, barras y estrellas, barras de corte y estrellas de marca: balcanizar y federar. ¿Es otra cosa la actual Europa? Lo mismo ocurre en el plano psíquico: cortar y pegar, aislar y evaluar, diagnosticar y medicar. Se trata de un poder biopolítico que desaloja íntimamente lo latente en aras de una actualización comunicativa que penetra todos los rincones. Nunca como en el «fin de la Historia» ésta ha tenido un fin más preciso: la cobertura, la duplicación, el dominio de cualquier forma de vida. No deben quedar potencias latentes. Para nosotros ya no hay clase proletaria que ronde las afueras, sino sólo la vida sin nombre, sin clase ni media estadística. Estamos hablando de un poder social, venido del Norte, cuyo fantasma es la finitud misma, su inmediatez mortal. Un poder que generará, se ha dicho, guerras terribles. ¿También contra el alma de la subjetividad, ese Dasein cuya esencia es existencia?
1
Por lo pronto, bajo el imperativo de la socialización, este avance del aislamiento y su conexión febril, es necesario constatar el retroceso, el marginamiento creciente de lo que podríamos llamar la errancia, ese errar propio de la vida más elemental, del «cualquiera» que es uno mientras vaga. Recordemos que la individualidad tiene el precio de no poder ser elegida ni conocida; por definición, tiene su eje fuera de toda esencia fija: sencillamente, deviene, nos sorprende «arrojados» en tal o cual caso. De ahí la importancia clave de atender al lapsus y el error, al acto fallido, a aquello que en el cristianismo se llamaba «pecado». Como el Yo no es el maestro en su morada, no tiene método para la verdad. Su método es la crisis del saber, el dolor y la vivencia constante de la finitud, de aquello que muta por fuera y precisamente la ideología consumista niega. De resultas de ésta, debemos hablar de una nueva discriminación, de la clandestinidad que segrega la transferencia global de la existencia a lo social, de la naturaleza a la historia, de lo personal a lo impersonal y técnico. Gitanos, mujeres, homosexuales, negros, gallegos, judíos: todo el mundo quiere reconocimiento público, tener los dos pies en el Estado-mercado, en el marcado estadístico e informativo. Estamos hablando de un estatismo continuo, anímico, interiorizado. En el plano psíquico, el resultado es la hipertrofia de las señas de identidad y el decrecimiento de la relación con todo lo que sea turbio y terrenal, lo indefinido o anómico en el sujeto, lo que no se presente marcado. El Yo es como una Torre aislada dentro de las sombras de la subjetividad, sostenido por el temor constante a un ataque interno. Asistimos a una especie de hegelianismo generalizado también en el orden mental, a una voluntad incansable de superación, aunque hoy día su estilo sea emotivo y personalizado, casi a la carta. Lo sucio o anómalo sólo obtiene reconocimiento si es espectacular —si tiene «armas de destrucción masiva», perdonen la broma—. A veces parece que en este marco de «debilitamiento» posmoderno y corrosión del viejo carácter, incluso las posiciones individuales más sutiles —leer a Benjamin, gustar de las películas de Sokurov, ser deleuziano o lacaniano— son solamente otros modos de la identificación, formas de mantener la marca del nombre propio en la planicie mundial de la indiferencia.
2
Asistimos a un divorcio generalizado de la subjetividad —la crisis de la pareja es sólo parte de esto— con respecto a cualquier cosa que comprometa o limite su narcisismo, la seguridad del egoísta «yo-mí-me-conmigo». Es obvio que la caída espectacular de la tasa de natalidad en los países desarrollados, salvo que el Estado intervenga con incentivos, es un reflejo indirecto de esto. Tener un hijo no es precisamente desplegar tu identidad, sino apostar por la otredad más íntima de tu existencia, y no parece que estemos preparados para esto. Con frecuencia, al criticar la «hipocresía» tradicional de ayer, lo que el sujeto quiere es romper incluso con las formas de cortesía y educación que hoy obligarían a atender al otro. Y esto es groseramente patente hasta en las situaciones más dramáticas: el muerto al hoyo, el vivo al bollo. Todo el mundo es vertiginosamente correcto en cualquier situación, por no decir ausente. Al mismo tiempo que el sujeto se atiene rígidamente a las reglas del guión social, a una seguridad que no le exige más que asistir «interpasivamente» —diría Baudrillard— al espectáculo, no se permite ninguna actuación que le ponga en juego, que arriesgue su seguridad o su narcisismo. En nuestro mundo la gente ni siquiera es malvada, sino simplemente neutra, fluida, reservada. Ésta es nuestra monstruosidad banal, la que los «efectos especiales» del terror mediático ocultan. En este mundo taladrado por la imagen, se trata de no ser nunca visible personalmente, sino sólo escénicamente, en los diversos papeles precocinados que desempeñamos. El sujeto se divide en franjas horarias separadas y así nadie lo conoce —ni siquiera él mismo—, mientras la vida la controlan distintos guiones que no están en contacto entre sí. La conexión se establecería al desconectar del programa social, al pararse y dialogar con el no-saber de la existencia, con su «angustia», pero eso es más o menos inconcebible en estos tiempos de programación total, donde la división del ocio prolonga en lo privado el control antes circunscrito solamente al horario de trabajo. Si hoy ponemos continuamente el acento en la violencia espectacular es para tender una cortina de humo sobre esa otra violencia diaria, discreta, consensuada. En efecto, la moraleja de la violencia espectacular, de esos monstruos que hoy dan tanto juego mediático, es ésta: el exterior no digitalizado es aberrante; por tanto, mantente a este lado de las cámaras, perfecciona las reglas de la compartimentación.
3
La información sólo tiene un mensaje, por eso puede mutarse en un medio sin fin: mantén las afueras de la vida lejos. Pero el problema es que el afuera constituye lo más íntimo del adentro, el ser mismo del Dasein. De manera que nuestra sociedad de interiores solamente puede sostenerse con una incesante hilera de miedos inducidos —depresión, virus, inestabilidad meteorológica, terroristas—, todos ellos representantes de esa exterioridad que tememos, que ha de ser demonizada. Por cada alivio natural del individuo ha de haber una maldición social correspondiente que permita injuriar la simplicidad común. El nivel social de los individuos no se mide en realidad por otra cosa distinta de la complejidad en la separación, con su neurosis e hipocondría asociadas. ¿Cuál es el problema de fondo en este tipo de sociedad, en este individuo Über-social? Que la exterioridad está dentro, constituye el adentro de lo humano. Dicho de otro modo, que la «intimidad» —por ser éxtima— es algo que «se pierde en la medida en que se encuentra», que siempre muta por fuera. De forma que la única manera de mantener una mínima estabilidad, la del sujeto débil, es a través de la religión consumista de la circulación, del estrés del recambio perpetuo. El estrés nos protege, nos permite ignorar la fórmula para detenernos, para residir en la existencia mortal y escuchar algo que hoy, desde nuestra «complejidad», resulta casi intolerable. La única forma de vivir es hacerlo a trozos, en franjas horarias compartimentadas por una información que expertos esotéricos controlan. La duración como tal, la continuidad nos está vedada, pues amenazaría con prolongar la finitud y otorgarle sentido. El tiempo es así el único enemigo serio de la pluralidad espectacular, el tiempo donde late lo atemporal. Como carecemos de un sentido para la muerte, el tiempo crudo, sin organizar, tendría el efecto de una sobredosis en un yonqui habituado a la droga adulterada. Antes de pararnos y afrontar la angustia de vivir, preferimos el riesgo del infarto, de la depresión o el cáncer, que en definitiva garantizan una muerte por velocidad compartida, que es nuestro canon social. La vigilancia digital del tiempo milimetrado establece así una franja horaria para todo y para todos. Entre contrato y contrato, entre cita y cita, entre reunión y reunión, la gente sencillamente desaparece. ¿Convertirse en índice de audiencia no es, para sí mismo, una forma de desaparición, de borrar la intimidad de lo trágico? Necesitamos además que algunos parias del exterior atenúen nuestras dudas, por eso nos encanta la imagen —que potenciamos, aunque querríamos regular— de todos los seres depauperados que llegan a nuestras costas atraídos por la opulencia. ¿Quién se acuerda sin embargo de la humanidad que se fuga de aquí? Me refiero al sumidero de la depresión, al hecho de que tengamos que tapiar todos los lugares desde donde la gente se pueda sentir atraída por el vacío —el puente de la calle Segovia—, a las desapariciones incesantes, al «zulo» del fin de semana. No hace falta recurrir a la estadística de suicidios, hoy en día prácticamente clandestina. Basta con fijarse en el aspecto arrasado de la gente en el metro, un observatorio privilegiado para calibrar el inexpresivo estado de ánimo del sujeto cuando no actúa, cuando no «asiste» a ninguna de las franjas horarias programadas y se cree inobservado.
4
La obsesión por la visibilidad, por la visualización —obsesión que alcanza también a la psicología— ha arrinconado lo invisible en ámbitos de terror. ¿Qué es la comunicación? La conexión mundial de un aislamiento personalizado, omnipresente en cualquier localidad. La comunicación parte de un individuo aislado del entorno, que ha roto con la expresividad de la inmediatez. Es intrínsecamente nihilista porque vive de la idea de que el sentido ha de sobreponerse a una cercanía terrenal muda, vaciada por leyes mecánicas. La imagen de la comunicación es la del soldado yankee en Irak —botella de agua, gafas de sol, chaleco antibalas, casco inteligente—, la del joven con perenne capucha, la del ejecutivo con cascos, la del prisionero en Guantánamo... Cada uno aislado en su pasillo de nichos, esa cuaternidad trabajo-ordenador-coche-apartamento, y conectado con cualquier lejanía programada. De noche, a viajar con la televisión o por Internet. El ideal social es ser un inválido equipado (Virilio), un mutante desconectado de la sucia cercanía y conectado con cualquier límpida distancia. Pero esto ataca el equilibrio, la entereza del sujeto en su línea de flotación: el diálogo con la muerte. Pues el desorden y suciedad del subsuelo es insalvable, ya que está dentro. Queriendo evitar peligros antiguos —la decisión heroica, la soledad, la resistencia, la melancolía, la fidelidad referencial fuerte— el «debilitamiento» del sujeto le ha arrojado a nuevos peligros, pues la Spaltung de la muerte, eje de la singularidad, sigue sin ser débil. Como el Yo era el maestro en una morada en la que siempre había espectros, representantes del afuera, se ha acabado con eso y lo que queda es la inmanencia de un yo interactivo sin dualismos, la navegación sin término en la planicie de la globalización, sin adentro ni afuera. Aunque la subjetividad es un Finisterre con semblante, el trasfondo psíquico del neoliberalismo triunfante, también con modalidades de izquierda, es un individualismo que consigue separarse del eje de la existencia al instante. Ésta es la ventaja psíquica de la instantaneidad, con la digitalización de un continuum de interiores que impide los tiempos muertos. Todo malestar se seda al momento. Como si la clase media occidental, que se establece como ideal de integración sobre las infraclases de las afueras, democratizara la neurosis y la hiciera «global», arrinconando una psicosis que rompía con la fluidez social y vivía de alguna manera en la ruptura. Sin burguesía ni proletariado, el sufrimiento psíquico entra en un registro más fluido, sin anomia heroica ni crisis wagnerianas o freudianas. Digamos que el sujeto oscila entre la presencia triunfal, espectacular, y la desaparición por medio del cáncer, el infarto, la depresión, el Alzheimer, la anorexia, la eutanasia. El ser humano de la información pasa de la hiperactividad a la desaparición en pocas horas. La soledad de la gente estriba en que no tropieza con el dolor ni con los límites, no dialoga con ninguna frontera. Nada le detiene ni le obliga a perseverar en la crisis, en el dolor, en el espectro de lo real. Al diluirse la relación con lo imposible, falla la exterioridad referencial, la represión asumida que se necesita para vivir, y aumentan las neurosis, incluida la neurosis de salud. El resultado es que entre la patología larvada de la «normalidad» —los nuevos cuadros de ansiedad— y la psicosis o las patologías del acto parece no haber nada.
5
La llamada corrosión del carácter y la flexibilidad personal también han entrado dentro del propio sujeto, que se limita a navegar psíquicamente entre marcas y marcadores psíquicos... hasta que tropieza con un obstáculo insalvable, para el que no sirven mediadores. Entonces se queda atónito. Se da entre nosotros una infantilización generalizada, una juvenilización arraigada en el retiro de lo real, en una incapacidad para lo exterior y en la consiguiente afición a las tecnologías de moda, que ocultan esa indefensión. Pero éste es en realidad un índice de envejecimiento —sólo indirectamente reflejada esa espectacular caída de la tasa de natalidad— ante la lógica del encuentro, que es la de la vida, una vitalidad que ahora se deja para el viaje programado de Internet o el turismo de vacaciones. Los fantasmas de lo real se guardan para los efectos especiales del cine y las sesiones televisivas de tarde, «basadas» en un hecho real. Sólo los inmigrantes, externos al escenario azulado de las nuevas tecnologías de mando, parecen arrogarse el peso de la presencia real: el trabajo pesado, la música, el baile, el sexo duro. Las naciones normalizadas han de buscar en la inmigración los nombres exóticos bajo los cuales se pueda contar algo —literario, sexual, musical— vagamente «inspirado en una experiencia real» que entre nosotros falta. Todo esto indica un divorcio generalizado del sujeto con respecto a todo lo que comprometa su privacidad, lo que limite su narcisismo blindado. Por eso la expectación ante el sufrimiento de los otros, o la eventual acción directa —cuando se abre la veda en diversos escenarios de caza, a veces completamente legales—, ha de tener algo de brutal que recuerda al circo romano. Todo el perfil psicológico del adolescente clónico en esta posmodernidad —umbral mínimo de sufrimiento, narcisismo, sobreprotección familiar, hipocondría, mutismo hacia el entorno y prodigiosa comunicación con la distancia anónima— lo padecemos ya los mayores. No es extraño entonces que la juventud se erija en ídolo de toda una sociedad que teme su declive senil. Los especialistas musculares, los superhéroes globales hacen en los estadios y las pantallas lo que nosotros no hacemos en la vida corriente. Pocas épocas de sedentarización han generado un culto tal a la personalidad de la acción, criminales incluidos. De hecho, el ciudadano medio deja para las vacaciones lo que se llama vivir, sin el agobio del protector tiempo milimetrado y con la posibilidad de algunas preguntas clásicas: ¿cómo, con quién debo vivir, a quién debo amar? Por eso es normal, a la vuelta de las vacaciones, la consabida depresión, así como el disparo del número de divorcios. ¿Y el índice de suicidios, también se dispara a la vuelta de vacaciones? Curiosamente, las estadísticas callan.
6
La medicalización masiva, el neoconductismo que nos envuelve —¿pariente psíquico del neoliberalismo?—, aderezado o no de cognitivismo, es sólo el síntoma externo de este retroceso de la errancia vital y el avance de una socialización forzosa. El reflujo de la palabra, de la palabra que cura porque arranca un sentido del dolor, es un resultado directo de un imperio de la comunicación que ignora la inmediatez. El descenso de la natalidad ha tenido antes un índice en el descenso de la tasa de relación, de mirada, de sonrisa, de conversación. El maltrato es una cortina de humo en las relaciones. El maltrato no es el peligro, sino la falta de trato, la ausencia de compromiso estable, la no implicación, la infidelidad anterior a la primera cita. Para nosotros se trata de multiplicar los contactos y no mantener una sola relación, que comprometería nuestra existencia, cortando la comodidad ondulatoria de la identidad. La misma obsesión por la cita, de origen tan angloamericano, trasluce este cerco del individualismo, que precisamente mantiene el bastión de su aislamiento cita tras cita, contacto tras contacto —tan indelebles como las visitas de una página web. Nuestra obsesión por el sexo y la pornografía se debe a que hemos retrocedido en el amor, digamos, en el sexo sexualizado. La falta de fe en el espíritu de la carne, en una humanidad que tiene alma porque tiene las manos vacías —y la identidad en suspenso—, impulsa esta fiebre por la carne descarnada, por el sexo «a sangre fría». El problema no es que las parejas se maltraten, sino que no tienen nada que decirse: querrían cambiar de cadena, ser siempre jóvenes. Cualquier adicción de las cien que proliferan a diario —a los ansiolíticos, las drogas, el juego, la televisión, el sexo, la informática— es el epifenómeno de una sociodependencia obligatoria, la forma secundaria del «enganche» a lo social en el individuo medio. Una sociedad es esencialmente drogadicta cuando ya no le sirve la «sustancia» del sentido real (Lacan), su esencial accidentalidad. En este aspecto, el silencio privado depende del estruendo público en una especie de feudalismo anímico. ¿Qué es la comunicación más que la conexión ágil, la fluidez del aislamiento? Ése es su beneficio psíquico, prometer socializar la vida y la muerte. El impacto encadenado —good news, no news— es la forma de «asistir» a un individuo que no puede vivir en la continuidad, en la duración, en la narración que le brindaría su finitud. Nuestro hombre delega en este punto crucial, que le hace igual a todos en su no-existencia, y a cambio puede recibir el beneficio de un reconocimiento mundial en sus tonterías. El narcisismo y la privacidad expandida ocupan el lugar de la vieja autonomía, que le exigiría enfrentarse a lo que de único hay en la vivencia de la muerte. La complejidad consensuada, la fragmentación informática e informativa, le protege de una elementalidad indelegable. El estrés digital, que divide sus 24 horas, le protege de la continuidad analógica del tiempo. La antigua alienación ha devenido así dividual, dividiendo al antiguo individuo indivisible. Así pues, la alienación se ha hecho indetectable, intratable, puesto que se ha instalado, sin distancia crítica posible, en el corazón mismo del sujeto.
7
Se dice que la apostasía de la Iglesia católica es difícil, pero no lo parece menos desconectar de nuestro omnipresente catolicismo social, dialogar con alguna «vacuola de no comunicación» que no esté marcada y satanizada, como las sectas o las drogas. Fíjense que también en el plano psíquico el modelo sigue siendo el aislamiento y su conexión. Todos los síndromes han de ser a la vez coágulos aislados, insignias de autorreconocimiento del ser humano, con marca y sin palabras. Al fallar la mediación subjetiva con lo real, la medicalización «psi» cristaliza rápidamente la patología en una seña de identidad. Establece una conexión instantánea entre el sufrimiento humano y la programación general, la circulación de los logos. A través del espectáculo televisivo, del consumo y la medicalización, no hay malestar que no se troque inmediatamente en descarga, en catarsis o evasión. De esta obsesión por la descarga instantánea, por mimar el alivio del sujeto, proviene el interés social por la «inteligencia emocional». El umbral de sufrimiento es mínimo, lo cual otorga un nuevo poder a los especialistas: cualquier suceso es inmediatamente asistido por un programa y su experto. El malestar estructural sostenido, el coraje para interrogarlo, se correspondía a etapas menos inmanentes, más duales, anteriores al nuevo orden informativo. Por eso las nuevas patologías se convierten automáticamente en signos de identificación: soy autista, soy esquizofrénico, soy depresivo, soy bipolar. Se extienden las víctimas por todas partes: así, nadie es verdugo —tampoco los políticos corruptos o los delincuentes—. Si antes el complejo de culpa era constante, ahora nadie se siente culpable de nada. Todo el mundo, hasta el peor criminal, tiene a mano coartadas psicológicas. No hay asesino que no alegue una infancia traumática, una alteración de personalidad, un alien que tiene dentro y que emite voces. El conductismo de término medio es estupendo para el individuo «débil» de la posmodernidad porque, al no tener nadie alma, todo el mundo tiene disculpas en el medio externo, en la información o desinformación, en una infancia desgraciada, etc. Por supuesto, nadie es responsable de su estado psíquico, de su depresión, de su déficit de «información». Es curioso que hayan de ser algunos criminales (Sadam) ante la inminencia de la muerte, o algunos enfermos en estado terminal, los pocos que reivindiquen entre nosotros el absoluto de la individuación.
8
La psicologización universal, la banalidad mediática de la preocupación psicológica refleja una energía sobrante en el Yo paralizado por la sociedad de la información. Al estar anulada la libertad de acción por el imperativo económico, la «libertad de expresión» nos carcome por dentro con nuevos síntomas, incesantes temores, ansiedades y necesidades. El informe meteorológico, con su neurosis ante la «inestabilidad atmosférica», o la hipersensible inestabilidad bursátil, son el modelo para un psiquismo altamente especulativo. El consumo ha de ser constante para sedar un cuadro de ansiedad constante, donde ha desaparecido la subjetividad firme frente al misterio de los objetos. ¿Qué refleja el género representado por las películas Seven, El silencio de los corderos, El cabo del miedo o No es país para viejos? Que la inteligencia, la de la autonomía, es algo intrínsecamente perverso y por eso «el malo» es siempre un psicólogo, a ser posible no conductista. La psicología está de moda porque nuestro sistema de poder es psíquico, arraigado en un narcisismo que separa a la identidad —su saber— de la existencia, de su verdad en errancia. Todo el mundo huye del absoluto mortal con la particularidad de la patología conectada al canon social. Para que funcione el emblema con el que nos pensó Nietzsche —ningún pastor, un solo rebaño—, el mensaje es: «Reconozca su dolencia, nosotros le ayudaremos». En este sentido, la apertura de los manicomios, la «salida del armario» de todos los síndromes psíquicos, coincide con el encierro de la sociedad entera en una psiquiatrización global sin precedentes. ¿Ha habido alguna vez más trabajo para los psicólogos? Vivimos ante el triunfo de un control nómada, rizomático, asistido por la velocidad de lo digital. El encierro psiquiátrico ha sido sustituido por este encierro orbital de ala variable, ayudado por toda suerte de «tecnologías del yo» —¿la tecnología no es siempre del yo?— que sirven una alteridad de diseño y un simulacro de relación al instante. Todo el mundo padece algo —lo que más odia esta sociedad es a alguien que no necesita ayuda, esa ayuda para la que siempre hay medios disponibles— y por eso ya no hay enfermos frente a psiquiatras, sino grupos flotantes de riesgo punteados de vez en cuando por un ejemplo monstruoso. Igual que el espectro de la normalidad se ha ampliado considerablemente y ya no nos asombramos de nada, ni siquiera de lo que antes representaba un escándalo, también el espectro de las patologías se ha diversificado. Por esto no hay ninguna razón para que los locos no salgan a la calle, ya que hace tiempo que sus hijos están en el poder. Es como si el sueño de la antipsiquiatría, en el mal sentido, se hubiera cumplido. ¿También en este punto el rebufo mediático del 68 se ha limitado a acelerar la liquidez del capitalismo?
9
Desde el punto de vista psíquico consumir es inyectarse metalenguaje, marcas uniformadas de seguridad, logotipos cuantificados. Las marcas enfilan y numeran nuestras vidas, nos libran del espectro de lo no marcado, de tener que escuchar la otredad de una existencia que en principio surge sin esencia. No sólo el índice de natalidad, repetimos, sino el índice de mirada y de conversación, con su sentido para la ambigüedad, han caído en picado. Y esto no es extraño, pues ¿de qué hablaríamos libremente, a quién miraríamos, fuera de la interpasividad de los medios, que no entrañase un riesgo? Es asombroso cómo se puede mirar a la gente en una exposición o en el metro sin que nadie vea que estás mirando. Esta sociedad es abierta, plural, flexible, para conseguir cerrarse en cada punto donde surja el uno a uno de la existencia. Y la ansiada cobertura no deja de ser una genial simulación de ese «uno a uno»: por cada segundo de vida, un logotipo; por cada latido, un anuncio. Las nanotecnologías representan la posibilidad de una conexión total, un ADSL para el temor más íntimo del sujeto, esa incertidumbre que late en sus bajos. Parodiando a un clásico, diríamos que nuestro aislamiento expandido ha logrado una crisis epiléptica minuciosamente controlada. De la «puntuación sin texto» de Lacan pasamos al texto sin puntuación, al hipertexto acelerado de los medios, del e-mail al móvil, que se ahorra cualquier puntuación. Lo que importa es la cobertura infinita del texto, la ansiedad de un hipertexto que nos cubra e impida que nada se cuele en el tiempo muerto de unos hombres completamente incapacitados para el tiempo, desarmados para el sentido de los sentidos. Ni la ortografía ni el contenido importan desde que el sentido lo dicta la velocidad de la cobertura, desde que el mensaje es el medio, una mediación global que debe cubrir las veinticuatro horas y desactivar la vitalidad cruda del tiempo. El hombre desarrollado es un marginal en el mundo de los sentidos. El retroceso ante el silencio es finalmente el retroceso ante el «sexto sentido» que guía a los sentidos, ante la inteligencia intrínseca a la percepción. La saturación del espacio urbano, su aversión al vacío, es un síntoma del temor pueril que cerca a la sociedad mundial. Todo el dispositivo informativo de los miedos inducidos debe trocar nuestra angustia hacia lo latente en un miedo concreto hacia algo patente. Al fin y al cabo, es preferible el miedo a Al Qaeda que el miedo al vacío. El silencio es el gran virus, la madre de todos los terrores. Todas las otras figuras terroristas, que nos mantienen encerrados en un psiquismo preventivo, son subsidiarias.
10
Nunca ha habido, repito, más trabajo para psicólogos y psiquiatras. Para evitar el trauma, el sentido real que brota de él, se han de rebasar con creces las previsiones de Foucault acerca del parentesco de policía y psiquiatría. Cualquier roce con el accidente, sea la incomunicación familiar, el desamor, la fatalidad criminal o terrorista, necesita su psicólogo. Como el Estado ha de ser ágil, incluso frágil —el mercado es sólo un Estado portátil—, todas las banderas, del piercing a la esquizofrenia, se llevan en el aislamiento del cuerpo. De otro modo el poder social no conseguiría ser dividual, actuar en el corazón mismo del sujeto, desactivar ahí el temor narcisista a lo real. En esto estriba la diferencia entre la represión de antaño y la comunicación de hogaño. La medicalización busca el fin del diálogo con la otredad que es eje de la existencia, esa zona de encuentro que recorre los bajos de la identidad. Pero lo busca descendiendo a un tuteo con el narcisismo del individuo. Prevenir, evaluar, diagnosticar, medicalizar: esta sociedad del fluctuante bienestar consumista, intercalado con el estado de excepción pavoroso, sólo se puede sostener si apuntala bien a sus enemigos, los peligros de los que sin desmayo avisan las encuestas. Igual que el cuerpo entero de la sociedad, estamos ante una salud mental que sólo se reconoce por sus enemigos, por el Tercer Mundo de peligros que nos rodean. Primero fueron el cáncer, los virus, el tabaco, el alcohol. Pronto lo serán la obesidad, la depresión... Se trata de una normalización discreta y perfectamente intolerante con la singularidad de lo que irrumpe, con el sentido de la contingencia. Todo esto es hoy el demonio de nuestra infinita sociedad de interiores. La tecnología digital, con sus drogas y ansiolíticos de diseño, representa en este aspecto una extensión de la normalización al cuerpo, a la microfísica del deseo. La automedicación es la consecuencia de una medicalización masiva e individualizada, de una «heterodependencia» que, por lo general, se ha vuelto personalizada. Es difícil que los cuadros de ansiedad no se disparen cuando es prácticamente clandestino el reposo, cuando al sujeto se le ha prohibido —ésa es la palabra— la fórmula para detenerse, para extraer sentido de la simple inmediatez mortal, sin prótesis.
11
El papel de las minorías alternativas ha sido en este punto un poco perverso, pues han «minorizado» el sistema del control social, publicidad incluida, y le han permitido aligerarse, bajar a un tuteo microfísico con cada privacidad. Con la proliferación de logos consumistas no queda apenas espacio donde pararse ni fórmula para detenerse. Es indudable que también el psicoanálisis, que necesita un «tiempo muerto», se ha visto perjudicado por este microdeterminismo del lenguaje informativo. ¿Es debido a esto que el discurso de ciertos pacientes se presenta a veces marcado, configurado en torno a una teoría en boga? De cualquier manera, vivimos en medio de un conductismo capilar, digitalizado. Consenso, adaptación, flexibilidad sin fin traslucen una cómica incapacidad para desconectar, para detenerse, para afrontar la tragedia de romper... Es como si el cambio perpetuo de canal sedase la presión de lo intolerable, que es el origen de la personalidad y de toda decisión, y condujese paradójicamente a la imposibilidad de la ruptura. Todo lo escénico cambia para que nada vital cambie. Somos tan «libres» que no podemos elegir. Una vez más, la «complejidad» es en este punto una ideología letal, pues paraliza a la gente corriente en manos del experto y consume las fuerzas del sujeto en el recambio de alternativas terciarias. En el fondo, hemos cambiado incluso la soledad, que era un diálogo singular con la mudez común, por la seguridad y su fluido aislamiento. De ahí la aversión del psiquismo y de toda nuestra cultura a la ambigüedad, al paro, al aburrimiento. Igual que los medios —«el aislamiento de Rusia», «el PP se queda solo», «la soledad de Zapatero»—, con su pánico a la desconexión, al tiempo muerto, a la soledad. Esto se nota ya en la expresión desamparada del locutor cuando la cámara no corta a tiempo su breve y calculada aparición. ¿Se imaginan que se filme a alguien que carece de guión o programa?: la misma expresión desolada de los humanos en el metro, pero sabiéndose en pantalla. El miedo a la soledad es global porque sentimos que el trasfondo de la comunicación, de este estruendo de la pantalla total, es el aislamiento, la indefensión y el mutismo con respecto a la base asocial de la subjetividad, su soledad ontológica. Tal miedo es un producto del nihilismo porque éste entiende que sin conexiones la individualidad no es nada. Como hemos perdido la relación con el sentido de la finitud, entre impacto e impacto espectacular, la desolación se ha convertido en la regla del tiempo no organizado. De ahí ese extraño silencio de los apartamentos a la caída de la tarde, esa ansiedad cuando el teléfono al fin suena y podría rescatarnos de estar a solas con una existencia para la cual ya no tenemos hilos. La conexión técnica se alimenta de la desconexión vital.
12
Del arte a la filosofía, el avance de la digitalización, con su dosis calculada de escándalo, parece imparable. Hace mucho tiempo que un hombre sin identificación, sin uniforme a la vista —empresa, ideología, aficiones, historial clínico—, causa inquietud, al menos si aparece entre nosotros y no entre los parias oficiales. Particularmente en las grandes ciudades, es llamativo el desarraigo del individuo con respecto a su humus personal, cultural o familiar. Y por desarraigo no debe entenderse tanto el retroceso de sus raíces locales, que muy bien pueden acentuarse en formas folclóricas, como la ruptura con el sentido de lo traumático, lo «no elegido» que funda a los humanos, y la línea de narratividad personal que parte de ahí. La patología enquistada no deja de ser un modo desesperado de que el sujeto mantenga su singularidad frente a la «liquidación de existencias» social e informativa. La nueva subjetividad, alergias y fobias incluidas, configura algo así como una resistencia mental a la transparencia total, a la promiscua fragmentación que ofrecen los medios. La obsesión juvenil por el tatuaje y el piercing no deja de representar a su vez una voluntad de encontrar el dolor del cuerpo por algún lado en medio de una anestesia general. Igual que los deportes extremos, parte del arte contemporáneo o los parques de atracciones. Al huir del dolor de vivir, el hombre ha de buscar la violencia del espectáculo informativo como mecanismo de blanqueo del malestar de la normalización, buscando víctimas por todas partes. Sólo después, sobre este suelo de incomunicación que convierte al sujeto informativo en un zombie —la imagen más tópica es el adolescente encapsulado, que a veces duerme en nuestra propia casa—, se sirven las múltiples conexiones on line.
13
Se puede decir que el inmigrante es una metáfora del marciano inescrutable que ya es el prójimo en la aldea global. Pregunten algo en la calle de una gran ciudad: con frecuencia su presunto interlocutor se apartará sin escuchar la demanda. Sólo la indumentaria de periodista facilita todas las entradas. Los contactos se buscan lejos, a través de la red de redes, mientras el ritmo de trabajo y el estrés producen un profundo aislamiento del entorno del prójimo. De alguna manera, en la época de la telecomunicación no hay nadie en torno, no debe haber nadie. De ahí esa curiosa dicotomía entre el mutismo privado del cercano y el estruendo del público... y las sorpresas a veces con los vecinos. El consumidor es casi un turista en su propia existencia; navega en ella, practica surf en ella, visita sus esquinas. Fiestas, drogas, espiritismo, parapsicología, deportes extremos, experiencias sexuales extremas, cursos de risoterapia: cualquier cosa antes que dialogar con la propia muerte, con el sentido real de la Spaltung. La sociedad de los «media» no soporta el medio porque ahí, en el centro, está la vitalidad corriente de la muerte. Y toda nuestra cultura del recambio y la mediación enloquece con esa simplicidad de la muerte, con esa soberana indiferencia de lo atemporal en el tiempo. Hasta se podría decir que los muertos espectaculares se multiplican en todas las pantallas para que no veamos la muerte, para que no nos roce la naturalidad afirmativa de su sentido. Lo normal hoy es dimitir de la existencia mortal y abonarse a la norma social, con su hilera de anomia y perversiones consensuadas. Este tándem entre el Superyó y el Ello, derechos humanos y espectáculo de destrucción, permite puentear a la vez la subjetividad y su inconsciente. Y esto se logra también con esa edificante «solidaridad» que suelda por fuera el solipsismo, el aislamiento del Yo con respecto al prójimo de su geografía local. La alternativa del voluntariado permite extraer la energía de los pobres, tocar tierra en algún lugar lejano.
14
La consigna del cambio climático se ha transformado en una especie de «solución final» en esta deconstrucción del sujeto y de su último referente terrenal. ¿Qué se deduce de esta verdad en el fondo tan cómoda? Primero, de nuevo, el papel central del miedo: ¿qué haría nuestra querida «América» sin su inacabable lista de rostros? Segundo, el peligro de degeneración de una tierra frágil, que se presenta tan frágil e hipocondríaca como nosotros. Por tanto, en tercer lugar, el hecho de que ya no hay referente, ninguna naturaleza indiferente a nuestros planes. La naturaleza ecologista, como dice Beck, es un producto más del poder tardoindustrial. Como es continuamente auscultada, igual que nuestro cuerpo, padece continuamente toda clase de dolencias —la propia «inestabilidad atmosférica» es una dolencia—. Al aparecer la tierra como un producto de lo social —se ha tecleado mal y habría que resetearla—, se desactiva la experiencia común de la naturaleza, se infunde una sospecha constante sobre ella. En el fondo, el objetivo es inducir una sospecha radical sobre las fuerzas del individuo en el dolor y en la intemperie, pues eso es la naturaleza. La ideología del cambio climático produce el resultado de encerrarnos más en nuestra globalidad de interiores tecnológicos. Y aquí, una vez más, lo alternativo se pone al servicio de la mayoría occidental, revolucionando nuestra tecnología para aumentar la hegemonía de lo social sobre el individuo, la de Occidente sobre los pueblos exteriores, que son atrasados en su dependencia del petróleo y contaminan más. La consigna del cambio climático aumenta, en suma, nuestra endogamia, el prestigio cultural de lo socio-dependiente, lo tecnodependiente.
15
Fijémonos además en cómo este último canon vale para el sujeto consumista como un guante, igual que si fuera una simple proyección de la ideología informativa que le envuelve. Obedece a la consigna del miedo y del consiguiente debilitamiento referencial, a una hipocondría cuyo fantasma es tanto la inestabilidad atmosférica como el desequilibrio psíquico. Hoy casi indiscutible —los que no creen son llamados por Gore «escépticos»—, el dogma del cambio climático supone: aumento de la temperatura del «interior global» en el que vivimos; deshielo de los polos lejanos, de todo núcleo de dureza; subida del nivel de las aguas; fin de la referencia estacional a manos de una especie de continuum climático medio con fuertes oscilaciones imprevisibles entre el calor sofocante y los huracanes, entre la sequía y la inundaciones... ¿No les recuerda esto al mismo paisaje posturbano que rodea al hombre del consumo informativo? Como ven, se refuerza en el sujeto la desconfianza en la referencialidad del exterior, ahora en manos de complejas mediciones lejanas. Igual que Al Qaeda, el cambio climático vale para explicar la cadena de catástrofes que rodea a nuestra seguridad tecnológica. Vale, en suma, para todo lo que ayude a la resignación del ciudadano en su creciente dependencia técnica. Ese ecologismo medio refuerza el ideal de una burbuja climatizada, una conurbación artificial en la que se incluyen árboles en línea y animales que bajan a comer a horas fijas. Al margen de la discusión en torno a los datos, lleva hasta el paroxismo la cultura del miedo. Ahora ya no son los musulmanes, ni los rusos o los chinos, sino la tierra misma la que es enemigo, en plena Yihad contra nosotros. Aliada con la comunicación, la «demostración científica» vuelve a apuntalar en este caso nuestra sociedad de interiores, poniéndole la puntilla a lo real, a ese trauma del afuera que, si existiera para nosotros, permitiría un principio de individuación, de independencia... y de hermandad con los que llamamos atrasados. Esto para el hombre es letal, pues toda su vida se juega en la cercanía.
16
Clima, clímax, calima, polvareda. En virtud de la velocidad del fragmento informativo, el sujeto vive como en una pantalla en nieve, sin una memoria clara de lo que hace, en una oscilación dicotómica entre extremos para los que no hay lenguaje, lo cual establece por añadidura una nueva impunidad jurídica para el delito. Por eso el consumidor, sujeto por las marcas —la medicalización preventiva no deja de ser un marcaje psíquico—, está abocado a una oscilación sin palabras entre el tedio y la monstruosidad, la normalización y el escándalo, la euforia y la depresión, la presencia espectacular y la desaparición... Nos sostiene una especie de trastorno bipolar inducido que ningunea la conciencia y, por lo mismo, también la existencia inconsciente. Como si entre el miedo al paro y las horas extras, entre el sedentarismo televisivo y el turismo exótico, entre la jornada laboral agotadora y las vacaciones fantásticas, el individuo no tuviera espaciotemporalidad para vivir la ambivalencia, para ese papel mediador del Yo entre la realidad y el deseo. La norma, no lo olvidemos, es que no haya término medio. Como si el sujeto no tuviera el mínimo reposo para detenerse, para explorar su existencia, para trabajar los bordes de lo peor y reconstruirse desde ahí. Las llamadas «enfermedades de sí mismo», de la autoinmunidad —el sida, el cáncer, las alergias, la depresión—, que curiosamente parecen inducidas por un fallo del sistema interno de regulación —igual que el riesgo de un fallo interno en la inteligencia nuclear—, contribuyen a desprestigiar más la potencia del deseo, de la naturaleza del individuo y de su independencia. El cáncer y la quimioterapia, el sida, las alergias, el ACV y el infarto, el cuerpo destrozado en carretera, ¿no contribuye incluso todo esto a desprestigiar la naturaleza de la muerte, la posibilidad de su sentido? Sirviendo la imagen de un hombre que agoniza espantosamente, que no puede morir de manera natural, que ha de necesitar asistencia técnica hasta en el último trance, refuerzan los poderes de un limbo técnico donde la voluntad y el coraje no valen nada. Así, la misma cultura que facilita esa muerte atroz facilita después la eutanasia para sortearla.
17
Rememoremos el pánico actual a la parada, a lo que pueda hablar en el reposo, demonizado por todas partes con el halo del retraso. El estrés, la fragmentación nos protege del sentido real, del referente de la caída de cualquier esencia, de cualquier metalenguaje. ¿Qué película de terror no comienza con una detención accidental de nuestra marcha, del bienestar que es la velocidad? Hasta la conversación, el silencio de la mirada —tal vez incluso el alto del cigarrillo— pueden estar incluidos en esa demonización de la parada que nos rodea por doquier. Pararse, en efecto, es peligroso porque ahí puedes escuchar algo para lo que no estés preparado, pues tal vez no esté codificado por los medios, por nuestra religión de la mediación social. Al final, la religión que siempre triunfa en la modernidad es la religión de la circulación, del recambio perpetuo. La velocidad es nuestra idea fija, dice hace ya noventa años Rilke. La sala de espera de lo social exige estar siempre atento a la siguiente novedad en pantalla, a la complejidad estadística, a la información. La complejidad nos protege, y no sólo porque obliga a delegar en el especialista. La cultura del consenso infinito, de la mediación técnica continua —incluso para lo más cercano: pareja, hijos— implica una relación con el trauma de lo real prácticamente nula, puesto que falla la mediación subjetiva del pensamiento y la palabra. La dificultad para la ruptura, para lo que se llama una decisión, con su drama de elegir y abandonar, es verdaderamente llamativa. Por eso todo se encharca en el consenso, en el pacto, en el respeto a la complejidad de las reglas, aderezados con ocasionales comités de ética..., hasta que ocurre después algún brutal paso al acto, generando tragedia en la cercanía y espectáculo en la lejanía. La multiplicidad relativista tiene en su reverso el uno de la indiferencia. Tanto para la Sociedad como para el Yo, la indiferencia es el referente del veloz pluralismo. Con razón Baudrillard ha calificado de cadavérica a nuestra exultante flexibilidad: genera cadáveres y brota de ellos, pues, un odio sordo, una violencia autista, un afán de revancha que brota de todo lo no ocurrido entre nosotros, esta lógica consensual de la no acción. La interactividad se basa en una previa interpasividad, en la creencia de que siempre hay un especialista que te arreglará el problema para el que no hay instrumentos propios. Emulando a las naciones poderosas, el sujeto vive así en una especie de maniqueísmo generalizado, como un psicologismo preventivo, en guerra perpetua con fantasmas y sin ninguna capacidad para dialogar con ellos, con el mal de vivir. El cambio de canal es, en nuestra juvenilización masiva, una anestesia epidural para el parto diario del sujeto, para el posible despertar a la existencia. La religión del pluralismo mantiene algo así como una subjetividad sin empleo, sostenida por la cultura del recambio. Es normal que después, ya que todo lo primario se ha desactivado, ese mismo sujeto tenga que desahogarse en sectores terciarios, participando en la crueldad televisiva, apoyando furiosamente al equipo local, en lejanas campañas de solidaridad o incluso en la furia de nuestras guerras justas.
18
Como todo el mundo se atiene a las reglas, nunca sabes con quién estás... hasta que ocurre algo —al hombre se le conoce en las dificultades— y entonces es demasiado tarde. Lo grave es que esto quizá vale también para la convivencia del sujeto consumista con su inconsciente, la cohabitación de la nueva identidad surfeante con los espectros que surgen del subsuelo. En efecto, el sujeto postmoderno tiene la maleabilidad de algo muerto. Y el problema es cómo afrontará algún día ese núcleo traumático, no socializable, que constituye la personalidad. Nuestra cultura del «cero muertos» —no dar la vida por nada, ni siquiera por la propia vida— tiene a la fuerza el reverso del terrorismo mental, de las crisis de pánico, de las nuevas fobias, del estado de excepción —miedo a miedo, escándalo a escándalo— como estructura misma de la subjetividad. El sueño del consumo engendra monstruos, el retorno terrorista de lo inconsumible. Solamente el sobresalto perpetuo que sirve la información libra al sujeto de atender al peligro callado de una vida que se escapa. La información es, en este crucial sentido psíquico, todo un mecanismo de alivio y exorcización, pues impide que la gente enloquezca, se haga preguntas, sienta el rumor de su suelo indescifrable. El ansiado pleno empleo es sobre todo un empleo del tiempo entero de la vida, empleo que tapona los agujeros negros del tiempo muerto. Aunque en el fondo se intuya que el tiempo es muerte, muerte a la espera de sentido, se hacen horas extras para no estar en casa, para no estar a solas con el tiempo. Incluso se ha diagnosticado un odio al fin de semana, minoritario, pero significativo. La gente está tan habituada a la cháchara, al parloteo sin fin de los medios, que cuando se tropieza con algo o alguien que maneja bien el silencio, la ambigüedad calculada —un amante, un famoso, un director de cine de suspense—, se rinde, perdida. En este aspecto, difícilmente el silencio de nadie puede estar sobrevalorado. Si los hombres apagasen el televisor, que prolonga en el ocio la guerra contra la finitud propia de nuestro furioso orden laboral, se volverían locos. De ahí ese extraño momento, a las 00:15 de la noche, cuando hemos de apagar el televisor, se hace el silencio y por un instante el vivir vacila. Mientras los segundos del tiempo fibrilan, vuelve el rumor de todas las preguntas que hemos esquivado durante el día. ¿Cómo resumir la vida ahora, con quién dormir, con cuál de los múltiples girones de vida que hemos simulado? Cuando la existencia ha retrocedido ante la identidad social, es un poco difícil que la automedicación —representante psíquico de la técnica— no tenga que asistir en ese justo instante al sueño. Un sueño que está alterado desde que hemos delegado la noche, el fondo sombrío de la subjetividad, en los especialistas de la excepción. Desde que no podemos reposar en algo distinto al recambio de emblemas identitarios, la continuidad de la transparencia nos roba el sueño.
19
De impacto en impacto, del escándalo obsceno a la crisis humanitaria, el sistema entero de la alternancia está «centrado» en la tarea de descentrar al sujeto, de hacerlo ondulatorio y segarle la hierba de cualquier fijeza bajo los pies. Éste es el sentido de la mitología política que concentra nuestra metafísica: que la fe en la Democracia, en su sagrado pluralismo, nos salve de descender al sentido real de la contingencia, a la sustancia del accidente que nos constituye, ese afuera de peligros que la información debe mantener a raya. La torsión consumista del ser humano, el acoso informativo a la individualidad, a lo que se supone es su violencia de especie —la llamada «violencia de género» vendrá después—, tiene el resultado de que nadie, tanto en Europa como en EE.UU., decide nada. El reverso de esta impotencia en la relación simbólica con lo real es el culto a las armas en EE.UU., al espectáculo de las víctimas en la UE. La obsesiva seguridad occidental, cara militar de nuestro aislamiento civil, manteniéndonos exiliados de la dureza de la decisión —de una resolución individual que supondría toparse con los límites y aceptar lo que Lacan llama castración—, nos deja flotantes, exiliados en la indefinición. Entre compromiso y compromiso social, la gente desaparece continuamente. La obsesión en diversos ámbitos institucionales por controlar la asistencia —en las citas electorales, en las aulas, en cursos de todo tipo, en el trabajo— resulta de este abstencionismo anímico inyectado por los medios, de nuestra tendencia a escondernos en la privacidad que interactúa, interpasivamente, a distancia. Hasta el mutismo misterioso del público actual en los actos culturales —las primeras sillas vacías, la gente refugiada en tomar notas— proviene de una especie de timidez de presencia real provocada por el estruendo absorbente de las pantallas. Así es la ideología de la seguridad virtual: nos convierte en misteriosos inquilinos de una existencia flotante, endeudada en su misma raíz. No es extraño que esta indecisión radical genere un consenso insólito en las democracias en todos los momentos clave —espectáculo o guerra—... y una curiosa impunidad de los políticos que detentan el poder, como si les estuviéramos inmensamente agradecidos de que decidan por nosotros. El intervencionismo escandaloso del actual poder público y familiar en la vida de los individuos —no pueden «conducir por ti», ni amar por ti, ni pensar por ti, pero les gustaría— proviene tal vez de intuir que la demanda íntima de los ciudadanos es delegar hasta límites insospechados. ¿Cómo los jóvenes no van ser indolentes, cómo van a abandonar el nido materno a una edad razonable si en él encuentran el mundo servido con mando a distancia? Después vendrán los efectos secundarios de esa molicie: de la normativa hiperprotectora a la anomia, de la indolencia a las crisis de pánico. El mecanismo psíquico de la oscilación sin medio, sostén de la clase media y del poder de los medios, se alimenta a sí mismo.
20
La seguridad de la socialización, lo minucioso de la normalización, hace inestable al sujeto, fluctuante y desarmado ante las irregularidades que constituyen la vida. Es normal que este retroceso simbólico ante el espectro de lo real genere que después, al atardecer, resurjan todos los fantasmas y temores. El terror, el terrorismo como género en boga y como negocio universal, tanto o más que bajo el Antiguo Régimen, obedece a una estructura psíquica que necesita ayuda para exorcizar sus fantasmas. Tras el rastro general de incertidumbre que genera la información, nos enfrentamos también a un principio de incertidumbre mental. ¿No es cierto que en el mismo día incluso la gente «normal» pasamos no sólo por diez estados de ánimo distintos, sino también por diez evaluaciones seriamente distintas de nuestra existencia? Tal vez este fenómeno tenga que ver con el hecho de que la libertad de expresión espectacular en los medios es la cara externa de una libertad de expresión y de acción prácticamente nula en la vida real. Lo hipercinético digital tapa y alimenta la parálisis analógica. De ahí este vecino misterioso, flotante, mudo, cristalizado en el secreto. Como la interioridad se atiene también a la normalización, casi nunca sabes con quién convives... hasta que lo ves en los periódicos. Tal incertidumbre resulta de la disolución del carácter necesario para atravesar la crisis que es esta vida mortal, el elemento de la verdad. Bajo el cristal de la normalización, cuya cobertura se amplía, es mínima la capacidad para extraer signos del accidente y el dolor, para extraer sentido de esa necesaria contingencia que es existir. El sujeto se limita a navegar con la autoayuda, flanqueado por el exorcismo del malestar íntimo que ejercen las atrocidades «austríacas» que sirven los medios. Casi todo el mundo es infeliz, ha perdido la savia de lo que era vivir, pero al menos a los otros —también a nuestros padres— les va peor. A un nivel psíquico, el poder de los medios puede ser reducido a este poder de la satanización inducida y los miedos inducidos. El mecanismo básico de la información es demonizar el exterior atrasado o antiguo, localizar víctimas y verdugos espectaculares por todas partes. Y nosotros, ciertamente, comparados con los nazis, no somos espectaculares, más bien vivimos y morimos con una espantosa normalidad.