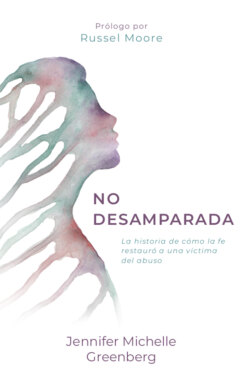Читать книгу No desamparada - Jennifer Michelle Greenberg - Страница 11
ОглавлениеSe puso la hoja de afeitar en el brazo.
Sabía lo que tenía que hacer.
Sabía cómo hacerlo.
Recordó la vez cuando tenía unos cuatro años y estaba sentada a la mesa con su padre. Era una mesa de nogal ovalada que ella siempre había considerado elegante. Su mamá estaba lavando la loza y ella estaba sentada en la silla más cercana a la cocina. Él estaba sentado a la cabecera de la mesa, a su izquierda.
Su padre estaba hablando sobre un hombre que había intentado suicidarse. No recordaba si era una historia que había visto en las noticias o escuchado en el trabajo. En realidad, no importaba. Era un perdedor, dijo él, y no hay peor perdedor que el que ni siquiera puede matarse.
Luego la miró y le enseñó a suicidarse. Le explicó cómo cortarse de manera que incluso si el personal de urgencias la encontraba antes de que se desangrara, se les hiciera casi imposible salvarla. Mientras hablaba, le mostró la vena de su brazo e hizo que ella le mostrara la vena del suyo.
Su madre siseó y le dirigió una mirada condenatoria. La niña nunca olvidó esa noche en la mesa. Nunca olvidó que pensó: «Mi papá quiere que me mate».
Durante décadas, el recuerdo de esas palabras retumbó en su mente.
Durante años, trató de racionalizarlas.
Quizás era por su bien. Quizás, su papá sabía que a veces la vida se pone muy difícil. Quizás, a veces es necesaria una vía de escape. Quizás todos los padres buenos preparan a sus hijos para que huyan de sus vidas espantosas si surge esa necesidad.
Estas palabras espeluznantes se grabaron a fuego en su memoria:
Les será casi imposible salvarte.
Avancemos cerca de una década. Ella ya tenía 15 y estaba sentada sobre su cama individual de hierro forjado, blanca y dorada, y con rosas. Le encantaba esa cama. Recordaba que su madre la despertó la mañana de su cumpleaños, cuando tenía alrededor de siete años, arrojando sobre ella un nuevo cubrecama de color blanco. Todo se veía muy hermoso a la luz del sol: las flores de hierro pintadas, la curvatura de la cabecera, los botones dorados brillantes.
Se puso la hoja de afeitar en el brazo.
Sabía qué tenía que hacer. Su papá le había enseñado bien.
Sus palabras terribles, cual semillas sembradas en lo más hondo, se habían enraizado en su mente, emergiendo como vides venenosas.
Hace muy poco había escuchado a su papá decirle a su mamá que estaba desarrollando una figura muy bonita. No sonó paternal. Sonó como un cumplido sexual de la misma persona que colocaba imágenes de hombres adultos teniendo relaciones sexuales con adolescentes en su computador. Sintió que las murallas la aplastaban.
«Es claro», pensó, «que soy una especie de pervertida, una suerte de enfermedad. Puede que no peque yo misma, pero infecto a otras personas con el pecado. Mi papá no me ama. ¿Por qué no me ama? ¿O acaso todo esto solo está en mi cabeza? ¿Soy una pervertida porque me imagino que mi papá siente atracción por mí cuando en realidad me odia? ¿Cómo podría alguien sentirse atraído hacia una persona que odia? Eso no tiene sentido. Quizás me estoy volviendo loca. O a lo mejor mi papá mantiene la distancia emocional y se enoja porque está tratando de que yo no lo tiente. Quizás está siendo valiente al evitarme. Quizás su frialdad es abnegada. Quizás yo soy el problema».
Su madre siempre la instaba a ponerse ropa «decorosa» — pantalones cortos de mezclilla que llegaran abajo de las rodillas, suéteres y poleras de cuello alto y con mangas—. En parte, eso era lo común de las madres. Sin embargo, reforzó el temor que la niña tenía de ser la causante de que su padre se pusiera mal.
Ahogada en la confusión y el miedo, extendió las manos y se agarró de Dios.
Con la hoja de afeitar sobre la piel, lloró y oró.
«Dios, me quiero morir, pero tengo miedo. He escuchado que la gente que comete suicidio se va al infierno. No quiero irme al infierno. Dios, por favor perdóname. Por favor, dame una señal para que sepa que me llevarás al cielo».
Muy pocas veces en la vida, Dios irrumpe en las tinieblas cual relámpago, pero lo hizo en ese momento. Todo se puso blanco y brillante. Ella miró hacia abajo, y vio su dormitorio. Era como si estuviera suspendida, como si estuviera flotando sobre su cama. Todo estaba en silencio, como una película muda. Vio a su madre abrir la puerta y correr hacia su cuerpo inerte. Sus dos hermanas menores se abrazaban asustadas bajo el dintel.
Entonces, una voz rompió el silencio.
«No te desampararé, ni te dejaré».
Era una voz anciana pero intemporal. Estaba llena de un vigor profundo, pero era tan dulce como las palabras de un padre amoroso hacia su bebé recién nacido. Aunque nunca había escuchado esa voz, supo por instinto que era Dios. Era como si el reconocimiento de Su voz estuviera implantado en la trama de su ADN.
De pronto, como si alguien hubiera apagado las luces, se volvió a encontrar sentada en la cama, con la hoja de afeitar sobre el brazo, llorando en la oscuridad.
La dejó caer.
Sabía.
Tenía un Padre celestial que la amaba. Él nunca la traicionaría ni la abandonaría. Sin importar lo que ella hiciera, sin importar lo que su padre biológico hiciera, Dios siempre sería su Papá.
¿Y qué efecto tendría su suicidio sobre su madre y sus hermanas? A pesar del miedo y la agonía, sabía que su muerte produciría más dolor que su vida. Decidió ser valiente. Recogió la hoja de afeitar del suelo y la escondió en el cajón, por si alguna vez cambiaba de opinión. Después de todo, nunca se sabe lo mala que se puede poner la vida, ¿o sí? Su papá la había preparado para eso.
Entonces se quedó en el cuarto. Esperó para ver cuánto tiempo se habrían demorado en encontrar su cuerpo.
Pero nunca vinieron.
Nadie vino nunca.
Esperó varias horas.
«De seguro ya me habría desangrado», pensó. «No habría sido un fracaso».
Y bajó al primer piso para buscar algo que comer.