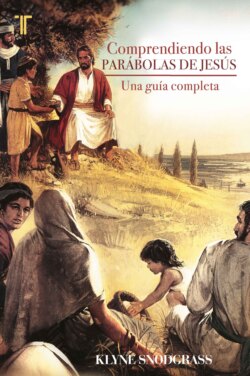Читать книгу Comprendiendo las parábolas de Jesús - Klyne Snodgrass - Страница 20
Escritos greco – romanos
ОглавлениеSe han escrito muchos libros sobre parábolas judías y rabínicas, pero pocos sobre parábolas greco–romanas. Esto es desafortunado, porque los griegos y los romanos empleaban analogías, parábolas y dichos semejantes al igual que otras culturas. Varios retóricos discuten la forma y el uso de las parábolas y otros géneros literarios relacionados. Además, es un hecho que la cultura judía y la gentil se mezclaron en el primer siglo de nuestra era. Aunque el material parabólico greco–romano tiene diferencias importantes de las parábolas de Jesús, es claro que al menos parte es del mismo patrón. Los que afirman que las parábolas de Jesús son algo totalmente nuevo, pueden aprender algo si examinan los materiales greco–romanos. Los detalles semejantes a las parábolas de Jesús vienen de los filósofos u otros que confrontan a las personas por sus fallos, una afinidad obvia con el uso profético de las parábolas en el Antiguo Testamento y por Jesús.
El campo semántico de la palabra parabolē en este contexto no es tan amplio como el del hebreo mashal o parabolē en el Nuevo Testamento. Con mucha frecuencia se refiere a una simple comparación, en ocasiones a una forma más desarrollada, o quizá tenga un significado sin relación a lo que nos interesa.51Parabolē no ocurre con mucha frecuencia, y además otras palabras se emplean para las comparaciones y las formas de parábolas: eikōn, ainos, mythos, logos y paradeigma. Una interrogante importante es por qué los traductores de la Septuaginta (LXX) escogieron parabolē, que principalmente se refiere a una simple comparación, para traducir mashal cuando esta palabra se refería a formas más extensas, y además por qué la tradición del Evangelio emplea parabolē para formas narrativas más extensas, del cual hay poco precedente.
No podemos hacer justicia aquí a las parábolas greco–romanas,52 pero la frecuencia de tales formas se debe reconocer. En ocasiones, las personas hablan de parábolas en Homero, pero los ejemplos que se mencionan no son como las parábolas de Jesús. Más bien, esos ejemplos son narrativas simbólicas o alegóricas como las de Polifemo el cíclope (Odisea 9.166-566), o de los remadores y las sirenas (12.37-200), o las descripciones de las oraciones de las hijas de Zeus (Ilíada 9.502-514).53 A menudo se encuentran símiles extensos en los escritos de Homero,54 pero más que todo son descripciones poéticas que símiles parecidos a los empleados por Jesús. Como ejemplo de parábolas más pertinentes cito las siguientes narrativas obtenidas de diversas fuentes.
Con frecuencia se presenta como el primer testigo en los manuales de retórica una parábola de Herodoto (Historias 1.141, del siglo quinto a.C.) que habla del fallido intento de Ciro por reunir las ciudades Jónicas y Eolias en una revuelta contra Creso. Después de la derrota de Creso, estas ciudades enviaron mensajeros a Ciro, con la propuesta de someterse a Ciro conforme a los mismos términos que habían servido a Creso. Ciro rechazó la oferta con esta historia:55
Una vez, dijo Ciro, había un flautista que vio peces en el mar. Tocó la flauta, pensando que así los peces vendrían a tierra seca. Al ver su esperanza defraudada, tomó una red, los atrapó y sacó una gran multitud de peces. Al verlos saltando, les dijo: “Deben parar ahora su baile; ustedes no quisieron salir y danzar cuando les toqué la flauta.”
La parábola era una expresión de enojo que no necesita explicación. Al recibir este mensaje, las ciudades se fortificaron para la guerra. Las correspondencias con la analogía son obvias: Ciro es el flautista, las ciudades son los peces, el rechazo a bailar equivale negarse a una revuelta contra Ciro, y los saltos dentro de la red se entiende como sus intentos de ahora agradar a Ciro; pero nadie necesitaba deducir o que le explicaran estas correspondencias. Eran parábolas obvias porque al igual que las de Jesús, esta historia se relató en un contexto. Luego, Esopo (Babrius 9), tomó esta parábola, pero sin el contexto ni la intención original, y le dio una aplicación simple y genérica.56 Esta parábola tiene poco valor sin su contexto histórico. Su verdadera fuerza depende de ese contexto.
Livy (del 50 a.C. al 17 d.C.) cuenta que Agripa Menenio, un gran orador, fue enviado a suprimir una rebelión en el año 494 a.C. (Ab Urbe Condita 2.32):
Al ser admitido en el campamento, se dice que Agripa simplemente relató la siguiente apología, en el estilo pintoresco y descortés de aquella época: En los días cuando los miembros del cuerpo del hombre no estaban de acuerdo entre sí, como es el caso ahora, sino que cada uno tenía sus propias ideas y su propia voz, los otros miembros pensaban que era injusto que tuvieran que afanarse y pasar la molestia de proveer todo al estómago mientras éste permanecía perezoso en medio de ellos y disfrutando de las buenas cosas que los demás proveían. Entonces puestos de acuerdo todos, decidieron que las manos no llevarían comida a la boca, ni la boca aceptaría nada, ni los dientes masticarían lo que recibieran. Mientras los miembros muy enojados procuraban someter al estómago mediante el hambre, los miembros mismos y todo el cuerpo se debilitaron grandemente. De esta manera aprendieron que el estómago no es ocioso ni inútil, y que no estaba más alimentado que los demás miembros, porque daba a todos los miembros del cuerpo lo necesario para vivir y prosperar, repartiendo por igual por las venas la sangre enriquecida. Agripa hizo un paralelo de este relato para mostrar la semejanza de la disensión interna de los miembros del cuerpo con el enojo de la plebe contra los Padres, él prevaleció en la mente de los oyentes.
Ente los muchos ejemplos de Séneca (4 a.C. al 65 d.C.), encontramos una parábola interrogativa con una explicación:
De modo que no hay razón para que pienses que cualquier hombre ha vivido por mucho tiempo solo porque tiene canas o arrugas; él no ha vivido mucho, ha existido mucho. Acaso ¿se debe pensar que aquel hombre que tuvo un largo viaje, si en realidad su barco fue acosado por una feroz tormenta tan pronto zarpó del puerto y, empujado de un lado a otro por los vientos que soplaban de diferentes direcciones, fue llevado en círculo por el mismo curso? En realidad él no viajó mucho, sino que fue sacudido mucho (De la brevedad de la vida 7.10).
Séneca también pregunta: “¿Quién quiere apuñalar un enemigo con tanta fuerza que deja su propia mano dentro de la herida y no puede recuperarse del golpe? El enojo es como esa arma; es muy difícil sacarlo” (Sobre la ira 2.35.1). Semejante al dicho de Jesús de mirar la paja en el ojo del hermano, Séneca escribe: “Ustedes ven los granos en los demás cuando ustedes mismos están cubierto con una masa de llagas” (Sobre la vida beata 27.4).57
Plutarco (46 d.C. hasta principios del 120 d.C.) con frecuencia emplea las comparaciones y las formas parabólicas. Él relata la historia del sol que derrotó al viento del norte al hacer que un hombre se quitara el abrigo. La inclemencia del viento hizo que el hombre apretara más su abrigo a su cuerpo, pero el calor del sol hizo que se lo quitara. La historia se aplica a las mujeres cuyos esposos tratan que ellas dejen sus extravagancias. Si los esposos emplean la fuerza, las esposas pelearán continuamente, pero si recurren a la razón, las esposas practicarán la moderación (Moralia 139 D-E, “Consejos a la novia y al novio”). El mismo documento cuenta de un esclavo que se había escapado y que se lo encontró escondido en un molino, lugar de trabajo de los esclavos, y cuyo amo dijo: “¿En qué otro lugar hubiera yo deseado encontrarte que no fuera este?” La aplicación es una advertencia a la mujer que, debido a sus celos, pide el divorcio, ya que su rival no desearía otra cosa (144 A). Plutarco, también refiere a la gallina de Esopo en una situación que los enemigos inquieren sobre el conflicto de un hombre con su hermano. La gallina responde al gato que averigua sobre el bienestar de un ave enferma: “Estará bien, si te mantienes alejado.” Plutarco añade –muy semejante al nimshal en el Nuevo Testamento o a una parábola judía–“así (houtōs) uno podría decir del tipo de persona que saca a colación el tema de un pleito y hace averiguaciones y trata de conocer algún secreto” (Moralia 490 C, “Sobre el amor de hermanos”).58
Los Discursos y el Enquiridion de Epicteto (55 -135 a.C.), están llenos de comparaciones y de dichos semejantes a las parábolas. Al igual que varios otros escritores, Epicteto tiene parábolas interrogativas similares a las formas de las parábolas interrogativas de Jesús (p. ej., Diatriba 1.27.19: “¿Quién de vosotros, que necesita ir al baño, va más bien al molino?”).59 Epicteto compara las personas que fallan en obtener la excelencia porque están satisfechas de sus logros con alguien que sale de viaje pero se queda en un cómodo hotel y nunca alcanza su objetivo (2.23.36-41). En una parábola alusiva al relato de Jesús sobre el hombre fuerte, Epicteto compara al que investiga el cinismo con un intruso que dice ser el dueño de la casa, y ofrece una explicación de la analogía comenzando con la palabra “así” (houtōs) (3.22.1-5). Los deberes de la vida se comparan con las tareas en una barca o con los deberes de un soldado (3.24.32-37). Se compara al cuerpo con un pobre burro sobrecargado y se detallan numerosas correspondencias sobre el burro y sus pequeñas bridas, bolsitas de carga, y otros (4.1.78-80). Se urge a las personas que mantengan por un tiempo su filosofía para sí mismas, porque así también el fruto brota en las plantas, con la semilla enterrada y escondida, que le permite crecer lentamente. La imagen se extiende hasta describir el florecimiento prematuro y las inestabilidades del clima, y las correspondencias sirven como advertencias de lo que puede acontecer a las personas (4.8.36-40). La vida se compara a un viaje en barca cuando se permite que uno baje a tierra un momento. Hay varias correspondencias de lo que uno puede encontrar en tierra y lo que uno tiene en la vida (Enquiridion 7).60
Las fábulas de Esopo tienen una obvia, aunque distante, relación con las parábolas bíblicas, pero también con otras fábulas.61 De hecho, “Esopo” es tanto un término genérico como una referencia a una persona. Por lo general pensamos que una fábula es un cuento moralista sobre plantas y animales que hablan y actúan como seres humanos. Son moralistas, pero no todas refieren plantas y animales. Muchas reseñan las acciones de los humanos, y algunas de los dioses.62 Aunque debidamente relacionadas en términos de estructura, las fábulas de Esopo en muchas formas no son como las parábolas de Jesús. La diferencia primordial atañe al contenido y el contexto. Las fábulas se escribieron y coleccionaron esencialmente para entretenimiento y segundo para enseñar consejos sabios, con frecuencia de manera ingeniosa y satírica. Se relataban por su propio interés y no servían a una narrativa más extensa o un contexto específico.63 Esto es muy distinto a las parábolas de Jesús, que se relataron en el contexto de su propio ministerio y servían para explicar su mensaje. A veces las parábolas de Jesús eran humorísticas, pero la intención primordial era provocar más que entretener.
Los prólogos de varios libros de Fedro y Babrio, las dos colecciones donde se preservaron las fábulas de Esopo, son especialmente instructivas, pero uno debe recordar que las colecciones son cientos de años posteriores al mismo Esopo. Fredo y Babrio son del principio y finales del siglo primero respectivamente, pero se cree que Esopo vivió a principios del siglo sexto a.C. Ambas colecciones indican que emplean la forma de Esopo para sus propias contribuciones, y “Fedro” asegura a sus lectores que él trata de preservar el espíritu del “famoso viejo”, incluso si él agregara algo de su propia cosecha. Después afirma que con sus propias contribuciones ha construido una avenida donde Esopo solamente abrió un sendero.64 Promythia (introducciones), identificaciones del tema, se agregaron al principio de las fábulas, aparentemente para tener un índice, y las epimythia (conclusiones), moralejas y aplicaciones, van a continuación de la fábula para manifestar la intención. Algunas conclusiones no calzan muy bien, pero se supone que la mayoría son adiciones secundarias. Esto no se debería suponer, porque algunos afirman que son del autor mismo (Fedro 4.11; 5.10), y en tales ocasiones las explicaciones son necesarias (p. ej., Babrio 74).65
Más importantes que las fábulas de Esopo es el progymnasmata de Teón por lo que estos ejercicios revelan acerca de la atención al género de las fábulas/parábolas. Probablemente Teón data del primer siglo d.C., y los progymnasmata eran libros de textos con ejercicios preliminares para instruir retórica. Se diseñaron discusiones de fábulas, chrías y otras formas como ayuda para que los estudiantes entiendan estos géneros y su empleo en la argumentación a fin de que se vuelvan adeptos de la composición. Además de recitar fábulas, de combinarlas con una narrativa, de expandirlas y resumirlas, los estudiantes modificaban la parábola. O sea, se requería que relataran una parábola empleando varios casos y números de la lengua griega.66
También se debe atender las chrías y sus elaboraciones. Una chría (palabra griega que significa “necesidad” o “lo que se debe suplir”) es un dicho conciso que se presenta mediante una descripción específica de la situación y que supuestamente fue pronunciado por una figura histórica reconocida. Por ejemplo, Isócrates dijo: “La raíz de la educación es amarga, pero su fruto es dulce.” Colecciones como “dichos útiles” datan desde muy temprano como el siglo cuarto a.C. La educación por lo regular incluía ejercicios de retórica (progymnasmata) para elaborar y defender las chrías y, aunque habían varios esquemas para tales elaboraciones, al menos desde el siglo segundo d.C., la analogía (ektouparabolēs [sic]) es parte regular de la elaboración, por lo general el quinto paso, al que le sigue un ejemplo histórico específico (paradeigma).67 Esta forma de argumentación es más antigua que el siglo segundo,68 y solamente resalta cuán importantes eran las parábolas y las fábulas para el antiguo mundo greco-romano.
También son importantes las descripciones tempranas de las parábolas y su función retórica para entender su función en el mundo antiguo. Las obras en retórica son manuales de argumentación y persuasión, y detallan los componentes de la persuasión. Por lo general se considera los ejemplos y las parábolas como formas de argumentación. En su libro El “arte” de la retórica, Aristóteles distinguió dos tipos de ejemplos (paradeigmata): el histórico y el ficticio,69 y el último subdividido en comparaciones (parabolē) y fábulas (logoi). Su ejemplo de parabolē es el argumento de Sócrates que no se deben escoger los magistrados por azar más que los atletas o escoger el timonel de un barco por azar.70 Luego añade que es más fácil inventar ejemplos que encontrar ejemplos históricos, pero el último es más útil.71
No todos seguían la explicación de Aristóteles. Más descripciones y comparaciones detalladas e instructivas (con ejemplos) aparecen en Rhetorica ad Herennium y en la Institutio Oratoria de Quintiliano. El primero cita cuatro objetivos de la comparación y cuatro formas de presentación correspondientes.72 El autor reconoce los múltiples puntos de comparación y que la semejanza no necesita aplicarse a través de toda la comparación.73 Quintiliano ofrece una extensa discusión de prueba por comparación en Inst. 5.11.1-44. Aunque los escritores romanos preferían el latín similitudo (“comparación”) para traducir el griego parabolē, y exemplum (“ejemplo”) para traducir el griego paradeigma, Quintiliano optó, como muchos griegos, por emplear paradeigma (“ejemplo”),74 para todas las comparaciones. Él consideró los ejemplos, reales o supuestos, como las pruebas más importantes por comparación. Él sabía que los paralelos pueden ser parciales o completos, y que las parábolas comparan cosas cuyo parecido o afinidad no son obvios.75 Quintiliano apreciaba menos las fábulas debido a que eran especialmente atractivas para las mentes rudas y no educadas (5.11.19).76 De manera extensa, él discute la metáfora, el ornamento supremo de la oratoria (8.2.6 y 8.6.4-18) y, aunque los teóricos modernos rechazan su teoría de sustitución de la metáfora, su método todavía es valioso. A diferencia de muchos eruditos modernos, Quintiliano consideraba la alegoría como una forma legítima de argumentar que se emplea con frecuencia en la oratoria y es muy habitual incluso para aquellos con poca habilidad. Sus ejemplos no son narrativas extensas como las parábolas alegóricas de los Evangelios, pero indican que él no se habría sorprendido de la forma de las parábolas de Jesús. Quintiliano anticipa otras partes del debate moderno sobre las parábolas del Nuevo Testamento. Distinguió entre alegorías puras y formas mixtas (parcialmente metafórica y parcialmente literal), advirtió contra la ambigüedad de las parábolas y denunció los debates cuestionando si sus ejemplos eran alegorías o si las alegorías necesariamente envolvían oscuridad. También arguyó que la alegoría podía ser una forma de disimular burlas amargas con palabras gentiles mediante el ingenio.
La importancia del material de los retóricos se debe solo en parte a su propósito de clasificar e instruir sobre la función de las diferentes formas. Este material también muestra la popularidad de las parábolas y de los dichos parabólicos en el mundo greco–romano, y que con seriedad se investigaba su eficacia. Las parábolas de Jesús no habrían sido ajenas a los gentiles.77