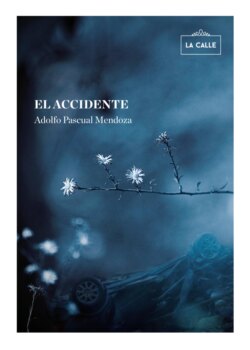Читать книгу El accidente - Adolfo Pascual Mendoza - Страница 7
LA CRISIS
ОглавлениеLuís me acababa de abrir la puerta. Entre susurros me comenta que, en los últimos días, Raúl no se encuentra de muy buen humor. Me indica el salón y se aleja camino de la cocina. Antes de llegar a la puerta y desaparecer en su interior, se gira y me dice:
—Richard, tengo la esperanza de que tu visita le mejore el ánimo.
Le respondo con una sonrisa y me introduzco en el salón de manera sigilosa.
Al traspasar la puerta de la estancia, vislumbro al trasluz su silueta, sempiterna estampa sobre su silla de ruedas. Está de espaldas a la puerta, pero lo percibo difuminado entre los rayos de sol templados de finales de invierno e imbuido en la música, su música, esa música llena de tragedia y osadía de su autor favorito, Verdi. En esta ocasión es Nabuco, y mi entrada casi coincide con los primeros compases de los Coros de la Libertad. Sonrío, giro la cabeza y veo de nuevo a Luís saliendo de la cocina, le guiño un ojo. Con los impulsos renovados de la música, me encamino hacia la cristalera y, elevando la voz, me hago notar.
—¿Cómo está el gruñón hoy?
Raúl gira la cabeza al oír mi voz y, sin disimular su alegría, su cara se ilumina. Antes de contestarme nada, se abraza a mi cuello, un abrazo tenso, fuerte, casi desesperado, un abrazo como el de un nadador salvado a última hora, segundos antes de ser engullido por el agua.
Siento correr por sus mejillas sus lágrimas de agradecimiento. Mis ojos también se turban con mis primeras lágrimas, y callamos, nos dejamos llevar por nuestro silencio, me siento a su lado, nuestras manos aferradas, una sobre la otra.
Miro el horizonte como tratando de ver lo mismo que él y, aunque el paisaje es idílico, no me imagino que estemos apreciando lo mismo. Sé que no vemos lo mismo, pero del mismo modo valoro el momento, un momento especial, un momento esencial como este, con nuestras mentes evadidas, pero disfrutando del mismo instante, del mismo momento juntos aunque en espacios distintos. Él en su mundo, yo tratando de entrar en el de él.
Sé que es todo un ritual, que nos llevará tiempo comenzar a hablar, que tal vez pasen horas y nos tengamos que despedir sin tan siquiera haber cruzados unas frases, pero yo lo necesito, necesito visitarlo, necesito verlo, necesito compartir con él estos minutos, aunque sea compartirlos en silencio, y a la vez sé que cada visita mía le da nuevo bríos, le anima a seguir adelante, y a veces incluso a hacer cosas, esas cosas espontaneas, creativas, directas del corazón que tan solo él sabe hacer.
—¿Sabes? —lancé al aire, sin saber que me escucharía, unos segundos después de que la música se silenciara—. Pensaba en nosotros —me levanté y cogí el marco con la foto que siempre tiene en la mesita de al lado del ventanal.
En ella, dos niños. Él, alto y fuerte, yo desvalido y pequeño. A pesar de no tener ninguno de los dos aún los ocho años cumplidos, él estaba mucho más desarrollado que yo. Nuestras familias se conocían de tiempo atrás. Sus abuelos y los míos eran vecinos en la casa de la sierra y nuestros padres ya jugaban juntos de pequeños.
Esa fotografía era muy importante para explicar nuestra amistad. Nos habían preparado una merienda especial, pasteles y horchata. Esa misma mañana, jugando en la puerta de la casa, un coche que pasó a todo trapo había atropellado a Ros, su gatita.
Al principio del verano, la recogimos abandonada en la entrada del bosque de pinos. Mis padres no me autorizaron a quedarme con ella, pero los de Raúl eran más tolerantes, mucho más permisivos, y durante todo aquel verano Ros nos unió con mucha fortaleza. Aquella tarde, el sentimiento de orfandad que nos unía fue un juramento de hermandad.
A lo largo de los años, nuestra amistad se fue estrechando hasta el punto de sentirnos como hermanos; él por no tenerlos y yo por ser el más pequeño de una familia de tres hijos siendo las mayores dos chicas.
En la ciudad, aunque no se podía decir que fuéramos vecinos, solo unas calles nos separaban y, por supuesto, el colegio era el mismo. Al regreso de esas vacaciones, como si el destino quisiera premiarnos por el desgraciado incidente, coincidimos incluso en la misma clase, y los años sucesivos, el instituto e incluso la universidad, fueron años que compartimos y disfrutamos. Compartimos el inicio de la adolescencia, nuestras primeras juergas juveniles, nuestros primeros flirteos y nuestros primeros fracasos, nuestros amores frustrados y, por último, nuestro compromiso vital, ese que desde la aceptación entre adultos, nos unió de por vida, mediante un vínculo que, aunque no era de sangre, sí era un compromiso aceptado de mutuo acuerdo.
—¿Sabes, Richard?
Sus palabras, como un revulsivo, me sacan de mis propios pensamientos y, como un autómata, alejo mi mirada del infinito y le miro al tiempo que le contesto.
—Sí, Raúl, dime.
—Hay algo que desde el accidente me corroe, me quema, me deshumaniza y me destruye, algo como un parásito que vive dentro de mí y me inmoviliza, me anula y evita que vuelva a ser yo mismo.
—Sabes que te he dicho siempre que hablar es lo mejor, pero tú siempre te encierras en ti mismo, sin querer compartir, sin hacernos partícipes de ese mundo tuyo, de tu otro mundo, ese que solo tú conoces, que solo tu entiendes, y que sabemos que te hiere, te hace daño, te destruye, pero que es tan inaccesible para todos nosotros. Hace ya más de cinco años del fatídico accidente y, desde entonces, me cuesta trabajo reconocerte, y lo de menos es verte sentado en esa silla. Son tus ojos, tu mirada perdida, tu mente en otro mundo y, sin embargo, cuando hablamos del pasado, como hace un rato con la foto de cuando niños, veo que en lo más profundo de ese ser desconocido está Raúl, mi Raúl, y en cada visita, en cada encuentro, me llevo a casa la sensación de que algo no ha funcionado, algo me ha fallado, de que he estado a punto de sacarlo fuera pero siempre a última hora reculas y te vuelves a encerrar… ¿Qué te pasa? ¿Qué temes? ¿Qué nubla esa cabeza y te aleja de todos nosotros?
—Simplemente, Riki, no me reconozco. Me niego a aceptar que este es mi cuerpo, que esta es mi situación… Apenas tenemos cuarenta y cinco años. ¿Qué será dentro de cinco? ¿Cómo me encontraré a los cincuenta? ¿Cuáles serán mis limitaciones?
—Raúl. Sabes que es normal. Nos lo dijeron en Toledo cuando superaste aquella recaída tan fuerte, ¿recuerdas? La llamaste el pozo de la vida. Vendrán otras recaídas. Unas se pasarán solas, otras serán más retorcidas, algunas con los familiares y los amigos las superarás, otras tendrás que volver a recurrir a nosotros, te dijo Margarita.
—Lo sé, lo sé, pero no es eso.
Se produjo un largo silencio, me miró a la cara y continúo.
—En Toledo descarté de plano algo, pero ahora le estoy dando vueltas. Tal vez…
Le cogí de la mano, continué como pude. Las lágrimas resbalaban por mi cara y, cuando la emoción dejó de atenazar mi garganta, le dije:
—Raúl, deja pasar un tiempo, piénsalo bien y en unos días lo hablamos.
No obstante, de camino a casa, mi cabeza me traiciona, engaña a mi corazón y, de manera casi mágica, de forma espontánea, una extraña y compleja estratagema, se configura en mi mente.