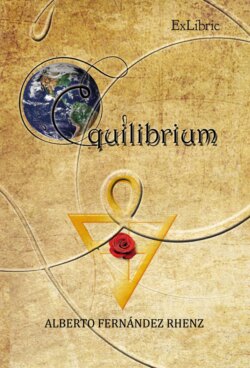Читать книгу Equilibrium - Alberto Fernández Rhenz - Страница 16
DE VUELTA AL REFUGIO
ОглавлениеMiriam y Leo llegaron sobre las seis de la tarde al refugio de la avenida de Lidón. Bien entrado el mes de noviembre, los días se acortaban y a aquella hora había caído la noche cerrada. En la puerta principal se encontraban Josep y Arturo, que ayudaron a meter los carros con las provisiones hasta el interior.
En aquellas cuatro paredes se empezaron a arremolinar los refugiados. Todos estaban esperando a que volviesen ambos jóvenes, pues sabían que habían salido por la mañana temprano con una única finalidad: encontrar provisiones.
Aquellos víveres eran muy necesarios. Los residentes llevaban comiendo unos insufribles pastelitos dulces, empaquetados, caducados y con cierto sabor rancio. Tampoco disponían de agua; los grifos habían dejado de manar agua horas después de la explosión en la planta química y tampoco tenían agua embotellada para beber. Únicamente resistían gracias a unos pocos briks de zumo de piña que racionaban como buenamente podían. Además, habían colocado en el patio interior recipientes para recoger agua de lluvia y con ello llevaban aguantando desde el primer día.
Todos aguardaban con la esperanza de que aquella salida hubiese sido fructífera, por ello, la visión de dos carros llenos de comida les hizo explotar de júbilo. Aquel regalo les ayudaría, sin duda, a aguantar hasta que llegase la ayuda del exterior.
Un grupo de refugiados bajó desde la primera planta y ayudaron a descargar los carros, parecían escolares recorriendo las escaleras del colegio camino del patio del recreo. Aquellos pobres diablos revoloteaban sobre los víveres como si no hubiesen probado bocado en su vida.
Arturo, el policía local de Castellón que había quedado al mando de las operaciones en el refugio, tenía el firme propósito de asumir la responsabilidad de organizar la seguridad y la convivencia en aquel improvisado albergue. Por ello, se esforzaba en dejarse ver dando instrucciones con el fin de distribuir y almacenar los alimentos que Míriam y Leo habían llevado al refugio.
Una vez que se descargaron los carros con los víveres, Leo hizo un nuevo intento de ponerse en contacto con su padre en Washington. Para ello, mantenía apagado su teléfono móvil, al que le quedaba un treinta por ciento de carga de batería; sin embargo, fue un intento baldío, ya que no se captaba ninguna red ni señal alguna. Lo más cerca que había estado de conseguir hablar con su padre fue un día después de la catástrofe en el que acertó a conectar con la línea directa de su despacho en la FEMA. Una secretaria le comunicó que el director Carber estaría fuera de Washington unas horas. Nunca tuvo tan cerca la oportunidad de hablar con su padre por última vez. Después colapsaron las redes de telefonía móvil y se produjo el apagón informativo.
La única comunicación con el exterior se había limitado a algunas noticias que instantes después de la catástrofe pudieron recibirse a través de las emisoras de radio de onda corta. Algo, lo que fuese, había provocado un apagón eléctrico total y la ausencia de noticias se convertiría en una máxima con el paso de los días.
En un instante se habían esfumado las comodidades que proporcionaba la sociedad tecnológica. El simple hecho de pulsar un interruptor y que no hubiese respuesta se había convertido en un gesto que por obsesivo no dejaba de ser inútil; sin embargo, la falta de agua corriente se convirtió en una experiencia insufrible. A fin de cuentas, ¿quién podía hacerse a aquella situación? El hombre se había acostumbrado a una forma de vida cómoda y de pronto había tenido que renunciar a todas las comodidades. A pesar de ello, era curioso comprobar la capacidad de los habitantes del refugio para asumir su nueva situación. En pocos días habían pasado de una sociedad tecnológica a un mundo que había involucionado tres siglos de golpe.
No obstante, acostumbrarse a esa nueva situación no era lo peor. En el ambiente flotaba algo invisible que poco a poco les estaba robando a todos la vida, algo que les estaba arrebatando la sonrisa, las ganas de seguir luchando y la esperanza. Rara era la mañana en la que alguien no amaneciera con varias décimas de fiebre y con una tos profusa, seca y persistente. Otros se pasaban la noche vomitando y con dolores en el pecho y en el estómago. Simplemente era cuestión de tiempo que todos se viesen afectados por aquel mal.
La radiación no podía verse, no tenía sabor, ni olor, ni era posible sentirla en la piel. Tras la exposición y la posterior propagación, algunos empezaron a presentar ciertos síntomas, como náuseas, vómitos, mareos, debilidad o tensión baja. La aparición de los efectos variaba según la constitución física, la edad y la salud de la persona afectada. Pasados cuatro días de la explosión, los efectos se hicieron evidentes en muchos, únicamente aquellos cuerpos jóvenes y fuertes se resistían con mayor obstinación a sufrir los efectos de aquel mal.
Leo recordaba cómo su padre le contaba detalles de un desastre nuclear que ocurrió en el año 1986 en una central nuclear ucraniana, situada en la ciudad de Chernóbil, y los efectos que provocó en la población local la radiación que escapó de los reactores que habían explotado. Aquel agente invisible iba degradando de forma progresiva los órganos de los cuerpos sanos hasta que estos colapsaban.
Daba la impresión de que el mundo se hubiera parado y que hubiesen sido abandonados a su suerte. Era descorazonador comprobar cómo después de tantos días no hubiese llegado ayuda del exterior, pero aún más extraño era comprobar cómo la gente permanecía en sus casas y en los refugios esperando no sé qué. Nadie daba un paso para salir de aquella ciudad fantasma. Se había creado una situación que recordaba a una película de Buñuel, El ángel exterminador. Había algo en el ambiente que impedía a los supervivientes salir de aquel cementerio con vida; quizá era la propia cercanía a la muerte la que atenazaba la voluntad a aquellos infelices.
En el refugio raro era el día que no caía enfermo alguno de sus moradores. Rick hacía días que sufría fuertes golpes de tos, aunque no había tenido fiebre. Eso esperanzaba a Leo en la idea de que su amigo no se hubiese contagiado del mal que estaba acabando con otros refugiados.
La llegada de los dos carros llenos de provisiones y medicinas había sido recibida como un regalo caído del cielo. Con el agua, las legumbres, la harina y la comida enlatada habían llegado antitérmicos, analgésicos y jarabes para mitigar la tos de los más enfermos.
Josep poco podía hacer frente al mal que acechaba a todos los residentes. Los síntomas eran evidentes: las quemaduras en la piel, la tos persistente y los sangrados nasales apuntaban a síntomas derivados de exposición a radiación. Lo único que podía hacer era suministrar a quienes enfermaban analgésicos, comprimidos de vitamina C y vino tinto.
—Leo, Rick ha pasado mala noche. Ha estado vomitando y tosiendo y ha descansado poco, creo que su resistencia está flaqueando. Los síntomas coinciden con los de otros afectados y todo me lleva a pensar que son los efectos de algún tipo de radiación. Lo único que puedo hacer es aumentarle la dosis de analgésicos y hacer que beba mucho líquido, sobre todo zumo de naranja y vino tinto, para contrarrestar los efectos de la radiación en su cuerpo. El resto, Leo, es cuestión de tiempo. Es una persona joven y resistirá a la enfermedad, pero poco a poco esta irá haciendo mella en sus órganos. Lo lamento, Leo.
Leo escuchó con atención al enfermero y se acercó a sentarse junto a su amigo, que se encontraba acostado en un viejo camastro.
—¿Qué tal estás hoy, Ricky? Me ha dicho Josep que con los medicamentos y los alimentos que hemos traído mejorarás en poco tiempo. En menos de un mes volveremos a casa. Ya verás como nos sacan de este agujero los Marines.
Rick hizo un gesto de aprobación con la mano y cerró de nuevo los ojos para continuar dormitando después de haber tomado dos gramos de paracetamol.