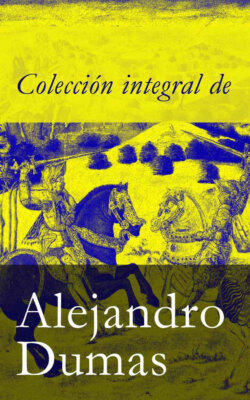Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 41
ОглавлениеÍndice
Amaury a Antonia «Colonia, 10 de diciembre.
»Se queja usted, Antoñita, de que le hablo poco de mí. Ahora mismo voy a castigarla escribiéndole una carta egoísta hasta la exageración. Comenzaré por dedicarme dos o tres páginas, y así tendré el derecho de consagrarle luego algunas líneas. ¿Quedará usted con ello satisfecha?
»Ya estoy en Colonia, o mejor dicho frente a Colonia: en Deutz.
»Desde mi balcón de la fonda de Bellevue veo el Rhin y la ciudad. Esta, al ponerse el sol, ofrece un aspecto por demás fantástico. El astro del día se oculta detrás de ella y enciende el fondo del cuadro haciendo destacarse las casas y las agujas de las iglesias entre maravillosos efectos de claroscuro. El río corre, y sus aguas presentando variados reflejos, ya rojos, ya oscuros, siniestros casi siempre, completan la sorprendente belleza de la espléndida puesta de sol.
»Yo me extasío ante ese cuadro que la catedral domina con sus dos ciclópeas torres.
»Cuando los arquitectos inspirados por la fe y pagados por la vanidad humana hayan terminado su obra, ya el sol no podrá hacer brillar la majestad de Dios al través del edificio transformando en horno resplandeciente el abismo que forman los dos sublimes fragmentos de esa magna obra del hombre.
»Contemplo el cuadro con el interés de un artista.
»Lo confieso: me gusta esta ciudad que a un tiempo es antigua y es moderna, que es venerable y coqueta, que piensa y ejecuta. ¡Ah! ¿Por qué Magdalena no ha de estar aquí conmigo para contemplar juntos esa puesta de sol incomparable?…
»Mi banquero me ha obligado a aceptar un vale que me da entrada en el Casino. No asisto, por supuesto, a las veladas que allí se celebran; pero durante el día me paso largos ratos hojeando los periódicos en el salón de lectura.
»He de confesarle a usted, Antoñita, que al principio me causaban indecible repugnancia aquellas doce columnas que haciéndose eco de cuanto ocurre en el mundo no me decían ni una palabra de lo que a mí me interesaba. Esa sociedad parisiense que ríe y se divierte sin cesar, y todo ese equilibrio europeo incapaz de alterarse por el más hondo dolor individual, me ponían colérico. Pero al fin hube de pensar:
»—¿Qué puede importarle a ese mundo indiferente la muerte de mi pobre Magdalena? Todo se reduce a que haya en la tierra una mujer menos y en el Cielo un ángel más…
»¡Cuán egoísta soy! ¡Empeñarme en verme acompañado en mi tristeza, siendo así que no comparto la tristeza ajena!
»Por fin he llegado a recorrer con mi vista las columnas de esos periódicos que me causaban enojo y hoy los leo con cierta curiosidad…
»¿Sabe usted que casi hace ya tres meses que falto de París? ¡Con qué rapidez transcurre el tiempo lo mismo para el dolor que para el gozo!… ¡Ah! A veces esta idea pone espanto en mi ánimo. Aún me parece ver a Magdalena, postrada en su lecho de agonía, dándome una mano a mí y otra a su padre, mientras que usted trataba en vano de dar calor a sus pies, invadidos ya por el frío de la muerte…
»Existe, Antoñita, una gran verdad que sólo sabemos apreciar cuando estamos en el extranjero, y es que la única vida que tiene realidad es la vida de París. En los demás países del mundo se vegeta con más o menos actividad, pero se vegeta al fin. Únicamente en París se agita el espíritu y progresan las ideas.
»A pesar de reconocerlo así, Antoñita, yo sería capaz de permanecer aquí mucho tiempo si a mi lado hubiese una persona con quien hablar de ella, si compartiese usted conmigo la contemplación de estos cuadros magníficos que a mi vista se ofrecen de continuo.
»¡Ah! ¡Si yo pudiese estrechar una mano cariñosa en esas horas de mudo arrobamiento que paso de pie ante mi balcón!… ¡si me fuese dable el ver reflejadas en una tierna mirada todas mis impresiones!… ¡si hubiese un alma a quien poder confiar mis pensamientos!…
»Pero ¡ay!… mi destino no lo quiere. ¡Estoy condenado a vivir y morir solo!…
»Me pregunta usted, Antonia, qué me pasa… ¿Qué quiere que yo le diga? ¿Debo entristecer con mis penas un corazón que con toda sinceridad se rebela abiertamente contra la soledad que le hiela y manifiesta deseos de compartir la vida de otro corazón que sienta lo que siente él?
»¡Quiera Dios que se cumpla su deseo! ¡Ojalá encuentre usted esa alma que la suya está buscando y al disfrutar todas las dichas del amor no llegue a conocer sus tempestades! Porque, ¿qué sería de usted, Antoñita, si se viese arrollada por la ola del infortunio, cuando yo, que soy hombre, he sucumbido a su empuje irresistible?
»¡Ah! Usted, Antoñita, no conoce aún el amor. El amor es fuente de goces y de dolores, es embriaguez y fiebre, es elixir de vida y es ponzoña a un mismo tiempo. Al embriagar mata. Cuando amamos, nuestro corazón deja de latir en nuestro pecho para latir en el de otro… Renunciamos a nosotros mismos para confundir nuestra existencia con otra formando entre las dos una sola… Gozamos anticipadamente en la tierra de las dichas celestiales…
»Pero cuando la muerte arrebata una de las dos mitades de nuestra alma trocando nuestro dulce paraíso en un infierno de desesperación y de dolor, entonces todo ha concluido. A aquel que sobrevive sólo le resta una esperanza: la muerte, que al fin y al cabo reúne en su día a los seres que ella misma ha separado.
»Usted, Antoñita, rebosante de vida y juventud, dotada de gracia y de hermosura, tiene derecho a disfrutar la dicha que de seguro le reserva el porvenir. No se deje, pues, dominar por el dolor que a su tío y a mí nos arrastra hacia el sepulcro… El sentimiento de haber perdido a una hermana no debe abrir en su alma un abismo tan profundo como lo abre la pérdida de una novia, o de una hija.
»¡Y sin embargo, pudiendo reemplazar con creces su afecto, está usted tan triste!… ¡Pobre Antoñita! Comprendo lo que le pasa, conozco bien su mal. La devora el amor; su espíritu, queriendo desplegar la actividad que hasta hoy se mantuvo en él latente, se revuelve y se agita anheloso de tomar parte en las grandiosas luchas pasionales. Tiene usted ansia de vida porque ésta es para su ingenua inocencia un libro del que apenas ha alcanzado a vislumbrar el prólogo, y que en sus páginas encierra un misterio que lo atrae… En descifrarlo quiere usted ejercitar las portentosas facultades con que Dios la dotó… Nada hay más justo, Antoñita: es muy legítimo y natural su deseo.
»No se sonroje por ello, hermana mía; no se avergüence de su destino y de su naturaleza. Frecuente usted la sociedad y procure buscar en su seno un corazón que sea digno del suyo. Yo, desde el umbral de la tumba de Magdalena la seguiré con fraternal mirada haciendo votos por su felicidad.
»Pero, ¿encontrará usted, Antoñita, ese corazón que pueda hacerla dichosa?… ¡Ay! Como el suyo hay pocos, por desgracia, y una decepción en esa materia, sería cosa terrible… Se aventura en ese albur la existencia entera, y el peligro de errar aumenta con la amplitud del campo en que se puede elegir… Hay que fiar la suerte de toda la vida al capricho del azar, hay que seguir los impulsos de un instinto que puede ser falaz, y eso es muy triste, Antoñita…
»Sea usted muy circunspecta; proceda con mucho tiento, y no olvide que va en ello su felicidad… ¡Ah! Si yo estuviera en París la guiaría como un hermano cariñoso, y a fe que habría de ser bien descontentadizo y que sería preciso que el candidato a su mano reuniese en su persona prendas no muy comunes para que yo le apoyase…
»A usted, Antoñita, nada le falta. Posee gracia, hermosura, fortuna, nobleza; atesora todos los encantos de la Naturaleza avalorados por su primorosa educación moral. Y no sería cosa de entregar una joya tan preciada a un hombre incapaz de comprender su valor.
»Aunque sea a través de la distancia, tómeme por confidente, Antoñita. Yo procuraré hacerme cargo de las cosas y prevenir los acontecimientos, pues desde lejos, lo mismo que desde cerca, soy de usted en cuerpo y alma.
»Amaury.»
»P. S. Tenga mucho cuidado con Felipe. Le conozco bien y sé que es muy capaz de enamorarse de usted.
»Es un ente ridículo; pero su propia ridiculez puede comprometerla. Yo le comparo a una máquina que tarda en calentarse, pero que, cuando al fin hierve, es siempre de temer una explosión.
»Con toda sinceridad le confieso que no quisiera ver esa prosa mezclada a la poesía, sobrado delicada para no empañarse a su contacto.»
diario del doctor avrigny
«Dios me ha escuchado al fin. ¡Gracias, Dios mío! Noto ya en mi ser un germen de destrucción que dentro de pocos meses me conducirá indefectiblemente al sepulcro.
»Creo que no ofendo a Dios dejándome aniquilar por la enfermedad que El me envía; no hago más que acatar sus designios.
¡Señor! ¡Señor! ¡Cúmplase Tu voluntad, así en la tierra como en el Cielo!
»¡Magdalena, hija mía, aguárdame!»