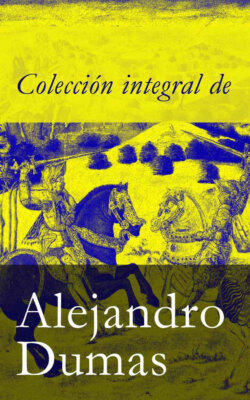Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 44
ОглавлениеÍndice
Al siguiente día se presentó Amaury en casa del conde de Mengis, el cual no era un extraño para él, por haberle visto más de veinte veces en casa del doctor Avrigny. Verdad es que sus relaciones habían sido frías y puramente corteses; hay cierto imán que atrae a la juventud hacia la juventud, mientras que por el contrario hay cierta repulsión que aleja al joven del viejo.
Una carta de Antoñita precedió a Amaury en casa del conde, pues la joven había querido advertir a su anciano amigo de las intenciones del doctor Avrigny, en cuanto al papel de protector que había dado, o más bien dejado tomar a su pupilo, y prevenir de este modo preguntas, dudas o admiraciones que hubieran podido embarazar u ofender a Amaury.
—Me alegro mucho—le dijo el conde,—- de que mi pobre y querido doctor me haya dado por compañero en la tutela oficiosa de Antoñita un segundo que merced a su juventud, sabrá leer mejor que yo en un corazón de veinte años y que, por el privilegio que goza de ver a Avrigny, podrá instruirse sobre los planes de mi amigo.
—¡Ay, caballero!—respondió Amaury con triste sonrisa.—Mi juventud ha envejecido mucho desde que no tengo el honor de verle y he echado de menos tantas cosa en mi propio corazón durante los seis meses que acaban de transcurrir, que no sé en verdad si será bastante hábil para sondear el corazón de los demás.
—Sí, ya sé—respondió el conde,—la desgracia que le ha sobrevenido y comprendo cuán terrible ha sido para usted ese golpe. Su amor a Magdalena era uno de esos amores fuertes que ocupan todo el lugar en la vida; pero cuanto más amase a Magdalena más imperioso es el deber que tiene de velar sobre su prima, sobre su hermana, porque así era, si mal no recuerdo, como Magdalena llamaba a nuestra querida Antoñita.
—Sí, señor; Magdalena amaba santamente a nuestra pupila, aunque durante los últimos tiempos esta amistad pareció entibiarse. Pero el mismo Avrigny decía que esto era una aberración de su enfermedad, un capricho de su delirio.
—Pues bien, hablemos seriamente. Nuestro querido doctor desea casarla, ¿no es eso?
—Así lo creo.
—Y yo estoy seguro. ¿No le ha hablado a usted de cierto joven?
—Me ha hablado de varios.
—¿Pero del hijo de uno de sus amigos?
Amaury vio que no podía retroceder.
—Ayer pronunció delante de mí el nombre del vizconde Raúl de Mengis.
—¿De mi sobrino? Sí; sé que tal es el deseo de nuestro querido Avrigny. ¿También sabe que yo pensé en Raúl para Magdalena?
—Sí, señor.
—Ignoraba que Avrigny estuviese comprometido con usted; pero a la primera palabra que me dijo de este compromiso, retiré, como sabe, mi petición. Confiésole que casi la he renovado respecto a Antoñita, y mi pobre anciano amigo me ha contestado que por su parte no pondría inconveniente alguno a este proyecto. ¿Podré obtener el asentimiento de usted como he obtenido el suyo?
—Sin duda ninguna, señor conde—replicó Amaury con cierta turbación;—y si Antoñita ama a su sobrino… Pero perdone, ¿no estaba agregado el vizconde a la embajada de San Petersburgo?
—En efecto, ejerce en ella el cargo de secretario segundo; pero ha obtenido licencia.
—Entonces, ¿va a venir?—preguntó Amaury, no sin cierta brusquedad.
—Llegó ayer, y voy a tener el honor de presentárselo, porque hele aquí que entra.
Efectivamente apareció a la sazón en el umbral de la puerta un joven alto, moreno, de semblante tranquilo y frió y vestido con elegancia; lucía en su solapa la cinta de la Legión de honor, de la estrella Polar de Suecia y de Santa Ana de Rusia.
Amaury, a la primera ojeada, detalló todas las ventajas físicas de su compañero en diplomacia.
Ambos jóvenes, cuando el conde de Mengis pronunció sus nombres, se saludaron fríamente; pero como para ciertas personas, la frialdad es uno de los elementos de los buenos modales, el conde no observó ese desvío que su sobrino y Amaury se manifestaban, al parecer por instinto, el uno al otro.
Sin embargo, cambiaron algunas frases corrientes. Amaury conocía mucho al embajador que protegía a Mengis. Hablaron principalmente del concepto de que disfrutaba la legación francesa en la corte del imperio moscovita, haciendo el vizconde grandes elogios del Zar.
Al empezar a languidecer el diálogo, anunciaron a Felipe Auvray.
Como hemos dicho, tenía la costumbre de ir a casa del conde de Mengis los martes, jueves y sábados, para acompañarle a visitar a Antoñita; costumbre que había acabado por hacerse muy agradable a la anciana condesa.
Amaury recibiole no solamente con frialdad, sino con altanería.
Felipe, al ver a su antiguo camarada, cuyo regreso ignoraba, se dirigió hacia él alborozado, acercándosele con afectuosa familiaridad; pero Amaury no correspondió más que con un ligero movimiento de cabeza, y como el otro siguiese cumplimentándole muy cortés y obsequioso, le volvió completamente la espalda y apoyose en la chimenea, aparentando concentrar toda su atención sobre unos objetos de fantasía que decoraban la sala.
Sonriose imperceptiblemente el vizconde, mirando a Felipe, quien con ojos azorados y con el sombrero en la mano, permanecía clavado en su sitio como pidiendo el socorro de un alma caritativa.
Por fortuna entró en esto la condesa, y Felipe, sintiéndose salvado, acercose presuroso a ofrecerle sus respetos.
—Señores—dijo el conde,—no cabemos los cinco en el coche; pero, si no me equivoco, Amaury ha traído su cupé.
—Así es—exclamó Amaury.—Puedo ofrecer un asiento al señor vizconde.
—Iba a pedirle ese favor—dijo el señor de Mengis.
—Ambos jóvenes se saludaron.
Amaury, como puede inferirse, se apresuró tanto a ofrecer al vizconde su asiento en su cupé, temeroso de que le endosaran a Felipe.
Pero, al fin, se arregló todo. Felipe subió a la vetusta berlina de los condes, y Raúl y Amaury siguieron en el cupé de este último.
Llegaron a la casita de la calle de Angulema en la cual Amaury no había puesto los pies hacía ocho meses: los criados eran los mismos y al verle prorrumpieron en exclamaciones de alegría, a las cuales respondió Amaury vaciando sus bolsillos con amarga sonrisa.