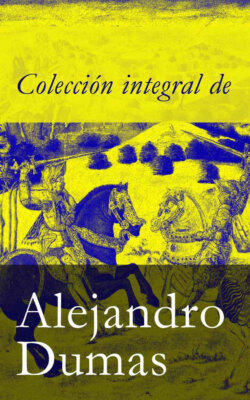Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 45
ОглавлениеÍndice
El conde de Mengis detúvose en la sala, y dijo:
—Señores, les prevengo que van a encontrar al lado de Antoñita a seis de mis contemporáneos a quienes tiene encantados, y que han tomado la resolución de consagrarle con puntualidad tres noches por semana; es preciso además que para agradar a Antonia los jóvenes complazcan a los viejos. Ahora, señores, ya están avisados.
Entremos, si les place.
Ya se comprenderá que tertulias formadas por una joven de veinte años y por ancianos de setenta serían muy sobrias y sobre todo poco ruidosas; dos mesas de juego en un rincón, los bastidores de bordar de Antonia y de la señora Braun en medio del salón y sillones al rededor para los que preferían al wist o al boston, la conversación; tales eran los accesorios de aquellas sencillas reuniones.
A las nueve se tomaba el te; a las once cada uno estaba ya en su casa.
Ya sabemos que Felipe era el único joven que hasta entonces había sido admitido en aquel santuario. Pues así y todo, con elementos tan monótonos, Antoñita había hecho confesar a sus amigos sexagenarios que jamás habían gozado de mejores tertulias que las de su casa, aun en tiempos en que sus cabellos blancos eran negros o rubios. Ciertamente, era un hermoso triunfo y para alcanzarlo había necesitado Antoñita valerse de su encanto seductor, de su carácter risueño y de su amabilidad exquisita.
La impresión de Amaury al entrar en el salón fue profunda. Antonia estaba sentada en el mismo sitio donde acostumbraba sentarse, pero también era donde se sentaba Magdalena. Un año había transcurrido, cuando Amaury entrando de puntillas en el salón, asustó a las dos primas que lanzaron al verle un chillido. ¡Ay! esta vez nadie gritó; solamente Antoñita al escuchar los nombres sucesivos de las personas que entraban, no pudo menos de ruborizarse y temblar oyendo el de Amaury. Pero como puede suponerse no debían limitarse a esto las emociones de los dos jóvenes. Recuérdese que el salón caía al jardín. El jardín, pues, debía encerrar para Amaury un mundo de recuerdos. En tanto que se organizaban las partidas del wist y del boston, mientras que los aficionados a la charla se agrupaban alrededor de Antoñita y de la señora Braun, Amaury, que no podía olvidar completamente que estaba a inedias en su casa, se deslizó y salió al corredor y desde allí al jardín.
El cielo estaba estrellado; el aire era tibio y embalsamado. Sentíase a la primavera batir sus alas al cernirse sobre el mundo. La, Naturaleza esparcía por toda la creación esa vida que se respira con las primeras brisas de mayo. Después de algunos días magníficos y de algunas noches serenas, las flores se apresuraban a abrir sus cauces y las lilas estaban casi agostadas.
Así, que Amaury no encontró en aquel jardín las emociones que iba a buscar en él. Allí como en Heidelberg su vida estaba en todas partes y en todo. El recuerdo de Magdalena moraba en aquel jardín indudablemente, pero tranquilo y consolador. Magdalena era la que le hablaba en la brisa, la que le acariciaba en el perfume de las flores, la que sujetaba su vestido a las espinas de aquel rosal, cuyas rosas había ella arrancado tantas veces. Pero todo esto distaba mucho de ser triste y melancólico y más bien toda aquella emanación de la joven era alegre y parecía gritar a Amaury:
«—No te muerto, Amaury. Hay dos existencias: una sobre la tierra y otra en el Cielo. ¡Desgraciados los que están todavía encadenados a la tierra y bienaventurados los que se encuentran ya en el Cielo!»
Amaury creía hallarse bajo el peso de un encanto; avergonzábase de sí mismo al sentir tan dulce impresión por verse en aquel jardín, paraíso de su infancia, unida con la de Magdalena. Visitó el bosque de tilos donde por primera vez se dijeron que se amaban y los recuerdos de este primer amor le parecieron llenos de encantos, pero desnudos de toda doliente impresión. Sentose entonces bajo el pabellón de lilas, en aquel banco fatal donde había dado a Magdalena el mortal beso.
Trató de llenar su memoria con los detalles más punzantes de su enfermedad: habría dado cualquier cosa por sentir correr nuevamente por sus mejillas las copiosas lágrimas que seis meses antes habían brotado de sus ojos; pero éstos se habían secado ya. Sintió que se apoderaba de su ser una voluptuosa languidez; cerró los ojos; se concentro en sí mismo; oprimiose el corazón para sacar de él algunas lágrimas; pero todo fue inútil.
Parecía que Magdalena estaba a su lado; el aire que pasaba sobre su rostro era el soplo de la joven; racimos de ébano que acariciaban su frente eran sus cabellos flotantes; la ilusión era extraordinaria, inaudita, viva; parecíale sentir hundirse el banco en el cual estaba sentado, como si un dulce peso hubiese venido a aumentar el suyo; su boca estaba jadeante, su pecho se levantaba y hundía; la ilusión era completa. Murmuró algunas palabras incoherentes y alargó la mano…
Otra mano tomó la suya.
Amaury abrió los ojos y lanzó un grito de terror. Una mujer estaba a su lado.
—¡Magdalena!—exclamó.
—¡Ay! no—respondió una voz;—es Antoñita.
—¡Oh, Antoñita!—exclamó el joven estrechándola contra su corazón y hallando en la plenitud de una alegría sobrado grande tal vez, las lágrimas que había buscado en vano en su dolor.—Ya lo ve usted; estaba pensando en ella.
Este era el grito del orgullo satisfecho; había allí una persona para ver llorar a Amaury y Amaury lloraba. Había una persona a la cual podía contar lo que sufría y lo dijo con tan sincero acento que casi llegó a imaginarse que él mismo creía en la sinceridad de su dolor.
—Sí—dijo Antoñita,—por lo mismo que he sospechado que estaba usted aquí entregado al dolor, he venido a suplicarle que venga a la sala.
—Iré. Deje usted solamente que se sequen mis lágrimas.
Comprendiendo Antoñita que podía notarse su ausencia desapareció más ligera que una gacela. Amaury siguió con los ojos la estela de su vestido blanco y viola subir la escalera, rápida y fugitiva como una sombra; en seguida se cerró tras ella la puerta que daba acceso a la casa.
Diez minutos después, cuando Amaury entró en el salón, el conde de Mengis fijó en él su mirada compasiva y dijo a su mujer que reparase en los ojos enrojecidos del joven.