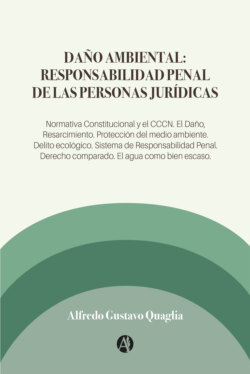Читать книгу Daño Ambiental: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Alfredo Gustavo Quaglia - Страница 16
Capítulo 2 Los derechos ambientales
y la normativa constitucional argentina
ОглавлениеEl objetivo de este Capítulo es hacer un análisis de las normas jurídicas con jerarquía constitucional relativas a la protección del medio ambiente, vigentes en nuestro territorio, que consagran básicamente la tutela del ambiente; como así también, la existencia de derechos individuales y colectivos relativos al mismo. En este sentido, se hará una revisión de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales más importantes que incorporan de manera directa o indirecta, tanto el derecho a un ambiente sano y equilibrado como el principio de desarrollo sostenible, regla esencial e inspiradora de numerosas normas en esta materia. Se hará hincapié, además, en esta parte del trabajo, en conceptos tales como la “operatividad de los derechos consagrados constitucionalmente” y en el de “intereses difusos o supraindividuales”.
También, se introducirá al lector en el tema de los derechos de incidencia colectiva, contenidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y fundamentalmente, en relación a los mismos, en el problema de la legitimación para accionar frente a un conflicto ambiental; conforme a esto, se hará referencia a la interpretación y clasificación de los derechos hecha por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un pronunciamiento del año 2006.
Será importante en este segundo Capítulo del trabajo, abordar la cuestión de cómo debe interpretarse este sistema normativo de jerarquía superior en nuestro país, a partir de dos hechos trascendentes: la reforma constitucional del año 1994 –con la enumeración en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional de los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional-y la reforma en materia civil y comercial vigente desde el año 2015. En consecuencia, se tratarán los temas de la internacionalización del Derecho Constitucional argentino, como el de la constitucionalización del Derecho Privado, situaciones que influyen enormemente a la hora de hacer una interpretación de las normas ambientales aplicables a un conflicto o problema ambiental concreto. Esto, a su vez, forma parte de lo que se ha denominado en la materia que nos ocupa, como “cambio de paradigma ambiental”, hecho que se percibe en los últimos años y que se desprende, fundamentalmente, de la normativa incorporada al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aspecto que también será parte del presente Capítulo.
1. La normativa constitucional argentina referida a los derechos humanos y los derechos ambientales. Los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva
El derecho a la preservación de un ambiente sano está reconocido por el Derecho Internacional general y convencional. Es en el marco de este Derecho que se dieron los primeros pasos en la universalización de la protección ambiental, especialmente a través de las conferencias y acuerdos internacionales celebrados a lo largo del siglo XX.
Si se toma el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, se observa que éste no incluye entre sus instrumentos más importantes el derecho al disfrute de un ambiente sano, por lo que, ante la ausencia de tal reconocimiento directo, se ha buscado la relación del ambiente con otros derechos, tales como la salud, la vida, las condiciones adecuadas y saludables de trabajo, entre otros. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales56 prevé en su artículo 12. 1, que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, mientras que en el punto 2 del citado artículo, se establecen las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de ese derecho, entre las que se encuentran “el mejoramiento del medio ambiente”· (art. 12, 2. b).
En cuanto al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se advierte que el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) aprobado por nuestro país57, contiene expresamente en el artículo 11 el derecho a un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos; como así también, la obligación de los Estados partes de promover la protección, preservación y mejoramiento del ambiente. Si a su vez se toma en cuenta el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos58, el que prevé que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y tecnología contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos59, en la medida de los recursos disponibles, ya sea por vía legislativa u otros medios apropiados, esto implica que los Estados partes deben hacer todo lo que esté a su alcance para promover el derecho a tener un ambiente sano, reconocido en el citado artículo 11 del Protocolo, en la medida que sus recursos económicos se lo permitan.
Respecto del Derecho interno, como se ha expresado en el capítulo anterior, la reforma constitucional del año 1994 ha incorporado a la Constitución Nacional el artículo 41, que consagra de manera explícita el derecho humano al ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Es decir, que la tutela del ambiente tiene ahora consagración expresa –ya que antes se la consideraba implícita tanto en el preámbulo como en los artículos 14, 14 bis y 33 de la Constitución Nacional-, derivándose de ella, a su vez, otros postulados o principios reconocidos universalmente: el derecho a la calidad de vida y el derecho al desarrollo sustentable o sostenible, implicando este último, un uso racional de los recursos para evitar su desmejoramiento o agotamiento. Estos reconocimientos, llevan implícitos el derecho subjetivo de cada integrante de la sociedad a una buena calidad de vida, tanto presente como futura.
El derecho humano a un ambiente sano y equilibrado pertenece a los llamados derechos de tercera generación, que son los fundados en la solidaridad, entre los que también se encuentran el derecho al desarrollo, los derechos de los usuarios y consumidores y el derecho a la paz.
Los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, fueron consagrados a partir de la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre e implican una puesta de límites a la intromisión por parte del Estado en la vida de los individuos. La segunda categoría o generación de derechos, son los sociales, económicos y culturales, los que son producto del constitucionalismo social del siglo pasado, y tienen como característica esencial que importan un hacer o dar por parte del Estado, constituyendo la base jurídica del Estado de Bienestar. Por último, los derechos de tercera generación, conocidos también como “nuevos derechos”, surgen como respuesta, principalmente, a la degradación producida por el avance tecnológico que daña o menoscaba bienes como la calidad de vida, el consumo, la libertad informática, el medio ambiente, entre otros. Estos derechos son un emergente del desarrollo desmedido o indiscriminado. También, se ha considerado que el Derecho Ambiental encierra derechos de cuarta generación por su carácter intergeneracional –es decir, en favor de los que vendrán-, lo que conlleva un deber actual exigible de conservación o preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras (Augusto Morello 1995).
Se dice también del derecho a un ambiente sano y equilibrado, que es un “derecho bifronte”. Esto debido a que el artículo 41 de la Constitución Nacional contiene tanto derechos como obligaciones, para los ciudadanos y para las autoridades estatales. En este sentido, se observa en el mismo, el deber de preservación del ambiente y el de recomposición del daño; como así también, funciones a cargo de los autoridades estatales, como por ejemplo, el deber de protección sobre el ambiente como objeto de tutela, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y de proveer la información y educación ambiental.
El artículo en análisis, además de incluir la distribución de competencias normativas en relación con las funciones estatales entre la nación y las provincias (tema ya tratado en el capítulo anterior), en el último párrafo contiene una regla ambiental de resguardo de los intereses nacionales, en el sentido de que la República no se obligue a recibir desechos peligrosos o radioactivos no generados en el territorio nacional.
Hay que tener en cuenta respecto de este tema, que los derechos que surgen del artículo 41 de la Constitución Nacional son “operativos”, y suponen, también, “intereses difusos” o “supraindividuales”, ya que protegen a una pluralidad de sujetos indeterminados en su individualidad, pero pertenecen a grupos sociales que gozan de idéntica prerrogativa en cuanto a la tutela respecto a la preservación del ambiente (Bustamante Alsina, 1996). Esto significa, concretamente, que si existen actividades que contaminan y perjudican el ambiente, se puede invocar la tutela constitucional aunque las autoridades públicas en el ámbito de su competencia, no hayan dictado las normas reglamentarias para su aplicación, como lo establece la propia Constitución en el artículo 41.
La reforma constitucional trajo, además, el medio de acceso jurisdiccional para la tutela de los derechos colectivos o difusos relativos al ambiente, a través de los sujetos que resultan legitimados en la última parte del artículo 43. Ester artículo, otorga legitimación activa al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones. En lo que respecta a la lesión de los derechos subjetivos relativos al ambiente, el primer párrafo del artículo citado le reconoce legitimación, a “toda persona” que vea menoscabado en el ámbito individual los derechos de esa índole. En cuanto al término “afectado”, gran parte de la doctrina ha interpretado el mismo de un modo amplio, sosteniéndose que aquél que invoca una demanda abarcadora de intereses difusos debe acreditar un mínimo de “interés razonable y suficiente” en la defensa de dichos intereses, lo que a su vez está vinculado a la proximidad física del presunto “afectado” con la causa generadora del daño ambiental o a sus efectos de entidad cierta (Adorno, 1996).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación60, a los efectos de la legitimación, realizó una clasificación de los derechos en: “individuales”, de “incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos” o de “incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”. Así, sostuvo, que la regla general en materia de legitimación, es que los “derechos sobre bienes jurídicos individuales” son ejercidos por su titular, no cambiando la situación por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas (sería el caso de que exista pluralidad de sujetos activos o pasivos, o en los que aparezca un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien el caso de una representación plural). En estos supuestos, no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe probar de manera excluyente una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión judiciable. Respecto de los “derechos de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos” (artículo 43 Constitución Nacional), son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las Asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. En estos casos, se sostuvo, existen dos elementos que resultan prevalentes: el primero, que la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón, sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien, ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. Es decir, que no se trata solamente de la existencia de la pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. El segundo elemento, sería que la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental; pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera. De tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa pretendi, pero no hay beneficio directo para el individuo. Por último, la Constitución Nacional admite una tercera categoría conformada por los “derechos de incidencia colectiva” referentes a los intereses individuales homogéneos, cuando hace alusión en el artículo 43 a los derechos de los consumidores y a la no discriminación. En estos casos, no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es identificable una causa fáctica homogénea. En este caso, la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos los intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay, entonces, una homogeneidad fáctica y normativa que lleva al legislador a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño. Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas “acciones de clase”. Frente a esta falta de regulación, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. El elemento más importante, en este último caso, está dado por la constatación de una clara afectación del acceso a la justicia en uno de sus aspectos, vinculado a las denominadas acciones de clase, cual es la existencia de un interés individual que, considerado aisladamente, no justifica la promoción de una demanda. Se trata, entonces, de un grupo de personas para las cuales la defensa aislada de sus derechos no es eficaz, debido a que la medida de la lesión, individualmente considerada, es menos relevante que el costo de litigar por sí mismo61.
Teniendo en cuenta los conceptos vertidos en este punto, se advierte que el proceso ambiental se presenta como una clase del género colectivo, siendo este último el que tiene pluralidad de sujetos, ya sea activos o pasivos, y con una pretensión referida a bienes colectivos o a intereses individuales homogéneos, y que tendrá una sentencia con efectos expansivos que excederá a las partes involucradas directamente en el mismo.
2. Sistema de interpretación de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales y la “constitucionalización” del Derecho Privado en la nueva legislación Civil y Comercial
Como es sabido, en Argentina, principalmente a partir del cambio en la doctrina de la Corte Suprema62 respecto al modo en que operan los tratados y a su carácter vinculante para los poderes públicos, y con la reforma constitucional de 1994, que implicó la incorporación al texto de la Constitución Nacional de normas de Derecho Internacional, se ha producido una relectura del derecho interno a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional reformada, elevó a jerarquía constitucional las Declaraciones y Pactos Internacionales mediante la técnica de la enumeración expresa, y estatuyó que los demás tratados y convenciones sobre Derechos Humanos, una vez aprobados por el Congreso, requieren del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para tener dicha jerarquía constitucional.
Por otra parte, es a partir de la incorporación de los tratados internacionales que se ha producido una internacionalización del Derecho Constitucional y del Derecho, tanto Público como Privado. En este sentido, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación innova al receptar la constitucionalización63 del Derecho Privado y establecer una comunidad de principios entre la Constitución Nacional, el Derecho Público y el Derecho Privado. Así, se ha argumentado en los Fundamentos de la reforma Civil y Comercial64, que esta decisión se ve en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales, entre otros.
Se comienza a utilizar, además, parámetros interpretativos nuevos, propios de los principios constitucionales, como la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, la proyección horizontal de los derechos y el principio pro homine, entre otros. “De este modo, puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de Derechos Humanos con el Derecho Privado”.65
Esta función de cohesión que trae la reforma es posible, por la incorporación expresa66 en el Código Unificado de los principios que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta lo expresado por Kemelmajer de Carlucci (2015):
…las fuentes dialogan: las leyes especiales, los microsistemas, no existen en el aislamiento, en el vacío, sin interrelación alguna; al contrario, sin perjuicio de sus reglas específicas, pueden acudir al Código Civil y Comercial como instrumento de integración al sistema. Piénsese, por ejemplo, en los principios de buena fe, de interdicción del abuso del derecho, del fraude a la ley y de la irrenunciabilidad anticipada y general de los derechos; todos se aplican a estatutos cerrados, como la Ley de Seguros, la Ley de Concursos, la Ley del Ambiente, etc.
Es necesario en este tema, poner también atención al artículo 2º del Código Civil y Comercial de la Nación, el que establece que para la interpretación de las normas, se debe tener en cuenta sus palabras y finalidades, como así también, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre Derechos Humanos y los principios y los valores jurídicos, manteniendo la coherencia con todo el ordenamiento legal. Por lo tanto, este artículo relaciona la nueva legislación civil y comercial con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes, la jurisprudencia y los usos, lo que en materia ambiental se traduce en tener en cuenta, a la hora de hacer un análisis coherente de todas las normas referidas al ambiente- y dado que el ambiente es un derecho humano fundamental- los Tratados sobre Derechos Humanos, como así también, los principios y valores específicamente en materia de Derecho Ambiental –ya que esta rama del Derecho tiene principios propios que surgen de los artículos 4º y 5º de la Ley General del Ambiente-.
3. Los acuerdos internacionales sobre el ambiente
En el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, existen también instrumentos internacionales que persiguen la protección y la conservación del ambiente, pero que representan recomendaciones y obligaciones morales únicamente. Así, de entre los más importantes, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (o Conferencia de Estocolmo)67, establece entre sus principios esenciales, que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta el bienestar de los pueblos; como así también, que el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en una meta imperiosa de la humanidad. En el punto 3 de dicha Proclama, se resalta que la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo; pero aplicado erróneamente o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. Mientras que en el punto 6º, se alude al hecho de que se ha llegado a un momento de la historia en que el ser humano debe orientar sus actos en todo el mundo, atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio, ya que por ignorancia o por indiferencia, se pueden causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar.
A su vez, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 199268, consagra principios trascendentales en materia ambiental, como por ejemplo, que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, teniendo derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (Principio 1º); que el desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras (Principio 3º); y que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones (Principio 10); a su vez, con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente (Principio 15).
Por su parte, la Carta de la Tierra suscrita en el año 200069, apunta a la importancia de proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. En cuanto a su declaración de principios, se destaca el Principio 1º, en tanto postula reconocer que todos los seres son interdependientes y afirma la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos; el Principio 2, que declara aceptar que el derecho de poseer, administrar y utilizar los recursos naturales, conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas; el 3º, por el cual se reconoce que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las generaciones futuras; el 5. f.), que postula manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños ambientales; el 6. a.), que prevé tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso y el 6. d.), que procura prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas. Y el 7º, que declara la necesidad de adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
La Cumbre de Desarrollo Sustentable del año 2002 (Declaración de Johannesburgo) 70, es otro instrumento que entre sus principios apuesta a un desarrollo sustentable como camino apropiado para la conservación del ambiente, el desarrollo de los pueblos y el alivio de la pobreza, como modos, a su vez, de garantizar la paz y la seguridad en la Tierra. En “Los desafíos que enfrentamos” (punto 13) de dicha Cumbre, se proclamó:
El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida digna.
También, en el Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible del año 2012 (Declaración de Río)71, en el punto 8º, se reafirma la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el estado de derecho, la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para el desarrollo. Específicamente, el ítem 213 del Documento, hace referencia a los productos químicos y a los desechos, y en este sentido se reconoce que una gestión racional de los productos y de los desechos peligrosos es fundamental para la protección de la salud humana y el medio ambiente; como así también el Nº 227 y en relación a la actividad minera, reconoce:
…la importancia de marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas firmes y efectivos para el sector minero que logren beneficios económicos y sociales que incluyan salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y ambientales y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con posterioridad a las actividades mineras. Exhortamos a los gobiernos y las empresas a que promuevan un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia, así como la eficacia de los mecanismos existentes pertinentes para prevenir las corrientes financieras ilícitas derivadas de actividades mineras.
4. El paradigma ambiental
En las cuestiones ambientales es frecuente utilizar instrumentos nuevos en un contexto antiguo. Es por eso que es necesario adecuar o cambiar el modo de pensar los conflictos en escenarios cambiantes o distintos. Ricardo y Pablo Lorenzetti (2018, 35) definen al paradigma ambiental como “el modelo decisorio que tiene estatus anterior a la regla y condiciona las decisiones”.
El paradigma ambiental se basa en una idea de “interacción compleja” que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. Es una “concepción asistemica” de la causalidad que se ha ido desarrollando en múltiples campos.
Lo que define a un sistema, es una organización auto referente de elementos interrelacionados de un modo autónomo. La autoreferencia, la autoorganización y la homeostasis son características del sistema, en el sentido de que su orden interno es generado a partir de la interacción de sus propios elementos que se reproducen a sí mismos, son funcionalmente diferenciados y buscan una estabilidad dinámica. Esta es diferente de la unilateralidad que ha caracterizado al pensamiento occidental, que se enfoca habitualmente en el análisis de la cuestión, prescindiendo del contexto.
Sostienen, a su vez, los autores citados anteriormente, que vivimos en una era de verdades implacables en la que la naturaleza está mostrando sus límites, y en la que nos acercamos a las fronteras de los modelos que han sido la base de nuestro desarrollo. Así, se pueden advertir tres etapas. La primera, Ricardo y Pablo Lorenzetti (2018) la denominan “retórica”, con motivo de que en los años setenta el movimiento ambientalista sembró las primeras palabras nuevas y poco conocidas hasta ese momento, produciendo un impacto en el discurso retórico de gran magnitud. Vocablos como “ecología”, “desarrollo sustentable”, “verde” y otros tantos que forman parte del lenguaje actual común, eran desconocidos hace treinta años.
La segunda etapa la denominan “analítica”. En ella se detectan problemas, se los estudian y se elaboran modelos para tratarlos. Desde el punto de vista jurídico, se produce la sanción de leyes de todo tipo en los Estados relativas al tema ambiental, como así también “constituciones verdes” y tratados internacionales de amplio contenido.
La última etapa es designada por los autores mencionados como “paradigmática”, desde el momento que lo que está cambiando es el modo de ver los problemas y las soluciones proporcionadas por nuestra cultura.
Ricardo y Pablo Lorenzetti (2018) explican entonces, que lo que se ha producido es un cambio de paradigma, dado que se han mudado los presupuestos básicos sobre los cuales se ha construido gran parte de la cultura occidental, a saber:
1) La naturaleza ya no es “fuerte” sino “débil” frente al potencial humano;
2) La naturaleza ya no es “ilimitada” sino “escasa”.
Lo novedoso es, de este modo, que la naturaleza como totalidad, y no solo sus partes, es lo que ahora aparece como recurso escaso, lo que presenta un escenario conflictual diferente del que ahora se conoce. Hoy puede hablarse de una “crisis ambiental”, dada por las siguientes circunstancias: a) La pérdida de la diversidad (se van perdiendo especies de animales, de plantas, prácticas culturales, idiomas, etc.); b) la propagación de la contaminación (la que se ha extendido en todos los niveles, como por ejemplo, el agua, que presenta niveles preocupantes en todo el planeta. Como así también los bosques, la atmósfera, el patrimonio natural, histórico, artístico, cultura y bienes escénicos que se encuentran gravemente amenazados); c) el desequilibrio en el orden natural que desplaza al equilibrio tal como lo conocíamos. En este sentido, la naturaleza ha perdido su capacidad de resiliencia72, es decir, de mantener su propia identidad y, de este modo, el equilibrio del sistema se está quebrando. Los bienes ambientales, también están sometidos a tensiones que alteran el equilibrio. Ejemplo de esto es el agua potable. En este caso, sabemos que la demanda de agua aumenta porque la población mundial ha crecido exponencialmente y los usos industriales son cada vez más intensos y a la vez que producen un gran desperdicio de este recurso. Por otro lado, la oferta disminuye porque las áreas desérticas han aumentado por efecto de la desforestación; los ríos y napas están contaminados, los glaciares retroceden y el cambio climático está calentando el planeta; d) La aceleración del tiempo –que es innegable en todos los campos- desplaza a la “previsión”. El cambio climático es también acelerado. Estamos viviendo las consecuencias ambientales de las primeras acciones humanas basadas en la primera etapa de la Revolución Industrial, pero no sabemos cuál va a ser el panorama dentro de cincuenta años, cuando se concreten los efectos de las acciones que realizamos en el presente. Existe una interacción entre la evolución tecnológica, económica y ambiental que tiene una escala cuantitativa y cualitativa que resulta inabarcable para la experiencia humana tradicional.
En el mismo sentido, sostienen Rueda y Palacios (2015), que fue necesario enfrentarnos a las consecuencias injustas propias de la aplicación de la concepción individualista del siglo XIX, para descubrir la ingenuidad que conlleva concebir un derecho que no piense en el ser humano en relación con su entorno, como parte integrante de un todo interrelacionado. Es por eso que surgió la necesidad de cambiar de paradigma. En virtud de ello, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, introdujo una serie de modificaciones en materia ambiental, ya que hay un principio jurídico –la tutela del ambiente- que obliga a repensar todo el sistema normativo, pasando de un paradigma “antropocéntrico” –cuya idea central es que todo debe girar alrededor o en torno al hombre- a otro “geocéntrico” o “biocéntrico” que tiene a la naturaleza como sujeto y que invita al hombre a sentirse parte de la naturaleza (Lorenzetti, 2008).
Para la concepción antropocéntrica, cuyo centro de interés es el individuo, los bienes e incluso la naturaleza son valiosos en la medida que produzcan una utilidad para los seres humanos. A su vez, en esta concepción, los seres vivos no humanos no reciben un tratamiento muy diverso de otros bienes, como los minerales, siendo todos considerados recursos naturales y elementos del patrimonio, este último tomado como expresión de riqueza y poder del individuo. Pero la crisis de los sistemas naturales por actos del hombre advirtió sobre la necesidad de cambiar la relación con el entorno, es decir que, el problema ambiental, en cierta forma, provocó el cambio de paradigma. Sostiene Kuhn (1980) que un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación, que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica. Los que trabajan dentro de un determinado paradigma practican lo que, el citado autor denomina, “ciencia normal”. La “ciencia normal” articulará y desarrollará el paradigma, pero al hacerlo se encontrará, inevitablemente, con dificultades y tropezará con falsaciones aparentes. Si las dificultades no se pueden manejar, es decir, se escapan de las manos, se produce una “crisis”. Ésta se resuelve cuando surge un paradigma completamente nuevo que se gana la adhesión de un gran número de científicos, lo que lleva a abandonar el paradigma original (revolución científica). El nuevo paradigma regirá hasta que choque con problemas serios que lo introduzcan en una nueva crisis seguida de una nueva revolución. El esquema que plantea Kuhn (1980) respecto de su teoría acerca de los paradigmas es cíclico.
El paradigma ambiental parte, de este modo, de una visión crítica del modelo de la tecnociencia y de los efectos derivados de sus avances. El punto central del mismo, es que el ambiente global se está transformando o mutando, lo que conduce a la pérdida de las condiciones que permiten la vida en el planeta (crisis). A su vez, la acción humana tecnológica puede provocar alteraciones extendidas en el tiempo y en el espacio, las que inciden sobre la dinámica de uno o varios sistemas naturales, ya sea a nivel local o global. El paradigma ambiental (revolución) propone, de este modo, una matriz disciplinar que establece las normas necesarias para constituir un sistema, provocando grandes mutaciones tanto respecto del ámbito del Derecho, como en otros sectores. El mismo, parte de las acciones del hombre ya que su objeto se centra en actos humanos que desencadenan consecuencias en relación causa efecto sobre su entorno, produciendo una unión entre los sistemas humanos y los naturales (Esain, 2015).
Se puede advertir, entonces, que la principal consecuencia de este cambio en la concepción o comprensión de los problemas ambientales, es el nacimiento del bien jurídico colectivo “ambiente”, el que no pertenece a las categorías clásicas, ya que no es una cosa mueble o inmueble, no es una cosa del dominio público o privado del Estado, ni de propiedad de los particulares; por el contrario, tiene características específicas, las que están dadas por una administración “transtemporal” y, a la vez, participativa y por el hecho de ser un bien complejo y colectivo, entre otras. Esta última característica, la de ser un “bien colectivo”, le otorga también otras notas típicas, como por ejemplo, la de ser insusceptible de apropiación individual, como así también, que su división resulta imposible o no consentida por el Derecho, que su disfrute por varias personas no lo altera y que resulta difícil excluir a las personas de su goce.
Otra expresión fundamental de este cambio de paradigma, es la “actuación proactiva, anticipativa y de análisis del riesgo” que imponen la fragilidad de los sistemas que componen el ambiente, frente a las acciones tecnológicas, lo que obliga a abandonar el criterio reactivo para avanzar en actuaciones proactivas. Sostiene Esain (2015) que si la acción tecnológica provoca mutaciones que se extienden en el tiempo y en el espacio con carácter irreversibles, será un imperativo para el Derecho reinventarse para lograr proporcionar herramientas anticipativas de actuación (proactivas) que se anticipen a los daños o agravios.
Desde este paradigma es, entonces, que el nuevo Código Civil y Comercial trae herramientas en pos de una tutela efectiva del ambiente. Por ejemplo, en el ya mencionado artículo 240, se expresa que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes públicos y privados, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros. Además, si el ejercicio de un derecho individual vulnera a los derechos de incidencia colectiva, se está frente a un abuso del derecho, el que está previsto en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo. En este sentido se establece, que en el Código se reconocen tanto derechos individuales como derechos de incidencia colectiva y que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Por lo tanto, se deduce que el ambiente y el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución (el goce de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano), constituirán un nuevo límite para el ejercicio de los derechos individuales, el que concretamente podría estar constituido por: la posibilidad de afectar el ambiente (art. 41 C. N,), la incompatibilidad con los derechos de incidencia colectiva (Art. 240 CCyC), la no conformidad a las normas administrativas (Art. 240 CCyC), la afectación del funcionamiento y sustentabilidad de los ecosistemas (Art. 240 CCyC), la normativa sobre presupuestos mínimos aplicable (conf. artículo 241, C. C. y C) y la posibilidad de ocasionar molestias en predios vecinos con inmisiones –humo, olor, luminosidad, etc.- que excedan la normal tolerancia (art. 1973 CCyC).
También, los artículos 1710 y 1711 CC y C introducen el deber de no dañar, a la vez que el deber genérico de prevención del daño, en congruencia con el mandato constitucional inserto en el artículo 41 CN y con el cambio de paradigma al que se ha aludido.
Como resultado de lo expuesto en el Capítulo que se ha tratado, se puede concluir preliminarmente:
• Que la Argentina cuenta con una legislación de carácter supranacional completa, en el sentido de que consagra derechos individuales y colectivos respecto del bien jurídico ambiente; al mismo tiempo que ordena su preservación, imponiendo obligaciones tanto para los ciudadanos como para el Estado nacional, provincial y municipal o local. Se prevé también, en la misma, el dictado de una legislación de presupuestos mínimos, a modo de piso o base de tutela legal de dicho bien jurídico, la que se concretó con la sanción de la Ley General del Ambiente73, microsistema jurídico ambiental fundamental en esta materia, ya que enuncia cada uno de los principios que a nivel normativo internacional se fueron reconociendo y aceptando convencionalmente; como así también, el artículo 43 de nuestra Ley Suprema, consagra el amparo colectivo ambiental a modo de norma procedimental trascendente para el efectivo reclamo frente a un daño ambiental colectivo.
Pero no hay que perder de vista en este escenario legislativo, la crítica que los autores Ricardo y Pablo Lorenzetti (2018) efectúan respecto a este tema en su obra. Ellos sostienen que la cuestión ambiental presenta una paradoja: todos están a favor del ambiente, pero los datos muestran que el deterioro derivado de la acción humana es cada vez mayor. Por lo tanto, existe un consenso declarativo y un discurso práctico. Las declaraciones existentes en las convenciones internacionales y en la denominada “corrección” política e institucional, nos ofrecen una comunis opinio: “la naturaleza debe ser protegida”. Las acciones prácticas, en cambio, presentan un panorama distinto. Por lo tanto, para los citados autores, en el Derecho se observa una dualidad similar. En la legislación abundan frases de tipo retórico, adopción de valores y legislación por objetivos. Esto, si bien ha sido positivo a los fines de identificar los problemas y crear conciencia, desde el punto de vista práctico se ha señalado su “inefectividad”. En este sentido se ha sostenido que el Derecho de los tratados ambientales es un “derecho blando”, porque utiliza programas, objetivos, verbos potenciales, generalidades políticas, y por ello, los países suscriben pero no se sienten realmente obligados (Estrada Oyuela, 1993, citado por Lorenzetti, R. y P., 2018). Por ejemplo, hay soluciones que se presentan en las legislaciones pero que tienen problemas técnicos para ser implementadas: es el caso de cuando se propone imputar la externalidad negativa a la empresa o al país que deteriora el ambiente. Sin embargo, es difícil la medición de la degradación ambiental, del daño o del costo, ya que es complejo establecer cuál es el índice de consumo de recursos naturales de una Nación. La solución, entonces, pasa por lograr una “protección eficaz y eficiente”. Es decir, lo que se debe hacer a través de la legislación –postulan Ricardo y Pablo Lorenzetti- es identificar el bien jurídico protegido y luego fijar los instrumentos para que ese objetivo sea cumplido con eficacia.
• Que en función de la legitimación necesaria para accionar con motivo de la vulneración del derecho a un ambiente sano y equilibrado, se reconocen hoy por vía de elaboración jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la existencia de tres tipos de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos o de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. En este sentido, el proceso ambiental se presentó como una clase del género colectivo y con una pretensión referida a bienes colectivos o a intereses individuales homogéneos, cuya sentencia tendrá efectos expansivos que excederá a las partes involucradas directamente en el mismo. Y en este punto, se reconoce la necesidad de la consagración legislativa de la acción de clase para llevar a cabo reclamos ambientales que tengan por objeto la reparación del daño producido a intereses individuales homogéneos.
• Que se pudo reconocer también, en función de lo analizado, la importancia de la reforma en materia civil y comercial, en el sentido de que viene a perfeccionar un ciclo que se inicia con la reforma constitucional de 1994, desde el momento que implementa un sistema valorativo y de interpretación que da cohesión, coherencia e integralidad a la normativa ambiental, lo que redunda en una mayor protección del bien jurídico ambiente, como así también, de los derechos de los ciudadanos.
Relacionado con lo anterior, se advierte también la importancia del reconocimiento legislativo del nuevo paradigma ambiental biocéntrico, lo que implica, por un lado, la sumisión de los derechos individuales frente a los derechos colectivos ambientales, y, por otro, la interpretación de toda la legislación ambiental bajo el prisma de los Derechos Humanos en el caso concreto, bajo el parámetro del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.
Es importante, también, la visión biocéntrica, en función de que posibilita incorporar la protección de los derechos colectivos sobre el ambiente, lo que en última instancia lleva a considerar el paradigma antropocéntrico en cuanto a que el destinatario último de la protección es el ser humano, conforme a una visión integrada de los derechos humanos que se ampliará en el capítulo siguiente.
56 Ley 23. 313 de mayo de 1986, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.
57 Ley Nº 24. 658 de junio de 1996, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-.
58 Ley Nº 23. 054 de marzo de 1984, Convención Americana sobre Derechos Humanos
59 OEA, Carta de la organización de los Estados Americanos, adoptada en 1948, entrada en vigor en 1951, reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Buenos Aires” de febrero de 1967, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Cartagena de Indias” de diciembre de 1985, por el Protocolo de junio de 1993.
60 CSJN, “Mujeres por la Vida. Asociación Civil sin Fines de Lucro –Filial Córdoba- c/E. N. –P. E. N.- M. de Salud y Acc. Social de la Nación s/amparo”, M. 970. XXXIX, 31/10/2006, Disidencia del Ministro Dr. Ricardo Lorenzetti, recuperado de: http://sjconsulta. csjn. gov. ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento. html?idAnalisis=610804
61 En el año 2009 la CSJN en el caso “Halabi, E. c. P. E. N. Ley 25. 783. Dec. 1563/04 s/amparo ley 16. 986” del 24/02/2009, dispuso la aplicación de la acción de clase en un caso concreto; además en dicho fallo el máximo Tribunal estableció que resulta una mora del legislador la falta de regulación de las acciones de clase. Por otra parte, es necesario resaltar que esta categoría de derechos (“individuales homogéneos”) fue eliminada del Anteproyecto de Código Civil y Comercial del año 2012, el que establecía la clasificación tripartita de los derechos mencionada por la Corte en el año 2006.
62 Esta doctrina se consolidó durante la mitad de los años noventa (fallos: 316:1669 y 317:1282) y fue un importante antecedente para la reforma constitucional del año 1994, que estableció expresamente la supremacía de los tratados internacionales por sobre las leyes nacionales y confirió rango constitucional a los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos mencionados en el artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (CSJN, “Simón, J. H. y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, s. 1767. XXXVIII, Dictamen del Procurador General de la Nación), recuperado de http://sjconsulta. csjn. gov. ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento. html?idAnalisis=583223
63 Para Mosset Iturraspe (2011), la mirada actual comprende al Derecho Público como asiento de los derechos fundamentales que se irradian en el Derecho Privado para ordenar las relaciones entre los particulares. La doctrina alemana, elabora esta idea, en el sentido de la aplicación de los derechos fundamentales, de jerarquía constitucional, a las relaciones entre particulares, lo que se denomina en este país Drittiwirkung.
64 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 2012, recuperado de: http://www. nuevocodigocivil. com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto. pdf
65 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 2012, recuperado de: http://www. nuevocodigocivil. com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto. pdf
66 Art. 1º, Código Civil y Comercial: “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones son regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
67 ONU, Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 5 al 16 de junio de 1972, recuperado de: http://www2. medioambiente. gov. ar/acuerdos/convenciones/estocolmo/estoc_declar. htm
68 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de junio de 1992, Declaración, Río de Janeiro, Brasil. Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Recuperado de: http://www. mma. gob. cl/1304/articles-55240_DeclaracionRio_1992. pdf
69 UNESCO-ONU, Carta de la Tierra, 2000. Recuperado de: http://www2. medioambiente. gov. ar/acuerdos/carta_tierra/La_Carta_de_la_Tierra. htm
70 Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de septiembre de 2002, ONU. Recuperado de: http://www. un. org/spanish/esa/sustdev/WSSDsp_PD. htm
71 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de junio de 2012, Documento Final, Río de Janeiro, Brasil. Recuperado de: https://rio20. un. org/sites/rio20. un. org/files/a-conf. 216-l-1_spanish. pdf. pdf
72 Los sistemas naturales también están sometidos a disturbios constantes, cada vez más agudos y la capacidad de recuperarse de los mismos es la “resiliencia”. En algunos casos se pierde, como ocurre cuando los universos dejan de ser tan fríos por la agresión permanente. Tanto la persona como los sistemas son resilientes si pueden soportar y rebotan frente a una agresión. No son resilientes si son afectados y se deprimen o cambian su identidad. Por ello, la resiliencia puede ser definida como la capacidad de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado.
73 Ley Nº 25. 675 de noviembre de 2002, Ley General del Ambiente.