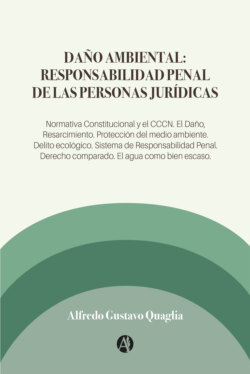Читать книгу Daño Ambiental: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Alfredo Gustavo Quaglia - Страница 5
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеEn la actualidad, los problemas ambientales son complejos y el daño ambiental –el cual es definido por el artículo 27 de la Ley General del Ambiente1- adquiere otra dimensión cuando el sistema jurídico no previene, no limita, no resarce ni repara; cuando el Estado en sus diferentes niveles y a través de sus funcionarios no controla, no ejerce su poder de policía y desampara; cuando dicho daño traspasa las fronteras de lo imaginable y perdura en el tiempo, por décadas, vulnerando los derechos fundamentales de los más débiles tales como la vida, la salud, el bienestar, el ambiente sano y equilibrado, el “proyecto de vida” -como postula Fernández Sessarego (2015) y que es aquel producido por todo acto dañino que impide que el ser humano se realice existencialmente de conformidad con el proyecto libremente escogido- y, básicamente, la dignidad humana.
El Código Penal de la Nación (CPN) fue promulgado en noviembre de 1886 y se encuentra vigente desde marzo de 1887. El mismo no regula de manera clara y concreta delitos contra el medio ambiente; sin embargo, del articulado de nuestro Código Penal se pueden identificar algunas figuras que resguardan de un modo indirecto el bien jurídico protegido, que en este caso es el medio ambiente –tal como ya nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 refiere-. Por ejemplo, se pueden señalar los “delitos contra la seguridad y salud pública” (arts. 186, 200 y 207 CPN); los “delitos de daño” (arts. 184 y 186 CPN) y el “delito de usurpación de aguas” (art. 182 CPN). También, hay leyes especiales medioambientales que contemplan tipos penales, entre ellas, la Ley de Fauna Nº 22. 412, la ley de Parques Nacionales Nº 22. 351 sobre Protección del Patrimonio Arqueológico y la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24. 051, entre otras.
Es por eso que la relación directa entre el delito y el ambiente es un tema que podría considerarse aún pendiente de resolución y una discusión que debe darse en la doctrina. Sobre todo si se tiene en cuenta que en este tipo de delitos, el bien jurídico protegido ya no se presenta como individual sino como colectivo, y es fundamental la relación directa del daño a consecuencia del hecho delictual y el impacto del mismo sobre el medio ambiente natural, la salud de los ciudadanos y las consecuencias sobre las generaciones presentes y futuras.
Y es que de manera implícita, el ambiente y los Derechos Humanos se relacionan: el medio ambiente condiciona de manera previa el goce de los mismos desde el momento que existe una innegable conexión entre la protección de dicho medio y la posibilidad de realización o concreción de los demás derechos. Es decir, se consideró que la vida, la salud, la dignidad humana, la calidad de vida, solo son posibles en la medida que las personas tengan acceso a un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Por el contrario, la degradación del ambiente afecta la posibilidad de concreción de derechos tales como la vida, la salud, la alimentación, la vivienda digna, etc.
Actualmente se plantea, además, la integración del ambiente con los Derechos Humanos a través del concepto de “desarrollo sustentable”, subrayando que la integración de las cuestiones económicas, ambientales y de justicia social es parte de dicha noción de desarrollo, promoviendo las obligaciones y los compromisos de Derechos Humanos para fundamentar y reforzar la formulación de políticas en este sentido.
Ahora bien, en este esquema y refiriéndonos puntualmente a los sujetos involucrados, las personas jurídicas y los grupos de poder serán los principales imputados por este tipo de acciones, ya que cuando hablamos de delitos ambientales estamos involucrando de manera directa al accionar de grandes empresas nacionales, transnacionales y al propio Estado que muchas veces genera la acción contaminante, ya sea por comisión o por la omisión que la permite.
En este sentido, se sostiene, que la sociedad postmoderna caracterizada por el consumismo, la industrialización, la preeminencia de los medios de comunicación y de masas ha cambiado la forma de la criminalidad violenta clásica por una de carácter económico, financiera, empresarial, organizada y de alcance internacional. Es por eso que la realidad criminológica con características de organización, transnacionalidad, corporativismo, connotación social y económica conlleva a que la mayoría de los delitos contra el orden económico o de otra índole -como pueden ser los realizados contra el medio ambiente- sean cometidos con ayuda de la empresa (Díaz Cortés, 2006). Hay que tener en cuenta, además, que con la criminalidad que parte de las organizaciones o entes colectivos, se pone en peligro y se lesionan intereses individuales que resultan esenciales para la sociedad, apareciendo, de este modo, la vía penal como una opción viable frente a la criminalidad colectiva.
Hoy es indiscutible la centralidad de las personas jurídicas en la economía globalizada y sus complejas estructuras, que sumadas a los inconvenientes de la globalización o transnacionalidad de las compañías multinacionales, ofrecen una amplia gama de dificultades para el Derecho. Por ejemplo, los sistemas de organización y división del trabajo dentro de las estructuras corporativas dificultan sobremanera la atribución de responsabilidades a personas físicas. Como así también, presentan inconvenientes la concentración de capitales a través de los denominados grupos económicos o holdings donde los procesos de producción, distribución y comercialización se realizan en diferentes empresas, existiendo una empresa central y otras empresas controladas o filiales, aunque cada una mantenga su propia personalidad jurídica (Arocena y García Elorrio, 2013). No obstante, lo que sí está en permanente discusión, vivamente por la doctrina y la jurisprudencia, es la existencia de una capacidad delictual de las personas morales o jurídicas.
Teniendo en cuenta, entonces, que la mayor parte de los delitos o conductas atentatorias contra el medio ambiente provienen de entes que participan en la vida social en forma de personas jurídicas, este trabajo se fundamenta en la necesidad de examinar las principales ventajas y objeciones que presenta la posibilidad de la existencia en nuestro país de un derecho penal ambiental, y más específicamente respecto de las personas jurídicas, con el objeto de prevenir, reprimir y reparar las graves conductas atentatorias contra el mismo. Planteamos, en primer lugar, si es necesaria la existencia de sanciones penales específicas contra las personas jurídicas o basta con el Derecho Penal individual para sancionar la comisión de ilícitos medioambientales provenientes de entes ideales. En segundo lugar, si un régimen de penas para las corporaciones puede ser socialmente beneficiosa, es decir, si esto motivará a las empresas a implementar sistemas de cumplimiento y prevención del riesgo penal; y, en tercer lugar y de modo más amplio, nos abocaremos al análisis de la discusión doctrinaria en torno a si las personas jurídicas pueden o no ser responsabilizadas penalmente y, en su caso, si es posible legitimar constitucionalmente las sanciones penales a las mismas.
En este último supuesto, nuestro país ha dado el puntapié inicial con la sanción en el año 2017 de la Ley de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal2. No obstante, el texto de la ley finalmente aprobada -que fuera elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con la Oficina Anticorrupción-3, establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas limitado a delitos cometidos contra la administración pública y por el cohecho transnacional tipificado en el artículo 258 bis del Código Penal, pese a que originalmente el texto no se limitaba a esos tipos penales y pese a la existencia del Proyecto de Código Penal del año 2012, el que contiene un capítulo dedicado a las “sanciones a las personas jurídicas” por el cual las mismas serán responsables, en los casos que la ley expresamente prevea, por los delitos cometidos por sus propios órganos o representantes que actuaren en beneficio o interés de ellas, estableciéndose, además, sanciones. Este mismo proyecto, a su vez, cuenta con un capítulo que tipifica los “Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora”.
A los fines de este trabajo, será objeto de análisis también, el escenario que plantea la reforma civil y comercial operada hace unos años en nuestro país. El nuevo Código Unificado comprende la prevención de manera integral y el carácter general para todos los ámbitos. En este sentido, el antiguo Código Civil se manifestaba insuficiente para atender las problemáticas ambientales, ya que enfocándose solamente en el tema de la reparación, solo permitía actuar de manera defensiva, lo que no se encuentra en consonancia con los principios y lineamientos que constituyen el Derecho Ambiental.
Además, respecto de la prevención, dicha función del Derecho de Daños se producía, hasta la reforma nombrada anteriormente, en mecanismos de tutela inhibitoria4 dispersos entre normas de fondo y de procedimiento, sin que exista una acción preventiva genérica. Es por eso que, ante la posibilidad de que un riesgo pueda concretarse o materializarse en un perjuicio real, el Código Civil y Comercial introduce esta función preventiva tendiente a evitar la consumación de éste.
El ambiente es algo común, público y de todos; por lo tanto, el interés público que existe para su protección representa la suma del interés de cada particular, con lo cual, la protección de éste debería ser superior. El problema que se presenta, es que a veces lo que es de todos es como si fuese de nadie, ya que los individuos aisladamente no reúnen suficiente interés para su cuidado (intereses difusos o colectivos). El daño a un bien público como es el ambiente en su conjunto, o cualquiera de sus elementos, genera la obligación que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece con carácter imperativo (generará prioritariamente la obligación de recomponer, no la indemnizar que será secundaria). Por recomposición debe entenderse la obligación de devolver el medio ambiente y los recursos afectados a su estado anterior al daño, deber que pesa tanto por sobre las personas físicas o jurídicas, como estatales o privadas, las que estarán sujetas a las acciones de responsabilidad ambiental previstas en los artículos 27 a 33 de la Ley General del Ambiente, además de las sanciones penales que correspondan. De esta forma, focalizar la atención en el daño colectivo, permite prevenir y evitar en muchos casos el daño individual o indirecto sobre la persona o sobre sus bienes materiales. En este sentido, a través del articulado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la defensa del bien colectivo “ambiente” a través de la prevención y la recomposición de su daño, es posible, sobre todo antes de que este ocasione un daño adicional sobre una persona o sus bienes.
El daño ambiental como especie de daño injusto consistirá, entonces, en una agresión directa al ambiente, la que provoca, a su vez, un agravio o perjuicio a las personas o cosas por la alteración al ambiente o por el denominado “impacto ambiental”, el que consiste en la afectación mediata de la calidad de vida de los que habitan el planeta.
El rol del Estado, en sus diferentes niveles, resulta fundamental en la tutela del medio ambiente. No obstante, también es relevante respecto de dicha tutela, la acción de los particulares a través de diferentes herramientas jurídicas, lo que desde hace algunos años se transformó en un impensado mecanismo de control social medioambiental sobre los agentes contaminadores o perturbadores del ambiente (los que en general son las empresas). El nuevo sistema de responsabilidad, con el instrumento de la acción preventiva del daño, se constituye en otro de esos medios o herramientas con los que contarán las personas contra las actividades nocivas, función que, a la vez, trasciende la relación víctima-responsable para ubicarse en una instancia superior, que es la de la prevención del daño ambiental más la solidaridad que traspasa la misma, ya que tiene en miras la incidencia social de las conductas dañosas.
Teniendo, de este modo en cuenta, este esquema planteado en la nueva legislación civil y comercial, como así también el carácter eminentemente preventivo del derecho ambiental, será otro objetivo del presente evaluar la eficacia o ineficacia de un sistema sancionatorio de tipo penal “a posteriori”, dado que una vez producido el daño ambiental lo único que puede repararlo es el tiempo y el dinero, y no las sanciones que se impongan a sus responsables, aunque se incluya dentro de este grupo a las personas jurídicas.
Todo este análisis teórico será aplicado, a su vez, al estudio de un caso en particular, a saber: la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de hidrofractura (o fracking) en la provincia de Mendoza frente al problema de la escasez de agua en la misma y el consiguiente daño medioambiental.
1 Ley Nº 25. 675 de noviembre de 2002, Ley General del Ambiente. Art. 27. Daño ambiental: “…Se define al daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
2 Ley Nº 27. 401 de diciembre de 2017, Responsabilidad Penal. Objeto y Alcance. Aplicable a las Personas Jurídicas Privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.
3 Proyecto de Ley modificado por el Senado de la Nación, 27/9/2017. Disponible en: http://www. diariojudicial. com/nota/79453
4 Respecto del problema ambiental, las herramientas de tutela inhibitoria se introdujeron tanto a nivel constitucional en 1994 (en el artículo 43 constitucional), como en la Ley General del Ambiente (arts. 30 y ss.).