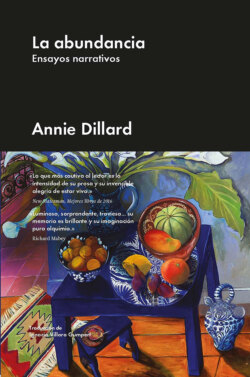Читать книгу La abundancia - Annie Dillard - Страница 10
II
ОглавлениеNo había despuntado el alba cuando dimos con una autopista que salía de la ciudad y se adentraba en campos desconocidos. A la luz creciente del amanecer vimos una bandada de cirroestratos en el cielo. Más tarde, el sol despejaría en su ascensión estas nubes antes de que empezara el eclipse. Condujimos sin rumbo determinado hasta que llegamos a una cadena de colinas sin vallar. Salimos de la autopista, nos pertrechamos y subimos a una de aquellas colinas.
Sería un cerro de ciento cincuenta metros de altura. Estaba cubierto por hierba alta, desecada por el invierno, que nos llegaba a las rodillas. Lo escalamos, parando a descansar, helados pero sudando; íbamos dejando atrás corrillos de gente arrebujada por la ladera, montando telescopios o enredando con sus cámaras. La cima de la colina se destacaba en mitad del cielo. Nos ceñimos las bufandas y echamos una ojeada a nuestro alrededor.
Al este se alzaba otro altozano como el nuestro. Entre las colinas, mucho más abajo, se veía la autopista que discurría hacia el sur para adentrarse en el valle. Aquel era el valle de Yakima; era la primera vez que lo veía. Tiene merecida fama por su belleza, como todos los valles cultivados. Se extendía por el sur hacia el horizonte, como un valle soñado y distante, un Shangri-la. Todos sus cientos de pendientes bajas y doradas acogían huertos. Entre los huertos, había poblados y carreteras y campos arados y en barbecho. Un río estrecho y centelleante serpenteaba por el valle, y a partir del río se extendían acequias de riego con el agua congelada. La distancia difuminaba las vistas con un tinte añil, de modo que todo el valle parecía una espesura o
un sedimento posado en el fondo del cielo. A nuestra espalda se veía más cielo, y tierras bajas azuladas en la lejanía, y el Monte Adams: un cono volcánico enorme, cubierto de nieve, que se elevaba plano, como tantos decorados teatrales.
El sol ya estaba alto. No lo veíamos; pero, tras la bandada de nubes, el cielo era amarillo, y en el valle, a lo lejos, se habían iluminado algunos de los huertos de las laderas. Cerca de la autopista seguía aparcando gente que luego subía a las colinas. Era el Oeste. Todos nosotros, individualistas encallecidos, llevábamos gorras de punto y parkas azules de nylon. La gente subía a las colinas cercanas y se instalaba en grupos entre la hierba muerta. Parecía que todos nos hubiéramos congregado en las alturas para rezar por el mundo en su último día. Parecía que hubiéramos salido lentamente de nuestras naves espaciales y nos dispusiéramos a asaltar el valle que se extendía a nuestros pies. Parecía que nos hubiéramos desperdigado por las cumbres de las colinas al amanecer para sacrificar vírgenes, invocar la lluvia, disponer en círculo estelas de piedra. No había donde guarecerse del viento. La hierba pajiza nos azotaba las piernas.
Donde estábamos, encumbrados, el aire era de un amarillo mate. Al oeste, el cielo era azul. El sol despejaba ya las nubes. Proyectábamos sombras irregulares en la hierba mecida por el aire; agitábamos los brazos, ateridos. Cerca del sol, el cielo era brillante e incoloro. No había nada que ver.
Empezó sin previo aviso. Es extraño que en un acontecimiento público tan publicitado no hubiera pistoletazo de salida, ni obertura, ni discurso de presentación. Debería haber comprendido en ese momento que no estaba a la altura de las circunstancias. Sin pausa ni preámbulo, silencioso como las órbitas, un trozo del sol desapareció. Lo mirábamos con gafas de soldador. Al sol le faltaba un cachito; en su lugar, veíamos cielo vacío.
Yo había visto un eclipse parcial en 1970. Un eclipse parcial es muy interesante. No tiene prácticamente nada que ver con uno total. Ver un eclipse parcial se parece a ver un eclipse total lo mismo que besar a un hombre se parece a casarse con él, o que ir en avión a caerse de un avión. Aunque una experiencia precede a la otra, no te prepara lo más mínimo para ella. Durante un eclipse parcial no se oscurece el cielo; ni siquiera aunque se oculte el noventa y cuatro por ciento del sol. Tampoco el sol parece, visto incoloro a través de dispositivos protectores, terriblemente extraño. Todos hemos visto un bocado de luz en el cielo, ya que todos hemos visto la luna creciente siendo aún de día. Durante un eclipse parcial sí que se enfría el aire, precisamente como si alguien se interpusiera entre uno y el fuego. Y también ocurre que los mirlos vuelan de regreso a sus nidos. Algo extraño sí que es. Yo ya había visto un eclipse parcial, y aquí parecía producirse otro.
Lo que ves en un eclipse total es totalmente distinto de aquello que conoces. Es distinto especialmente para aquellos de nosotros cuyas nociones de astronomía son tan endebles que aunque nos den una linterna, un pomelo, dos naranjas y quince años seguimos siendo incapaces de ajustar los relojes para aprovechar las horas de luz. Normalmente, evitar que tus conocimientos te cieguen tiene su truco. Pero durante un eclipse es fácil. Lo que ves es mucho más convincente que cualquier teoría descabellada que puedas conocer.
Tal vez hayas leído que la luna tiene algo que ver con los eclipses. Yo aún no he visto nunca la luna. La luna no la ves. Tan cerca del sol es tan del todo invisible como lo son las estrellas durante el día. Lo que ves ante tus ojos es el sol pasando por fases. Se va haciendo cada vez más estrecho, como la luna menguante, y, como la luna normal, viaja solo por el simple cielo. El cielo, naturalmente, es un fondo. No parece que devore al sol; está muy por detrás del sol. El sol se va recortando sin más; de forma gradual, se va viendo menos sol y más cielo.
El azul del cielo se hacía más profundo, pero no había oscuridad. El sol era un cuarto creciente ancho, como un gajo de mandarina. El viento refrescaba y soplaba incesante por encima de la colina. El altozano del este, al otro lado de la autopista, se volvía más oscuro e intenso. Hacia el sur, los pueblos y huertos del valle se disolvían en la luz azul. Solo la estrecha franja del río retenía un destello de sol.
Ahora, el cielo occidental adquiría un tono índigo más profundo, un color nunca visto. Normalmente, un cielo oscuro pierde color. Este estaba saturado, índigo intenso, impregnando el aire en lo alto. Hendiendo ese cielo ultramundano aparecía el cono del Monte Adams, envuelto en el alpenglow, ese resplandor rosáceo del ocaso que retienen las cumbres nevadas cuando ya hace rato que se han desdibujado valles y mesetas.
—Mira el Monte Adams —dije, y ése fue el último momento de cordura que recuerdo.
Me volví de nuevo hacia el sol. Se iba. El sol se iba, y el mundo estaba mal. La hierba estaba mal; ahora era de platino. Cada detalle de sus tallos, ápices y láminas destacaba con un brillo apagado y artificioso, como en las platinotipias de un fotógrafo. Ese color jamás se ha visto en este mundo. Tenía matices metálicos; su acabado era mate. La ladera de la colina era una fotografía decimonónica coloreada cuyos colores se habían desvaído. Toda la gente que ves en la fotografía, aunque sus rostros aparezcan nítidos y en detalle, ya está muerta. El cielo era azul marino. Mis manos, plateadas. La hierba de las colinas distantes era toda finos hilos de metal que acamaba el viento. Estaba contemplando la impresión descolorida de una película filmada en la Edad Media; y yo estaba dentro de ella, por no sé sabe qué error. Estaba dentro de una película de hierba de las colinas filmada en la Edad Media. Añoraba mi siglo, a la gente que conocía y la auténtica luz del día.
Miré a Gary. Él también estaba en la película. Todo se había perdido. Era una platinotipia, la versión de la vida de un artista muerto. Vi en su cráneo la oscuridad de la noche mezclada con los colores del día. Se me iba la cabeza; mis ojos se alejaban como se alejan las galaxias hacia las orillas del espacio. Gary estaba a años luz de distancia, gesticulando dentro de un círculo de oscuridad, por el extremo equivocado del telescopio. Me sonrió como si me viera; las fibrosas arrugas de alrededor de sus ojos se movían. Su imagen me era familiar pero estaba mal, era un recuerdo de hacía siglos, del otro lado de la muerte: sí, ése era su aspecto cuando vivíamos. Cuando era el turno de estar vivos de nuestra generación. No podía oírle; el viento hacía demasiado ruido. A su espalda, el sol se iba. Todos habíamos iniciado una caída por la ladera del tiempo. Al principio, era agradable; ahora no había forma de parar. Gary caía a través del espacio, moviéndose y hablando y cruzando miradas conmigo, cayendo por el largo túnel de la separación. La piel de su rostro se movía como un baño de cobre al desprenderse de una plancha de metal.
La hierba que había a nuestros pies era cebada silvestre. Era el trigo escaña que crecía en las faldas montuosas de la cordillera del Zagros, sobre el valle del río Éufrates, sobre el valle del río al que llamábamos «Río». Recuerdo que cosechábamos la hierba con hoces de piedra. Encontrábamos la hierba en las laderas de las colinas; construimos nuestro refugio al lado y la segábamos. Ése era su aspecto entonces, con el cielo tan oscuro a su espalda, y el viento soplando. Dios, sálvanos la vida.
Desde todas las colinas llegaron gritos. Un trozo del cielo colindante con el sol creciente se estaba desprendiendo, un círculo suelto del cielo vespertino, iluminado de pronto desde atrás. Era un cuerpo extraño surgido abruptamente de la nada; era un disco plano; prácticamente había cubierto el sol. Fue entonces cuando empezaron los gritos. De golpe, este disco de cielo se deslizó sobre el sol como una cubierta. El cielo se cerró sobre el sol como la tapa de una lente. La escotilla del cerebro se cerró con estrépito.
De repente, era noche cerrada, en la tierra y en el cielo. En el cielo nocturno había un mínimo anillo de luz. Pues el agujero que corresponde al sol es muy pequeño. Solo un fino anillo de luz señalaba su lugar. No se oía nada. Los ojos se secaron, las arterias se drenaron, los pulmones se silenciaron. No había mundo. Éramos los pobladores muertos del mundo, que seguíamos rotando y orbitando en vueltas y más vueltas, engastados en la corteza del planeta, mientras la Tierra tocaba a difuntos. Nuestras mentes estaban a años luz de distancia, olvidadizas de casi todo. Solo un acto de voluntad extraordinario podía recordarnos nuestra pasada identidad de vivos y nuestros contextos materiales y temporales. Habíamos, al parecer, amado el planeta y amado nuestras vidas, pero ya no podíamos rememorar sus formas. La luz estaba mal. Había algo en el cielo que no debía estar allí. Había en el cielo negro un anillo de luz. Era un anillo fino, una vieja y fina alianza de plata, un anillo viejo y desgastado. Era una vieja alianza en el cielo, o un bocado de hueso. Había estrellas. Se había acabado.