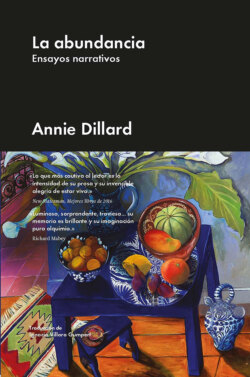Читать книгу La abundancia - Annie Dillard - Страница 13
EL CIERVO DE PROVIDENCIA
ОглавлениеEstábamos cuatro estadounidenses en la selva, en la selva ecuatoriana de las orillas del río Napo, en la vertiente amazónica. Los otros tres estadounidenses eran residentes en grandes ciudades. Habíamos acampado en tiendas de campaña en una aldea ribereña, y desde ahí íbamos a visitar otras. En una aldea llamada Providencia, vimos una escena que nos conmovió a todos, pero conmocionó a los hombres.
Lo primero que vimos cuando ascendimos la ribera hasta la aldea de Providencia fue el ciervo. Estaba atado a un árbol en un claro de césped que había cerca del refugio techado con paja en que íbamos a comer. El ciervo era pequeño, como del tamaño de una cría de venado de cola blanca, pero con aspecto de adulto. Tenía una soga alrededor del cuello, y tres patas enredadas en ella. Alguien dijo que lo habían cazado los perros aquella mañana y que los aldeanos iban a asarlo y a comérselo por la noche.
El claro estaba en la linde de la pequeña aldea de tejados de paja. Veíamos a los aldeanos ocupándose de sus asuntos, esparciendo maíz forrajero para las gallinas junto a sus casas, y bajando por senderos a bañarse al río. El cacique del pueblo era nuestro anfitrión; estaba a nuestro lado mientras veíamos al ciervo pugnar por soltarse. Había varios muchachos de la aldea interesados en el ciervo; formaban parte del círculo que formamos a su alrededor en el claro. Igual que los cuatro hombres de Quito que nos hacían de guías por la selva. El auténtico guía era Pepe. Eran pocos los que en aquel círculo compartían un mismo idioma. Mirábamos el ciervo y nadie decía gran cosa.
El animal estaba tumbado sobre un costado a un extremo de la cuerda, de modo que a esta le faltaba holgura para que él descansara la testa en la tierra. Era «bonito», con la delicada complexión de todos los ciervos, y de pelaje claro para ser de una región tropical. De hecho, parecía tener la piel prácticamente desprovista de pelo, y casi translúcida, como una membrana. Tenía el cuello no más grueso que mi muñeca; del roce con la cuerda se le habían formado laceraciones y heridas abiertas. Al tratar de liberarse de la soga, el ciervo se había hecho cortes el cuello con las pezuñas. En la parte inferior del cuello, en carne viva, se apreciaban bandas rojas y hematomas que sangraban bajo la piel. El caso es que tres de las patas se le habían enganchado en la cuerda por debajo de la quijada. Como es natural, no podía sostenerse sobre la otra, de forma que era incapaz de maniobrar para aflojar la soga y aliviar su presión sobre la garganta, permitiéndole apoyar la cabeza.
El ciervo cesaba en sus esfuerzos por liberarse a cada rato, inmóvil, con los ojos velados, agitando tan solo el costillar y sin hacer más ruido que el de su respiración. Entonces, cuando yo ya pensaba: «Se ha rendido; ahora se morirá», daba un tirón. La cuerda vibraba, sacudiendo las hojas del árbol; la pezuña libre del ciervo volvía a golpear el suelo. Nosotros dábamos un paso atrás y conteníamos el aliento. El animal se revolvía, coceando, aunque con una pata nada más. Alrededor de las otras tres se ceñía más el nudo de la cuerda. La cadera del ciervo daba una sacudida; su columna vertebral se estremecía. Los ojos se le iban a blanco; sacaba y metía la lengua, gruesa y babeante. Luego se quedaba quieto de nuevo. Estuvimos contemplando este espectáculo quince minutos.
En un momento dado, tres chicos de la aldea se acercaron para liberarle las patas enganchadas y volvieron de un salto al círculo de gente. Pero el ciervo se rascó de inmediato el cuello con las pezuñas y las patas delanteras se le engancharon otra vez en la soga. Era como el cuento del Hermano Conejo y el muñeco de brea.5
Estuvimos observando al ciervo desde el círculo y luego nos fuimos a comer. Nuestro refugio se alzaba bajo su tejado de hojas de palma sobre un promontorio de hierba desde el que veíamos el ciervo atado al árbol, cerdos y gallinas paseando bajo las casas del poblado y reses negras y blancas en el río. Soplaba una leve brisa.
La comida, que era la segunda y la mejor que tomamos aquel día, estaba frita y caliente. Había un pescado grande llamado «doncella», una especie de siluro, rebozado entero en harina de maíz y huevo batido y sumergido luego en aceite hirviendo. Cogimos con los dedos tiernos pellizcos de sus costados, los llevamos a nuestros platos y comimos; era delicada carne de pescado, fresca y suave. Alguien encontró las huevas, y también las probé: eran grasas, y de sabor más fuerte, como la yema del huevo (lo que no dejaba de ser natural), y estaban calientes.
También nos sirvieron un estofado de carne deshilachada con arroz y una salsa marrón clara. Yo había preguntado qué clase de ciervo era el que estaba atado al árbol; Pepe había respondido, en español: «Gama». Ahora nos decía que eso también era gama, estofada. Sospecho que el término significa simplemente «caza».6 En todo caso, me enteré de que los perros del pueblo habían arrinconado otro ciervo el día anterior, y era ése el que nos estábamos comiendo, con la pieza entera a la vista. Estaba rico. Me sorprendió lo tierno que era. Pero está demostrado que unos niveles altos de ácido láctico, que se acumula en los músculos con el esfuerzo físico, ablandan la carne.
Tras el pescado y la carne, comimos plátano frito cortado en trozos y servido en bandeja; eran dulces y muy sabrosos. Yo me sentía de miedo. Tenía la camiseta mojada y fresca de nadar. Había dormido mis horas, dado dos paseos respetables, hecho tres comidas y nadado un rato: todo me supo bien.
De tanto en tanto, a alguno de nosotros se le iba la vista más allá de la sombra de nuestro techado, al rincón soleado en que el ciervo seguía con convulsiones entre el polvo. Finalmente, habiendo terminado de comer, pasamos junto al ciervo rodeándolo y volvimos a los botes.
Esa noche supe que mientras todos mirábamos al ciervo, los demás también me miraban a mí.
Los cuatro estadounidenses habíamos intimado en la selva de un modo que no era la familiaridad artificial acostumbrada entre los viajeros. Nos gustábamos unos a otros. Esa noche nos quedamos despiertos hasta las tantas, charlando, susurrando, como si nos columpiáramos en hamacas colgadas por encima del tiempo. Los demás —de grandes ciudades: Nueva York, Washington, Boston— comentaban ahora la ausencia de expresión que había reflejado antes mi rostro, cuando observaba al ciervo, o la ausencia, al menos, de cualquier expresión que se hubieran esperado. Habían querido ver cómo yo, la más joven de nosotros y la única mujer, me tomaba el espectáculo de los esfuerzos desesperados del ciervo. Parecía desapegada, no sé. Estaba pensando. Recuerdo haberme sentido muy vieja y pletórica.
Podía haber dicho que, al igual que Thoreau, he viajado por todo lo largo y ancho de Roanoke, Virginia. Como carne. Esas cosas no plantean un problema. Plantean un misterio.
Caballeros de la ciudad, ¿qué les sorprende? ¿Que aquí haya sufrimiento, o que yo lo sepa?
Charlábamos tumbados en la tienda.
—Si hubiera sido mi mujer —dijo un hombre en tono especialmente enérgico, asombrado—, le habría dado igual a qué se debe esto; lo habría dejado todo inmediatamente, habría entrado en la aldea, habría ido de aquí para allá y no habría parado hasta que ese animal dejara de sufrir de una forma u otra. No podría tolerar el ver a una criatura padecer esa agonía.
Asentí.
Ahora estoy en casa. Después de despertarme, me peino ante el espejo que cuelga sobre mi cómoda. Desde hace dos años, todas las mañanas veo en ese espejo, junto a mi cara reblandecida por el sueño, la cara renegrida de un hombre quemado. Es un recorte de prensa con una fotografía de agencia, pegado con celo en el espejo. El pie dice: «Alan McDonald, hospitalizado en Miami». Lo único que se ve en la foto es un triángulo de cara tiznado, de los párpados al labio inferior; lo demás son vendas. No se aprecia la expresión de sus ojos; las vendas la ocultan.
La noticia, bajo el titular «Hombre quemado por segunda vez», empieza así:
«¿Por qué me odia Dios?», preguntaba Alan McDonald desde su cama del hospital.
«Cuando explotó la pólvora, no me lo podía creer» dijo. «Es que no me lo podía creer. Me decía: “No, Dios no sería capaz de volver a hacerme esto”».
Estaba en un ala de quemados de Miami, en estado grave. Ni siquiera sé si sobrevivió. En aquel momento, le escribí una carta, sobrecogida.
Ya se había quemado otra vez, trece años antes, con gasolina que se inflamó. Desde entonces, le habían recompuesto el cuerpo y rehecho el rostro en docenas de operaciones. Había sido un chico, y luego fue un chico quemado. Ya se había quedado conmocionado con lo que podía pasar, con el vuelco que podía dar la vida.
Leí una vez que la gente que sobrevive a quemaduras graves tiende a volverse loca; su índice de suicidios es alto. La medicina no puede aliviar su dolor; las drogas las sudan directamente, empapando las sábanas, porque no hay piel que las retenga. La gente no puede más que quedarse tumbada y llorar. Más adelante, se suicidan. No tenían ni idea, hasta que se quemaron, de que la vida podía consentirles semejante dolor.
Esta vez, a McDonald le había explotado un cuenco de pólvora. «Al principio, no me di cuenta de lo que había pasado —contaba—. Luego oí el mismo ruido de hace trece años. Estaba ardiendo. Rodé por el suelo para apagar las llamas y pensé: “Dios mío, otra vez no”».
«De no haber estado allí un amigo, me habría tirado a un canal con una roca atada al cuello».
Su mujer pone el broche al artículo: «Hombre, es que no es justo».
Releía el recorte entero cada mañana. El momento crucial es ahora, lo es cada minuto. ¿Puede alguien explicarles a Alan McDonald, con toda su dignidad, al ciervo de Providencia, con toda su dignidad, qué está pasando? Y que me ponga en copia.
Cuando pasamos junto al ciervo de Providencia por última vez, le dije a Pepe, mirando de soslayo al animal: «Pobrecito».7 Pero estaba practicando el español. Ya sabía entonces que era un comentario ridículo.
NOTAS
5 Referencia a uno de los cuentos del libro Uncle Remus, una popular compilación de narraciones del folclor afroamericano escrita por Joel Chandler Harris y publicada por primera vez en 1881. [N. del T.]
6 Game, en inglés. [N. del T.]
7 En castellano en el original. [N. del T.]