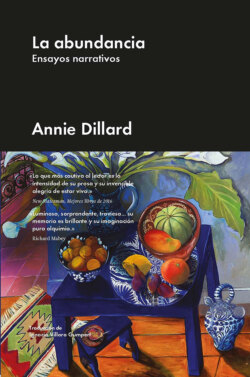Читать книгу La abundancia - Annie Dillard - Страница 11
III
ОглавлениеEs ahora cuando más fuerte es la tentación de abandonar estas tierras. Ya hemos visto bastante; vámonos. ¿Por qué quemarnos las manos más de lo necesario? Pero han pasado dos años; ha subido el precio del oro. Vuelvo a los mismos lechos aluviales sepultados y a rebuscar de nuevo entre los estratos.
Vi, de buena mañana, apagarse el sol sobre un telón de cielo de fondo. Vi aparecer una sección circular de ese cielo, desgajada de pronto, ennegrecida e iluminada por detrás; surgió de la nada y se superpuso al sol. No parecía la luna. Era negro y enorme. De no haber leído que era la luna, podría haber visto lo mismo cien veces sin pensar jamás en la luna. (Si, en cambio no hubiera leído que era la luna —si, como la inmensa mayoría de las personas del mundo a lo largo de la historia, simplemente hubiera elevado los ojos al cielo y hubiera visto aquello—, entonces, sin duda, no habría especulado gran cosa, sino que, como el emperador Luis de Baviera en el año 840, me habría muerto ahí mismo del susto, sin más). No parecía un dragón, aunque parecía más un dragón que la luna. Parecía la cubierta de una lente, o la tapa de un bote. Se materializó como por ensalmo: negro y plano, y deslizándose perfilado en llamas.
Ver aquel cuerpo negro fue como ver un hongo nuclear. El significado de la visión desbordaba la fascinación que ejercía. Aniquilaba la significación misma. Si un día al mirar por la ventana vieras una fila de hongos nucleares elevarse sobre el horizonte, sabrías de inmediato que lo que estabas viendo, por reseñable que fuera, sería intrínsecamente indigno de reseñarse. De nada serviría correr a decírselo a alguien. Siendo todo lo relevante que se quiera, esa visión terrorífica, no importaría un comino. Porque ¿qué es la relevancia? Es significación para la gente. Si no hay gente, no hay relevancia. Y no tengo más que decirte.
Es en las profundidades donde se hallan la violencia y el terror de los que nos ha prevenido la psicología. Pero si cabalgas a lomos de esos monstruos y los conduces a profundidades aún mayores, si te despeñas con ellos más allá de los confines del mundo, descubres lo que nuestras ciencias son incapaces de identificar o nombrar, el sustrato, el océano o la matriz o el éter que mantiene a flote todo lo demás, que confiere a la bondad su capacidad para el bien, y a la maldad su capacidad para el mal, el campo unificado: nuestro interés complejo e inexplicable por el bien de los demás, y por nuestra vida en común aquí. Esto nos viene dado. No se aprende.
El mundo que se extendía bajo la oscuridad y la quietud tras el cierre de la tapa no era el mundo que conocemos. El acontecimiento se había consumado. Su desolación se extendía a nuestro alrededor. Mente y corazón, siempre clamorosos, se acallaron, casi indiferentes, ciertamente incorpóreos, frágiles y exhaustos. Las colinas enmudecieron, devastadas. En lo alto del cielo, como el cráter de algún cataclismo lejano, había un anillo hueco.
Has visto fotografías del sol tomadas durante un eclipse total. La corona llena la imagen. Todas esas fotografías se captaron a través de telescopios. Las lentes de los telescopios y de las cámaras no alcanzan a cubrir la dimensión o la escala del despliegue visual, como tampoco el lenguaje alcanza a cubrir la extensión y la simultaneidad de la experiencia íntima. Las lentes amplían la visión, omiten su contexto, y hacen de ella una imagen bonita, con sentido, como el motivo de una felicitación navideña. Te aseguro que si a un pastor cualquiera le mandan una felicitación navideña con una impresión a 8 × 12 de una fotografía del ángel del Señor, la gloria del Señor y la multitud de las huestes celestiales, no le embargará el temor. Cosas más temibles pueden llegar en un sobre. Pueden aparecer en las revistas fotografías más conmovedoras que las de la corona solar. Pero te prometo que en el cielo no verás nunca nada más espantoso.
Ves el ancho mundo envuelto en tinieblas; ves una vasta franja de tierra montuosa, y el valle enorme, lejano y renegrido; ves las luces de los poblados, el curso del río y trozos desenfocados de tu sombrero y de tu bufanda; ves la cara de tu marido con un aire como de las primeras películas en blanco y negro; y ves una extensión de cielo negro y cielo azul, unidos, con estrellas que no reconoces, algunas vetas apenas visibles de nubes y, más allá, un pequeño anillo blanco. El anillo se ve tan pequeño como un ganso en una bandada de gansos migrantes, si es que llegas a reparar en una bandada de gansos migrantes. Es una tricentésima sexagésima parte del cielo visible. El sol que vemos tiene un diámetro menor de la mitad del diámetro de una moneda de diez centavos vista a la distancia de tu brazo extendido.
La nebulosa del Cangrejo, en la constelación de Tauro, presenta, a través de binoculares, el aspecto de un anillo de humo. Es una estrella en plena explosión. La luz de su explosión llegó a la Tierra por primera vez en 1054; entonces era una supernova, y tan brillante que lucía a la luz del día. Ahora no brilla tanto, pero sigue explotando. Se expande a un ritmo de ciento trece millones de kilómetros al día. Sin embargo, ni se cantea. Su tamaño aparente no aumenta. Fotografías de la nebulosa del Cangrejo tomadas hace quince años parecen idénticas a otras tomadas ayer. Pasa lo mismo con algunos líquenes. Los botánicos han medido diversos líquenes comunes dos veces, con un intervalo de cincuenta años, sin detectar el menor atisbo de crecimiento. Y, no obstante, sus células se dividen; están vivos.
El pequeño anillo de luz era como esas cosas; como un ridículo liquen en lo alto del cielo, como una explosión a 4 200 años luz de distancia, perfectamente inmóvil: era interesante, era precioso, estaba en movimiento alelado y no tenía nada que ver con nada.
No tenía que ver con nada. El sol era demasiado pequeño, y demasiado frío, y demasiado lejano para mantener al mundo con vida. El anillo blanco no bastaba. Era débil, no valía. Era tan inútil como un recuerdo; era tan desatinado y hueco y mísero como un recuerdo.
Cuando pones todo tu empeño en recordar la cara de alguien, o el aspecto de un lugar, lo que visualizas en tu cabeza es una imagen tan vaga y terrible como aquella. Es oscura; es insustancial; está toda mal.
El anillo blanco y la oscuridad saturada hacían que la tierra y el cielo tuvieran un aspecto como el que deben de tener en los recuerdos de los despreocupados muertos. Lo que vi, lo que me pareció que me bañaba, era toda la luz maltrecha que los recuerdos de los muertos pueden arrojar sobre el mundo de los vivos. Todos habíamos muerto con las botas puestas encaramados a las colinas de Yakima, y estábamos solos en la eternidad. El espacio vacío taponaba nuestros ojos y nuestras bocas; todo nos era indiferente. Recordábamos mal el tiempo en que estábamos vivos. Con sumo esfuerzo, recordamos una especie de luz circular en el cielo, pero solo su contorno. Y luego los árboles de los huertos se marchitaron, el suelo se congeló, los glaciares se deslizaron valles abajo e invadieron los poblados. Si alguna vez había habido gente en la Tierra, nadie lo sabía. Los muertos habían olvidado a aquellos a los que amaron. Separados del otro, ya no eran capaces de recordar los rostros y las tierras que habían amado a plena luz. Se limitaban a seguir plantados en las cimas oscurecidas de las colinas, mirando hacia abajo.