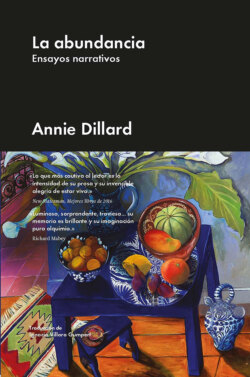Читать книгу La abundancia - Annie Dillard - Страница 14
LA COMADREJA
ОглавлениеUna comadreja es salvaje, silvestre. ¿Quién sabe en qué piensa? Duerme en su guarida subterránea, cubriéndose el hocico con la cola. A veces se queda en la madriguera dos días seguidos, sin salir. Fuera, acecha a conejos, ratones, ratas almizcleras y pájaros, mata a más de los que puede comerse calientes, y a menudo arrastra los cadáveres a casa. Obedeciendo al instinto, muerde a su presa en el cuello, ya sea seccionándole la vena yugular en la garganta o royéndole el cerebro en la base del cráneo, y no la suelta. Un naturalista se negaba a matar una comadreja que se le había acoplado a la mano hasta el tuétano, como una serpiente de cascabel. El hombre intentó arrancarse la bestezuela y no había manera; tuvo que caminar ochocientos metros hasta el agua, con la comadreja colgada de la palma y ponerla a remojo hasta despegársela como una etiqueta pertinaz.
Y una vez, cuenta Ernest Thompson Seton (una vez), un hombre abatió un águila en pleno vuelo de un tiro. Al examinar el ave, encontró el cráneo reseco de una comadreja acoplado por las mandíbulas a su garganta. Se supone que el águila se había lanzado sobre la comadreja y esta se revolvió y la mordió como le dictaba el instinto, hincando el diente en el cuello, y a punto estuvo de ganar. Me habría gustado ver esa águila desde el cielo unas semanas o unos meses antes: ¿Estaría aún la comadreja entera pegada a su cuello emplumado, como un colgante de pieles? ¿O se comería el águila lo que llegara a alcanzar, destripando con las garras a la comadreja viva junto a su pechuga, retorciendo el cuello para descarnar los huesos en el aire?
Vengo pensando en las comadrejas porque vi una la semana pasada. Le di un susto a una comadreja que me dio un susto, e intercambiamos una mirada prolongada.
Cerca de mi casa de Virginia hay un estanque, el Hollins. Cubre cuatro mil metros cuadrados de hondonada junto a Tinker Creek con quince centímetros de agua y seis mil nenúfares. Por un extremo pasa una autopista con límite de velocidad de noventa kilómetros por hora, y en el otro ha anidado una pareja de patos joyuyos. Debajo de cada arbusto hay un hoyo de rata almizclera o una lata de cerveza. En la orilla del fondo se alternan una serie de campos y bosques —campos y bosques enhebrados por todas partes con pistas de moto— en cuya arcilla desnuda ponen sus huevos tortugas silvestres.
Una tarde de la semana pasada, con la puesta de sol, caminé hasta el estanque y me senté en el tronco de un árbol caído cerca de la orilla. Contemplaba los nenúfares temblando a mis pies y separándose al paso vigoroso de una carpa. Un avetoro amarillo apareció por mi derecha y voló por detrás de mí. Me llamó la atención; me giré hacia atrás… y de pronto, inexplicablemente, me encontré mirando una comadreja, que elevaba la vista hacia mí.
¡Comadreja! Nunca había visto una en libertad. Delgada como una curva, medía unos veinticinco centímetros de largo, una cinta musculada, parda como la madera de un árbol frutal, con el pelo sedoso, alerta. Tenía el rostro feroz, pequeño y afilado igual que la cabeza de un lagarto; habría podido servir de punta de flecha. Su mentón era apenas un punto, lo justo para dos pelos castaños, y a partir de ahí se extendía por su parte inferior pelaje de un blanco inmaculado. Tenía dos ojos negros que no pude ver, como no se ve una ventana.
La comadreja se había quedado paralizada de la impresión, ya que salía de debajo de un enorme rosal silvestre y enmarañado, a poco más de un metro de distancia. Yo me había quedado paralizada de la impresión, retorcida hacia atrás sobre el tronco. Nuestras miradas se habían entrelazado y no había quien deshiciera el nudo.
Nos mirábamos como se mirarían dos amantes, o enemigos mortales, que se encontraran inesperadamente en un sendero frondoso yendo ambos pensando en otra cosa: con la mente en blanco por un golpe en la boca del estómago. Un golpe cegador al cerebro, un choque repentino de cerebros, con toda la carga estática y el roce íntimo de globos que se frotan. Nos vació los pulmones. Taló el bosque, sacudió los campos y drenó el estanque; el mundo se desmoronó y cayó en el agujero negro de esos ojos.
Se esfumó. Esto fue la semana pasada, no más atrás, y ya no consigo recordar qué fue lo que rompió el hechizo. Creo que pestañeé, creo que recuperé mi cerebro del cerebro de la comadreja y traté de memorizar lo que veía, y la comadreja sintió el tirón de la separación, la zambullida súbita en la vida real y la corriente apremiante del instinto. Se desvaneció bajo las rosas silvestres. Yo seguí esperando, inmóvil, con la cabeza llena de pronto de datos y el espíritu de ruegos, pero no volvió.
Por favor, que no me venga nadie a hablar de «conflictos de aproximación-evitación». Te aseguro que durante sesenta segundos estuve dentro del cerebro de esa comadreja, y ella del mío. El cerebro es un lugar íntimo, que masculla en cintas magnéticas únicas y secretas; pero aquella comadreja y yo, durante un rato dulce y sorprendente, nos conectamos los dos a otra pista, del todo independiente. ¿Qué le voy a hacer, si estaba en blanco?
¿Qué pasa en su cerebro el resto del tiempo? ¿En qué piensa una comadreja? No suelta prenda. Su diario son huellas en la tierra, un ramillete de plumas, sangre y huesos de ratón: desperdigados, desconectados, hebras sueltas y desordenadas.
Me gustaría aprender a vivir, o recordar cómo se hace. Voy al estanque Hollis no tanto a aprender a vivir como, la verdad, a olvidarlo. Es decir, no es que crea que un animal salvaje va a enseñarme cómo vivir concretamente: ¿acaso voy a sorber sangre tibia, a levantar la colita, a caminar pisando justo en las huellas de mis manos? Pero sí que podría aprender un poco a no pensar, aprender algo de la pureza de vivir en los sentidos físicos y de la dignidad de vivir sin prejuicios ni motivaciones. La comadreja vive en la necesidad, y nosotros vivimos en la elección, odiando la necesidad para al final morir indignamente en sus garras. A mí me gustaría vivir como debería, igual que la comadreja vive como debería: abierta sin dolor al tiempo y a la muerte, dándome cuenta de todo, sin recordar nada, eligiendo lo que me viene dado con una voluntad feroz y aguzada.
Dejé pasar mi ocasión. Debería haberme lanzado a su garganta. Debería haberme abalanzado sobre aquella franja blanca de debajo de su mentón y hecho presa en ella, hecho presa por el barro y bajo el rosal silvestre, hecho presa como si me fuera en ello una vida mejor. Podríamos habernos tumbado bajo el rosal silvestre, silvestres como comadrejas, mudas y ajenas a toda comprensión. Podría asilvestrarme tranquilamente. Podría pasar dos días en la madriguera, hecha un ovillo, sobre un lecho de pieles de ratón, olisqueando huesos de pájaro, pestañeando, lamiendo, respirando almizcle, con el pelo enredado en raíces de hierbas. Abajo es donde hay que ir, donde la mente es una. Abajo es fuera, fuera de tu siempre obsequiosa mente y de vuelta a tus despreocupados sentidos.
Recuerdo la mudez como un ayuno prolongado y embriagador, en que cada instante es un banquete de expresión recibida. El tiempo y los acontecimientos se vierten sin más, sin comentarios, y se ingieren directamente, como sangre que entra en mis tripas latiendo desde una yugular. ¿Podrían dos vivir así? ¿Podrían vivir dos bajo el rosal silvestre, y explorar junto al estanque, de forma que la suave mente de cada uno esté como presente en todas partes para el otro, y como recibida e incontestada, igual que nieve que cae?
Sí que podríamos, ¿sabes? Podemos vivir como queramos. La gente hace votos de pobreza, castidad y obediencia —y hasta de silencio— por propia elección. La cosa es acechar a tu vocación con cierta destreza y agilidad, identificar el punto más tierno y más vivo y enchufarte a ese pulso. Eso es ceder, no luchar. Una comadreja no «ataca» a nada; una comadreja vive como se supone que ha de vivir, cediendo en todo momento a la perfecta libertad de la mera necesidad.
Creo que sería bueno, y adecuado, y bienmandado, y puro, que cada cual agarre su necesidad particular y no la suelte, que vaya colgado de ella, inerte, dondequiera que la lleve. Entonces, ni la muerte, adonde te encaminas vivas como vivas, podrá separarlos. Arrebátala y deja que te arrebate incluso a las alturas, hasta que tus ojos se consuman, y deja que tus mismos huesos se descoyunten y desperdiguen, sueltos sobre los campos, sobre los campos y los bosques, a la ligera, sin pensar, desde la altura que sea, desde tan alto como las águilas.