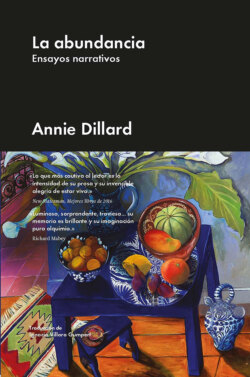Читать книгу La abundancia - Annie Dillard - Страница 9
ECLIPSE TOTAL I
ОглавлениеHabía sido como morir, ese deslizarse cuesta abajo por un puerto de montaña. Había sido como la muerte de alguien, irracional, ese deslizarse cuesta abajo por un puerto de montaña y hacia la región del espanto. Fue como deslizarse hacia un estado febril, o caer por ese agujero en un sueño del que despiertas gimoteando. Aquel día habíamos atravesado las montañas, y ahora estábamos en un lugar extraño: un hotel en Central Washington,4 en una ciudad llamada Yakima. El eclipse que habíamos venido a ver tendría lugar a la mañana siguiente, temprano.
Estaba tumbada en la cama. Gary, mi marido, estaba a mi lado, leyendo. Estaba tumbada en la cama y miré la lámina colgada en la pared de nuestra habitación del hotel. Era una reproducción de un cuadro realista y detallado, a todas luces contemporáneo, de la cabeza sonriente de un payaso enteramente formada por vegetales; la vieja idea de Arcimboldo, pero en cutre. Era una de esas imágenes que una no quiere mirar y que, desgraciadamente, no tiene forma de olvidar. No se sabe qué chabacano destino te la graba a fuego; se convierte en parte de la compleja basura interior que acarreas contigo allá donde vayas. Han pasado dos años desde el eclipse total del que hablo. Durante estos años, he olvidado, supongo, muchas de las cosas que quería recordar; pero no he olvidado la lámina del payaso ni su disparatada disposición en el viejo hotel.
El risueño payaso estaba calvo. De hecho, llevaba una calva de látex muy ajustada, pintada de blanco; envolvía la parte superior de su cráneo, que era un repollo. El pelo lo formaban manojos de zanahorias baby. Insertos en su maquillaje blanco de payaso y en su cráneo de repollo estaban los ojos, pequeños, sonrientes y humanos. La mirada del payaso era como la de Rembrandt en sus últimos autorretratos: vivaz, cómplice, profunda y tierna. Las sombras arrugadas del contorno de sus ojos eran vainas de judías. Sus cejas, perejil. Cada oreja era un haba enorme. Sus labios, finos y jubilosos, eran dos guindillas rojas; entre ambas había filas húmedas de dientes humanos y la insinuación de una lengua de verdad. La lámina del payaso tenía un marco dorado con su cristal.
Para situarnos en el recorrido del eclipse total, aquel día habíamos hecho cinco horas de coche hacia el interior desde la costa de Washington, donde vivíamos. Cuando quisimos atravesar la cordillera de las Cascadas, una avalancha nos había cortado el paso. La nieve de toda una ladera bloqueaba la carretera; los coches daban media vuelta. ¿Habrían quedado algunos sepultados bajo el alud aquella mañana? No conseguimos enterarnos. Esa autopista era la única carretera de invierno que cruzaba las montañas.
Esperamos a que las cuadrillas de la autopista abrieran camino con la apisonadora. Con tirantes de pino y grandes planchas de contrachapado, levantaron un túnel techado de dirección única a través de la avalancha. Entramos por él en el coche, atravesamos el paso y descendimos cientos de metros hasta Central Washington y el ancho valle de Yakima, del que solo sabíamos que era una zona de huertos. A medida que bajábamos de altitud, la nieve iba desapareciendo; se nos destaponaron los oídos; cambiaban los árboles, y en los árboles había pájaros extraños. Yo contemplaba el paisaje con inocencia, como una tonta, como un submarinista arrebatado por las profundidades que juguetea por el fondo mientras se le agota el aire.
El vestíbulo del hotel era una sala oscura y destartalada, estrecha como un pasillo, agobiante. Esperamos en un sofá mientras el director desaparecía en el piso de arriba para hacer quién sabe qué en nuestra habitación. A un lado, en una butaca reventona, absolutamente inmóvil, había una rubia platino de unos cuarenta años con un traje negro de seda y un collar de perlas. Tenía las piernas largas, cruzadas, y la cabeza apoyada en un puño. En la penumbra del extremo opuesto de la sala, de espaldas a nosotros, seis viejos calvos en mangas de camisa estaban sentados en torno a un televisor con el volumen demasiado alto. Dos de ellos parecían dormidos. Eran borrachos. «¡El número seis!», gritó el hombre de la tele. «¡El número seis!».
Sobre el amplio mostrador de la recepción había, iluminado y burbujeante, un acuario de cuarenta litros con un pez enorme; el pez oscilaba arriba y abajo en sus aguas. Junto a la alargada pared de enfrente cantaba en su jaula un canario vivo. Bajo la jaula, entre granos de mijo vertidos en la alfombra, se veían el cubo de playa decorado de un niño y una pala de arena a juego.
Teníamos puesta la alarma a las seis. Yo, tumbada pero despierta, recordé un artículo que había leído abajo, en el vestíbulo, en una revista de ingeniería. El artículo iba sobre la minería del oro. En Sudáfrica, en la India y en Dakota del Sur, las minas de oro se internan tanto en la corteza terrestre que dentro llega a hacer mucho calor. Sus paredes de roca queman las manos de los mineros. Las empresas han de instalar aire acondicionado en las minas; si este se avería, los mineros mueren. Los montacargas de las minas recorren sus huecos muy despacio, ya sea bajando o subiendo, para que a los mineros no les revienten los oídos dentro del cráneo. Cuando vuelven a la superficie, sus rostros lucen una palidez cadavérica.
Nos fuimos del hotel a la mañana siguiente, bien temprano. Era el 26 de febrero de 1979, un lunes de madrugada. El plan era salir de la ciudad, buscar la cima de una colina, ver el eclipse y luego volver a cruzar las montañas y dirigirnos a la costa, a casa. ¡Qué familiar resulta todo por aquí!; ¡qué bien nos desenvolvemos!; ¡con qué eficacia y profesionalidad dejamos el hotel! Gary arrancó el coche y partimos a la aventura, como hemos partido a cientos de otras.