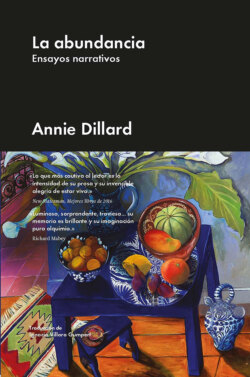Читать книгу La abundancia - Annie Dillard - Страница 12
IV
ОглавлениеA nuestros hijos solo les enseñamos una cosa, como nos enseñaron a nosotros: a despertarse. Enseñamos a nuestros hijos a parecer ahí vivos, a unirse con palabras y actividades a la vida de la cultura humana sobre la corteza del planeta. De adultos, casi todos somos duchos en despertarnos. Hemos llegado a dominar la transición de tal forma que nos olvidamos de que una vez lo aprendimos. Y sin embargo es una transición que llevamos a cabo cien veces al día, cuando, como tantos delfines sin voluntad, nos sumergimos y emergemos, reincidimos y resurgimos. Vivimos la mitad de la vida que pasamos despiertos y la totalidad de la vida que pasamos dormidos en no se sabe qué aguas privadas, inútiles e inconscientes que nunca mencionamos ni recordamos. Inútiles, digo. Sin valor, podría añadir… hasta que alguien saca sus riquezas a la superficie y las lleva a la ciudad despierta, en una forma en que la gente pueda utilizarla.
No sé cómo llegamos al restaurante. Como el de Roethke, «mi despertar es lento». Poco a poco, iba pareciendo más viva, y olvidadiza ya. Se habían hecho casi las nueve de la mañana. Era el día del eclipse solar en Central Washington, y una magnífica aventura para todos. El cielo estaba despejado; del norte soplaba una brisa fresca.
El restaurante era un local de carretera con mesas y cabinas. Ahí estaban los demás observadores del eclipse. Desde nuestra cabina, vimos las placas de matrícula de California de sus coches, sus pegatinas del parking de la Universidad de Washington. Dentro del restaurante, todos comíamos huevos o gofres. La gente hablaba más o menos a gritos e intercambiaba expresiones de entusiasmo, como hinchas tras un partido de las Series Mundiales. «¿Has visto…?». «¿Has visto…?». Entonces alguien dijo algo que me dejó a cuadros.
Un universitario, un chico con una parka azul que llevaba una Hasselblad, nos comentó:
—¿Has visto ese anillito blanco? Parecía un salvavidas. Parecía un salvavidas colgado del cielo.
Y así era. El chico se expresaba bien. Era un despertador ambulante. Lo que es yo, no tenía en aquel momento acceso a semejante palabra. Él sabía escribir una frase, y yo no. Agarré ese salvavidas y lo conduje hasta la superficie. Y no pude sino reírme. Me había quedado pasmada en el río Éufrates, me había muerto, me había ido y había pasado un duelo, todo por la visión de algo que, si eras capaz de ascender a ese nivel, tenías que admitir que se parecía mucho a un salvavidas. Daba gusto estar de vuelta entre gente tan lista; daba gusto tener todas las palabras del mundo a disposición de tu cabeza, con lo que tu mente podía ponerse con su tarea. Todo aquello para lo que nos faltan las palabras se pierde. La mente —la cultura— tiene dos modestas herramientas, la gramática y el vocabulario: un cubo de playa decorado y una pala a juego. Con eso, nos pavoneamos por los cinco continentes y hacemos todo el trabajo del mundo. Con eso intentamos salvar nuestras mismas vidas.
Hay pocas cosas más que decir desde este nivel, el nivel del restaurante. Una es el viejo chiste sobre el desayuno. «Nunca va a quedarse satisfecha, la mente, jamás». Eso lo dejó escrito Wallace Stevens, y el tiempo le ha dado la razón. La mente quiere vivir eternamente, o descubrir una excelente razón para no hacerlo. La mente quiere que el mundo corresponda a su amor, o a su consciencia; la mente quiere conocer el mundo, y en su totalidad, y la eternidad en su totalidad, e incluso a Dios. El compinche de la mente, en cambio, se da por contento con unos huevos fritos vuelta y vuelta. Al querido y estúpido cuerpo se le deja satisfecho con la misma facilidad que a un spaniel. Y, aunque parezca mentira, el humilde spaniel es capaz de engatusar a la pendenciera mente y conseguir su plato. Es para que se rían los siglos que la orgullosa, metafísicamente ambiciosa y vociferante mente se calle con que le des un huevo.
Más aún: mientras la mente da vueltas en el espacio profundo, mientras la mente se lamenta, o teme, o se entusiasma, los sentidos cotidianos —con ignorancia o idiotez, como tantos terminales de ordenador que imprimen nuestros precios de mercado mientras el mundo estalla— siguen transcribiendo sus modestos datos y transmitiéndolos al almacén del cráneo. Más tarde, bajo el influjo tranquilizador de unos huevos fritos, la mente puede revisar todos esos datos.
El restaurante era un centro de reinserción, una cámara de descompresión. Allí recordé varias cosas más. La más profunda, y la más aterradora, fue esta: he dicho que oí gritos. (Más adelante leí que gritar, histéricamente, es una reacción habitual a los eclipses totales, por más que estén previstos). Toda la gente que estaba en las colinas, yo incluida (creo), gritó cuando el negro cuerpo de la luna se desgajó del cielo y rodó sobre el sol. Pero estaba ocurriendo algo más en aquel preciso instante, y estoy convencida de que fue esto lo que nos hizo gritar.
Un segundo antes de que el sol se apagara, vimos un muro de sombra oscura precipitarse hacia nosotros. No bien lo habíamos visto que ya lo teníamos encima, como un trueno. Rugió por todo el valle. Sacudió nuestra colina y nos noqueó. Era el cono de la sombra, monstruoso y ligero, de la luna. He leído después que esta ola de sombra se desplaza a 2 900 kilómetros por hora. El lenguaje no da idea de una velocidad tal. Tenía trescientos catorce kilómetros de ancho. No se veía el final. Solo veías el borde. Se abalanzaba sobre ti a 2 900 kilómetros por hora, arrastrando la oscuridad tras de sí como una plaga. Verla, y saber que venía derecha por ti, era como sentir que te subía un chute de anestésico por el brazo. Si piensas muy rápido, quizás te dé tiempo a pensar: «Ahora me llegará al cerebro». Puedes sentir la velocidad espantosa, inhumana, de tu propia sangre. Vimos venir el muro de sombra y gritamos cuando nos golpeó.
Este era el universo sobre el que tanto habíamos leído y que nunca habíamos sentido hasta entonces: el universo como mecanismo de esferas sueltas lanzadas a velocidades pasmosas, no autorizadas. ¿Cómo era posible que algo que se movía así de rápido no se estrellara, no se saliera desbocado de su órbita como un coche fuera de control en una curva?
Al cabo de menos de dos minutos, cuando resurgió el sol, el borde del cono de sombra se alejó veloz a su zaga. Se deslizó colina abajo y galopó hacia el Este por la llanura, más rápido de lo que el ojo podía creer; barrió la llanura y se precipitó por el borde del planeta en un pestañeo. Nos había apaleado y ahora se alejaba rugiendo. Pestañeamos a la luz. Era como si un dios hubiera atravesado el cielo a zancadas y descendido a abofetear al mundo en la cara.
Como a la tercera taza de café, me vino a la cabeza otra cosa, más ordinaria. Durante los instantes de totalidad, la oscuridad era tal que a nuestros pies los conductores de la autopista encendieron las luces frontales de sus coches. Veíamos la ruta de la autopista como una hilera de luces. Estaban ahí abajo parachoques con parachoques. Eran las ocho y cuarto de la mañana. Mañana de lunes, y la gente se dirigía a Yakima a trabajar. Que estuviera oscuro como en plena noche, y fuera todo muy raro, una hora después de amanecer, significaba, por lo visto, que si la gente quería ver para ir en coche a trabajar tenía que encender los faros. Cuatro o cinco coches se salieron de la carretera. Los demás, sin embargo, condujeron hasta la ciudad en una fila de ocho kilómetros de largo por lo menos. La autopista discurría entre colinas; la gente no podía haber visto ni un asomo del sol eclipsado. En Yakima volverá a verse un eclipse total en 2039. Quizás en 2039 las empresas den a sus empleados una hora libre.
Desde el restaurante, volvimos hacia la costa. La autopista que atraviesa la cordillera de las Cascadas estaba abierta. Condujimos el coche por las montañas como profesionales consumados. Nos unimos a nuestro lugar sobre la fina corteza del planeta; seguía ahí. De momento, estábamos, como quien dice, en casa.
Aquella mañana temprano, a las seis, cuando abandonábamos el hotel, los seis hombres calvos estaban sentados en sillas plegables en la penumbra del vestíbulo del hotel. La tele estaba encendida. Ellos estaban casi todos despiertos. Sabe Dios que en cualquier momento puedes ahogarte; puedes despertarte muerto en un hotelito, un palurdo mira la televisión mientras la nieve se amontona en los puertos, mira la televisión mientras las latinas calientes sonríen y la luna pasa por delante del sol y no cambia nada y no aprendes nada porque has perdido tu cubo y tu pala y ya te da igual todo. ¿Y si vuelves a la superficie y abres tu bolsa y en lugar de un tesoro te encuentras con una fiera que te salta encima? O puede que ni siquiera vuelvas. Puede atascarse la manivela, venirse abajo el andamio, romperse el aire acondicionado. Puede que un día levantes la vista y veas junto a tu frontal el canario y lo confundas con perlas y toques una anguila morena. Tiras de tu cuerda; es demasiado tarde.
Parece ser que la gente comparte una misma percepción de estos riesgos, porque cuando finalizó el eclipse total ocurrió algo curioso. Cuando surgió el sol, como un abalorio cegador a un lado del anillo, el eclipse se acabó. La tapa negra de la lente apareció de nuevo, iluminada desde atrás, y se retiró deslizándose. De inmediato, la luz amarilla volvió a pintar el cielo de azul; la tapa negra se fue disolviendo y se esfumó. Allí dio comienzo el mundo real. Ahora lo recuerdo: nos largamos todos a toda prisa. Nacimos y nos aburrimos de un plumazo. Corrimos colina abajo; encontramos nuestro coche; vimos al resto de la gente bajar en tropel por las laderas; nos unimos al tráfico de la autopista y nos alejamos.
En ningún momento volvimos la vista atrás. Fue una desbandada general, y bien rara, pues cuando abandonamos la colina el sol aún estaba eclipsado en parte: una visión bastante inusual de por sí, que probablemente nos habría bastado para animarnos a hacer un viaje de cinco horas en coche y verla. Pero ya habíamos visto bastante. Uno acaba dando media vuelta, aunque sea de la misma gloria, con un suspiro de alivio. De las honduras del misterio, y hasta de las cumbres del esplendor acaba uno por volverse corriendo a latitudes hogareñas.
NOTAS
4 Región del Estado de Washington. [N. del T.]