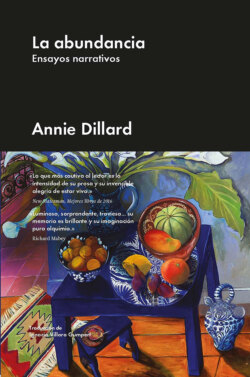Читать книгу La abundancia - Annie Dillard - Страница 7
PRÓLOGO
ОглавлениеUn pasaje de An American Childhood (Una infancia americana) —presentado aquí como ensayo breve con el título «Despertar»— acaba con una imagen de una brillantez característica de la autora: la de una mujer que se zambulle en el agua, se queda envuelta en su propio reflejo sellado y se lo lleva puesto «al salir de la piscina, y para siempre». Ese pasaje, esa imagen, son puro Annie Dillard. Despertarse (nacer a la consciencia), permanecer bien despierto, llevar «una vida de concentración», en vez de vadear amodorrado por la vida, han sido sus preocupaciones permanentes. Su primer libro, Una temporada en Tinker Creek, comienza con la autora despertándose «a plena luz y […] con el cuerpo cubierto de las huellas ensangrentadas» de pisadas de animal.
A Dillard, autora que nunca parece cansada, que nunca da la impresión de arrastrarse cansina por una página o una frase, solo puede disfrutarla un lector bien despierto. Quiero decir con esto que rejuvenece incluso a los que, hastiados de palabras (hasta a los mejores les puede pasar), han sucumbido, como Henry en la decimocuarta «canción soñada» de John Berryman,1 al tedio de la literatura, «especialmente de la gran literatura». Quizás eso sea parte de su atractivo: la forma en que lo mejor de su obra se presenta a menudo en formas y modalidades desembarazadas de los protocolos asociados a la «gran literatura». Algunas de las piezas aquí reunidas se compilaron por primera vez en Teaching a Stone to Talk, que pudo parecer, cuando apareció, la clase de reseña provisional que «un escritor publica para complementar su verdadera obra». Pero no, explica ella en una nota de la autora: «Esta es mi verdadera obra, tal cual es».
Puede que la no-ficción de difícil encuadre en un género esté reconocida actualmente como un género en sí misma, pero fue Dillard quien descubrió sus posibilidades —y las dificultades que conlleva— ya en los primeros años de la década de 1970, cuando escribía lo que se convertiría en Una temporada en Tinker Creek. «Al fin y al cabo —escribió en su diario—, ya hemos tenido la novela de no-ficción: va siendo la hora del libro novelado de no-ficción». Cosa más fácil de decir que de hacer, claro. Como dice en Vivir, escribir, «al escribir cualquier libro, el escritor debe resolver dos problemas: ¿puede hacerse? y ¿puedo hacerlo yo?». Pero está en la naturaleza de esta bestia que la respuesta a la segunda pregunta solo se revele una vez que el libro ha sido escrito (o que el intento de escribirlo ha fracasado), cuando ya no tiene sentido plantearla. Es un caso distinto al de la exploración y los descubrimientos geográficos, en que, cuando se ha llegado al lugar a descubrir —¡allí está, esperando a ser reivindicado y bautizado!—, se pone fin a la incertidumbre. En el arte, el descubrimiento es a menudo paulatino, un proceso de hallazgos menores, plagado de incertezas y con la posibilidad siempre abierta de que aquello que se descubre se desvanezca ante tus ojos como un espejismo.
«¿Qué clase de libro es este?», se preguntaba Dillard a propósito de Una temporada en Tinker Creek; una pregunta que seguirá planteándose mientras el libro se siga leyendo. Lo leemos, en parte, para descubrir la respuesta y, cuando ya lo hemos leído (y esto es lo más grande), seguimos sin estar seguros.
Así que —una pregunta lleva a la otra— ¿qué clase de escritora es Annie Dillard? Una de esas escritoras, según decidió en un momento temprano, que prefirió definirse en términos extraliterarios: «Una exploradora del vecindario», «una fugitiva y una vagabunda, una transeúnte en busca de señales» y «una acechadora, o el instrumento des la caza misma». Esta última idea es especialmente reveladora. El Stalker —«acechador», en inglés— de la película de Tarkovsky del mismo título dice de un profesor (llamado Puercoespín, casualmente): «Me abrió los ojos». Dillard nos abre los ojos al mundo y a nuevas formas de articular lo que vemos. Más precisamente, nos advierte de la posibilidad de librarnos de las convenciones formales que, con la pretensión de capacitarnos, nos constriñen. Lo hace la primera vez que la lees y lo vuelve a hacer cuando la relees. Lo hizo en Una temporada en Tinker Creek y lo vuelve a hacer aquí, en lo que podría considerarse un reenmarcado o un «recolgado» de una obra muy querida. El placer y la excitación son intensas, tanto si conoces bien el material original como si te encuentras con él —despiertas a sus asombros— por primera vez.
Tras esta fanfarria, vamos a desinflar la cosa un poco presentando a un escritor que sin duda ha de considerarse más una antítesis que un alma gemela. E. M. Cioran, autor de Del inconveniente de haber nacido, aseguraba que se lo debía todo, tormentos e inspiración por igual, a su insomnio. Mientras que Dillard celebra el día («Todo día es un dios, cada día es un dios»), Cioran estaba condenado a la vigilia, a pasar sus noches vagando en un destello de consciencia sin alivio. Sin embargo, existe entre ambos una extraña afinidad negativa. Son, por ejemplo —aunque no es necesariamente lo primero que llama la atención de ninguno de los dos— escritores maravillosamente cómicos; en Cioran, la comicidad es fúnebre hasta el punto del absurdo (que es el punto central); en Dillard, es la comicidad del arrebato. O, al menos, es una comicidad que permite que se eleven la prosa y el pensamiento, al tiempo que vacuna al arrebatado contra los tres males de los que quienes escriben sobre la naturaleza deberían huir siempre como de la peste: el preciosismo, la veneración y la seriedad (el síntoma incuestionable, como nos recuerda Nietzsche, de un cerebro tardo). «La mente quiere que el mundo corresponda a su amor, o a su consciencia; la mente quiere conocer el mundo en su totalidad, y la eternidad en su totalidad, e incluso a Dios», escribe en su ensayo clásico «Eclipse total». Y sigue diciendo: «El compinche de la mente, en cambio, se da por contento con unos huevos fritos vuelta y vuelta».
Respecto al humor, también le ayuda el hecho de que Dillard esté bastante chiflada. En una aguda reseña de Una temporada en Tinker Creek, Eudora Welty confesaba que en algunos momentos «sinceramente, no sabía de qué está hablando la autora». Y Tinker Creek no es ni mucho menos la propuesta más difícil de Dillard ni la más loca; ese honor recaería en Holy the Firm (realmente disparatada, y tanto más gozosa por ello). La incomprensión suele ser el resultado de la ofuscación, cuando las palabras se resisten a entrar en foco; Dillard, sin embargo, no deja de ser una escritora excepcionalmente clara, incluso cuando pugnamos por captar el significado de lo que dice con tanta claridad, con tan deslumbrante brillantez.
Tal vez sea esa misma lucidez lo que la impulsa a atisbar en la oscuridad de cuestiones éticas y metafísicas. Ha vuelto repetidamente al topicazo del sufrimiento en el mundo («La crueldad —dice en una reflexión digna de Simone Weil— es un misterio, y un despilfarro de dolor»), y es aquí —por retroceder un párrafo— donde hallamos más de un denominador común con Cioran. En la desesperación de sus años jóvenes, Cioran concluyó que «la filosofía no ayuda en nada, ni ofrece ninguna respuesta en absoluto. Es por esto que me volví hacia la poesía y la literatura, en las que tampoco encontraba respuestas, pero sí estados de ánimo análogos al mío». La postura de Dillard respecto a estos temas la establece un personaje de su novela The Maytrees:
Habiendo reducido los objetos de la filosofía a las certezas, Wittgenstein comprendió luego que, por más auténtica que fuera su causa, estaba rompiendo su juguete favorito, la metafísica, al vedarle la entrada a cualquier ámbito interesante. Por hacer balance de la vida de Wittgenstein, de todas las posibles materias de estudio fue a centrarse en las religiones. La filosofía […] se había frivolizado hasta salirse del terreno de juego. No surgió nada que rellenara el hueco para abordar lo que alguno ha llamado las «preocupaciones esenciales», salvo que contemos las artes, las artes que carecían tanto de métodos epistemológicos como de responsabilidad a la hora de rendir cuentas, y que atraían a los locos, o los volvían locos.
Estas «preocupaciones esenciales» se reducen en la obra de Dillard, en más de una ocasión, a una única y estúpida pregunta: «A saber, ¿qué diantres está pasando aquí?». Aunque ha escrito dos novelas magníficas, tiende a no presentar sus respuestas en forma de novela. La novela, a fin de cuentas, suele estar programada para describir y topografiar el paisaje social. Y no es ése ni su campo de interés temático principal ni el ámbito en que su talento se despliega singularmente. Al inicio de An American Childhood, la joven Annie hace un descubrimiento: «Que yo misma era simultáneamente observadora y observable, y por tanto un objeto potencial de mi propia consciencia en ebullición». Welty, en su reseña de Tinker Creek, no se muestra tan incondicional en su admiración por el método del canario en la yo-mí-mina:2 «Annie Dillard es la única persona que aparece en su libro, en esencia la única que existe en su mundo; no recuerdo que ninguna voz humana exterior venga a interrumpir el largo soliloquio de la autora». Si bien esto era, para Welty, casi lo opuesto a lo que significaba ser un escritor, fue justo lo que atrajo a Cioran hacia la mística y los santos. Siendo hostil a la religión, desarrolló en cambio un interés por los místicos, porque ellos «vivieron una vida más intensa que otros; y también en razón de su extraordinario orgullo, yo y Dios, Dios y yo». Es ahí, entre lo que Dillard llama «la literatura de la iluminación», donde ella manifiesta más abiertamente su genio. De hecho, expresémoslo de otra manera: es ahí donde ha establecido su hogar.
No olvidemos tampoco —los antecedentes de Emerson y Thoreau son importantes— que la luz, por más que sea universal, siempre incide de un modo particular en un determinado trozo de tierra. «Nunca he visto un árbol —asegura Dillard en un valioso consejo a escritores de toda laya— que no fuera un árbol concreto». Más adelante, asegura, con la imperturbable rotundidad del testigo ideal de un abogado, haber visto un ángel en un campo. Yo soy de la escuela de Courbet,3 pero me inclino a creerla, no tanto porque concibiera Una temporada en Tinker Creek como «lo que Thoreau llamaba “un diario meteorológico de la mente”» como porque, tras meditarlo concienzudamente, confió a su diario que Walden era «en realidad un libro acerca de un estanque». En todos sus escritos, suscribe la idea —atribuida según distintas fuentes a Éluard o a Yeats— de que «hay otro mundo, pero está en este». Sea cual sea tu lugar en el mundo, nos recuerda, «la vida se vive siempre y necesariamente en el detalle».
Inevitablemente, por tanto, ha sido escrupulosa en detallar dónde paraba: de dónde era (An American Childhood), dónde vivía (Una temporada en Tinker Creek) y adónde se dirigía (Teaching a Stone to Talk). Tanta diligencia supone asimismo que también necesita considerar qué libros lleva en su bolsa de viaje para sustentarse y nutrirse en esos lugares y épocas. En consecuencia, y a riesgo de desarraigarla de su terruño, el de Emerson y Thoureau, me siento igualmente libre de abrir mi propia mochila de libros y mencionar a los tres escritores que, por así decirlo, me llevaron hasta su puerta.
En Emerson: The Mind on Fire, Robert D. Richardson (marido de Dillard) nos permite apreciar —y casi compartir— cómo llegó Emerson a ser el escritor que fue a base de leer a los escritores a los que leyó. Ésos son los escritores que lo formaron. Pero ¿qué hay del sendero que lleva a los lectores a un escritor al que llegan a apreciar? Ése también lo trazan escritores que no solo nos preparan para esos encuentros, sino que además, de manera más sutil, preparan al escritor para nosotros. A su vez, ese escritor nos allanará el camino a otros encuentros más adelante. De momento, sin embargo, Dillard se encuentra en el mismo punto que yo: en una estación de destino provisional.
Los tres escritores que me condujeron a este punto tienen mucho en común con Dillard, entre lo que no es lo de menos cierta tendencia —que los autores más imaginativos suelen considerar un defecto— a dar consejos: un motivo por el que tal vez ninguno de ellos pudo ceñir su talento a la novela. El primero de ellos es D. H. Lawrence, uno de los autores del canon literario inglés más insistentes y vehementes a la hora de aconsejar. Pero la tendencia hierática de Lawrence, su firme convicción de estar en posesión de algún tipo de cura para la enfermedad de su época, se basa siempre en «su relación, su nexo con todo lo perteneciente a la Creación». Son palabras de su viuda, Frieda, a la que esto no dejó nunca de asombrar: «Nada de ideas preconcebidas, tan solo un encuentro entre él y una criatura, un árbol, una nube, cualquier cosa»; mucho después incluso de que su admonitorio Salvator Mundi llegara a hacerse tedioso. Estamos dentro de la jurisdicción del detalle, así que ilustrémoslo con un pequeño ejemplo. Cuando Lawrence escribe sobre los cipreses en Crepúsculo en Italia («Pues así como tenemos velas para iluminar la oscuridad de la noche, así los cipreses son velas para mantener la llama de la oscuridad a plena luz del día»), no solo nos hace ver esos árboles concretos bajo una luz muy particular; también nos prepara los ojos para ver (leer) páginas de Dillard, que, a su vez, trae a Lawrence de vuelta a la vida de forma fulgurante, como perpetuo contemporáneo suyo, y nuestro.
Está también Rebecca West. El hecho de que su tono y su registro sean tan distintos —majestuoso allá donde el de Dillard es alocado— no debiera hacernos perder de vista las similitudes entre ambas, que son tanto incidentales como generales (y por tanto, en definitiva, tonales). Al hornear un pastel para los amigos, concluye West en Cordero negro, halcón gris, «uno pulsa una nota baja de una escala que, en tono más alto, pulsan Beethoven y Mozart». En Vivir, escribir, Dillard expresa su admiración por un piloto acrobático. «Era como si Mozart pudiera mover su cuerpo a través de sus notas y tú pudieras salir al porche, levantar la vista y verlo con su peluca y sus calzas, revoloteando por el cielo. Casi oías su música mientras él se zambullía en ella, arrastrándola tras de sí como una estela».
En términos más generales, está la tendencia que comparten, con la misma fuerza apremiante, a preocuparse por asuntos trascendentes. Cuando le pidieron que escribiera un libro sobre el imperio, West rehusó porque no tenía nada que decir «excepto algunas notas caprichosas sobre religión y metafísica que intercalaría a mi delirante manera». Dillard, a «su» delirante manera, se complace en tirar muchas cosas por la borda para hacer sitio a la metafísica. Pero en su interés por temas espirituales no hay ni un ápice de desesperación, de anorexia o de negación del cuerpo. En el ensayo que cierra esta compilación, se representa la búsqueda del absoluto doblemente, con una ceremonia religiosa y con una expedición al Polo Norte.
Su idea de la metafísica es descaradamente física. «¿Qué tiene de malo el golf?», pregunta en Esto es vida. «Nada de nada». Bueno, en mi opinión tiene bastante de malo; fundamentalmente, que no es tenis ni vóleibol. Y es al tenis, más que al golf, a lo que recurre cuando insta a los escritores a «golpear en los márgenes». Una vez oí al entrenador de tenis Brad Gilbert dar instrucciones parecidas a uno de sus pupilos. La frase que gritó fue «¡estira la pista!», pero ése es otro tema. O a lo mejor es precisamente el tema. Porque se puede estirar la pista despojándola de gran parte de la maraña que requiere la novela (el revestimiento de personajes), pero la fisicidad de la narración debe mantenerse con fuerza; de hecho, debe ser el doble de fuerte.
En Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos, John Berger —el tercer vértice del triángulo británico que me permitió (no como el de las Bermudas) llegar a Dillard— dice que «el tráfico entre la narrativa y la metafísica es continuo». Vaya aquí un pequeño ejemplo de ese tráfico (pedestre) extraído de Teaching a Stone to Talk:
Ya se sabe lo que es abrir una casita de campo. Entras a trompicones con tu caja de víveres y tu bolsa llena de libros. Lo dejas caer todo en una encimera y corres a la ventana más alejada para mirar por ella. Yo diría que entrar en una casita de campo es como nacer, salvo en que no nacemos con una caja de víveres y una bolsa llena de libros (a menos que los quiera uno tomar como símbolos metonímicos de la cultura). Abrir una casa de verano es como nacer en este sentido: en el momento en que entras, tienes todo el tiempo que vas a tener jamás.
A mí, que casi estoy también fuera del tiempo, solo me cabe añadir que esto último es un pasaje de un ensayo, Aces and Eights («Ases y ochos»), que no pasó el umbral del presente volumen, una colección comisariada con tanto rigor como la que más. Es un recordatorio de la abundancia del material que aguarda al lector fuera de ella, en el resto de sus libros. Podrá ir a buscarlo allí más adelante.
De momento, bienvenidos: pasen y lean.
GEOFF DYER
NOTAS
1 Dream Songs es una compilación de dos libros de poesías, 77 Dream Songs (1964) y His Toy, His Dream, His Rest (1968), del poeta estadounidense John Berryman (1914-1972). [N. del T.]
2 «El canario en la mina», alusión al que se colocaba en las minas para detectar a tiempo las fugas de gas, es una expresión metafórica utilizada en el inglés estadounidense para referirse a algo que anuncia un peligro inminente. Aquí el prologuista le da otra vuelta a la imagen aprovechando el doble sentido de mine: «mina» y también «mío, mía». Este segundo sentido es el que tiene en I, me, mine, que suele aludir a una obsesión egocéntrica. [N. del T.]
3 Gustave Courbet (1818-1877), pintor francés fundador y máximo exponente del realismo. [N. del T.]