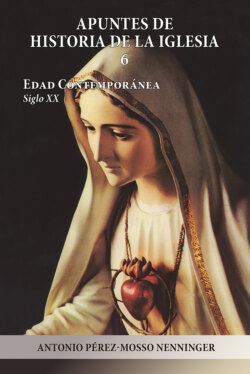Читать книгу Apuntes de Historia de la Iglesia 6 - Antonio Pérez-Mosso Nenninger - Страница 17
Оглавление9. La Iglesia en España (1898-1902)
(la Restauración)
El retorno de los Borbones al trono de España al fin de 1874 en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, recibe el nombre de “la Restauración”; término, que más adelante se utilizará también para designar toda una época de la historia de España de más de 50 años, hasta la caída de Alfonso XIII en 1931.
Clave de la implantación del nuevo régimen fue el acuerdo entre Cánovas del Castillo, el gran promotor de la causa de Alfonso XII, y el jefe de los liberales, Práxedes Sagasta (1875-1902), antiguo republicano atraído en 1875 por Cánovas hacia la monarquía restaurada para juntos establecer un régimen de “turno pacífico” en el gobierno de la nación entre sus respectivos dos partidos: el liberal-conservador y el liberal.
Alfonso XII, pronto viudo, contrae nuevo matrimonio con la austriaca María Cristina de Habsburgo, pero en 1885, a los 28 años, muere y sin dejar descendiente varón. Se teme por la continuidad del régimen. Pero, Cánovas y Sagasta, por el llamado “pacto del Pardo”, acuerdan que sea proclamada regente María Cristina. Su regencia se prolongará durante 17 años, hasta que el hijo póstumo, Alfonso (XIII), llegue en 1902 a la mayoría de edad y le suceda como rey.
Problemas que hereda la Regencia
La Regencia de María Cristina transcurre con bastante paz social y mejora de la economía, pero hereda un conjunto de problemas183 que en parte se habían mitigado (tras el caos del “sexenio revolucionario” 1868-74) y aflorarán con gravedad en el siguiente reinado de Alfonso XIII:
a) las relaciones de la familia real –de Alfonso XII y María Cristina– con la Santa Sede habían sido buenas, pero el liberalismo de los gobiernos de la monarquía restaurada, más o menos acentuado según los momentos del turno, ocasionaba fuertes litigios con la Iglesia, principalmente en materia de enseñanza, al no admitir que en ella tengan los obispos derecho efectivo a intervenir en una nación declaradamente católica. La soberanía del Estado era fundamento jurídico del régimen, y cuando Cánovas o sus ministros traten de ceder en uno u otro punto ante las reclamaciones del episcopado, la oposición sagastina les pondrá en serios apuros.
b) la ideología liberal, que prende cada vez más en el conjunto del país; en especial, por medio de la enseñanza y la prensa que repercuten en la vida religiosa del país
c) la empeorada situación de mucho campesinado a partir de las desamortizaciones por la no intervención de los gobiernos en las relaciones capital-trabajo en el que vige el amoral principio liberal del laissez faire, laissez passer que hace sustituir los tradicionales arrendamientos de largos plazos y rentas módicas por la pura ley de la oferta y la demanda. Más adelante, a partir de la primera década del XX, el Estado comienza a intervenir.
d) las consiguientes condiciones pésimas de salarios, vivienda y alimentación para la mayoría de los numerosos emigrados del campo a las ciudades en busca de trabajo.
e) el despojo y empobrecimiento de la Iglesia a mediados del XIX (“la desamortización”) significó el forzado alejamiento de mucho clero y religiosos de los estratos más pobres de la sociedad; estratos, que en la primera parte del XIX habían sido de los más fieles a la Iglesia, y de los que provendrán antes de terminar el XIX las actitudes más hostiles a ella184.
f) a este alejamiento contribuyó en especial la prohibición en España de las órdenes y congregaciones religiosas de 1836 a 1875, en que retornan con la Restauración. Aquellos religiosos, a la vez que atendían el culto y la pastoral de numerosas poblaciones humildes, mantenían toda una red de escuelas gratuitas o casi, que con la desamortización también desparecieron e hizo que en los años de Isabel II se diese la cota más alta de analfabetismo185.
g) los brotes de anarquismo surgidos a partir de la mitad del XIX en las zonas rurales más deprimidas de España (el socialismo era aún muy minoritario), y especialmente en la ciudad de Barcelona con actos de terrorismo (en la procesión del Corpus, en el Liceo de Barcelona...).
El “desastre del 98”
Otra grave cuestión que hereda la Regencia es la de las guerras de Cuba y de Filipinas, últimos restos junto con Puerto Rico del imperio de Ultramar tras las emancipaciones del primer cuarto del XIX. La isla de Cuba, de enorme prosperidad económica crecida en el XIX y sobre todo durante la Restauración por el cultivo de sus productos tropicales en tierras en gran parte propiedad de españoles y que a la vez generaron una burguesía criolla próspera y culta, que será el germen del movimiento independentista. El malestar social por las condiciones en que vive el asalariado que laborea en las plantaciones –en su mayoría negro– contribuirá a la lucha independista, pero no fue lo decisivo. Más determinante fue la ideología de las élites criollas, muy al tanto del proceso liberal en la Península y, por otra parte, el interés de los Estados Unidos por establecerse en estas islas.
Aún, durante la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-78), gran parte de la burguesía criolla no es independentista, y se llega a la paz de Zanjón. Pero pronto reinician los combates en la breve Guerra Chiquita que concluye al año con el compromiso de recibir diputados cubanos en el parlamento de Madrid y de abolir la esclavitud que, aunque mitigada, seguía existiendo en Cuba. Parecía que la buena sintonía con España se había recobrado, pero la nueva ley de aranceles del gobierno de Madrid que prohíbe al cubano comerciar directamente con los Estados Unidos para así proteger el comercio hispano, inclinó definitivamente a la burguesía criolla hacia la independencia. Un intelectual cubano, José Martí, proporcionará al independentismo las ideas clave para forjar la nueva patria y sublevarse.
Un proceso similar, aunque algo posterior, se dio en las islas Filipinas. La burguesía criolla será también la promotora de la independencia, y su intelectual animador fue José Rizal. Fusilado, recoge el testigo en la carrera hacia la emancipación, Emilio Aguinaldo que, por medio de una sociedad secreta, el katipunan, prepara la sublevación.
En 1895 resurge la guerra general en Cuba dirigida por el mulato Antonio Maceo y en la que participa José Martí, cuya pronta muerte en una emboscada le convierte en el mártir de la causa, lo que parece que fue decisivo. El general Martínez Campos, anterior firmante de la paz en Cuba, es enviado de nuevo a la isla con importante número de tropas, pero ya no vence. Los insurgentes, ya no divididos entre sí, no se prestan a negociar, y la guerra prosigue. Martínez Campos, que disponía de 130.000 soldados, no logra resultado ante una guerra de guerrillas y dimite. El sucesor, el general Weyler, adopta la dura táctica de la concentración de las poblaciones civiles en determinadas zonas aisladas separadas entre sí por franjas de Norte a Sur de la isla desarboladas –las trochas– , vigiladas día y noche. A fin de 1896 parecía dominada la situación. Incluso el ferrocarril volvió a circular por toda la isla, pero la victoria electoral en los Estados Unidos de Mac Kinley precipitará la intervención militar norteamericana.
Cánovas del Castillo, antes de que se produzca la intervención, trata de conjurarla y llegar a algún arreglo. Pero mientras cavila sobre cómo hacerlo es asesinado en agosto del 97 en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda por un anarquista italiano. Los hechos se sucederán rápidamente. Sagasta (1875-1902) asume la presidencia del gobierno, retira a Weiler, y la insurgencia se recobra. Un crucero acorazado norteamericano, el Maine, ancla en la bahía de la Habana sin más explicaciones en enero del 98. El gobierno español, para evitar lo peor, se comporta como si fuese una visita de cortesía. Pero 20 días después, una explosión hunde el barco y muere la mayoría de la tripulación. La comisión investigadora americana declara que el causante ha sido un explosivo o mina exterior colocada junto al buque. La comisión española afirma, por el contrario, que se trata de una explosión interna (lo que ratificará el Pentágono en declaración oficial, pero ya en 1974). En abril del 98, los Estados Unidos exigen a España el inmediato abandono de Cuba. Ante la negativa, declaran la guerra siete días después.
El ataque comenzó por Filipinas. La escuadra americana vence fácilmente a los barcos de madera españoles y pronto es tomada Manila, aunque la guerra siguió en el interior hasta la firma de la paz. En Cuba, la escuadra española del almirante Cervera, bloqueada en el puerto de Santiago por la poderosa americana, es deshecha al salir a mar abierto con completa inferioridad de medios186.
Ante el poderío del coloso americano, el gobierno español y la propia María Cristina resuelven que no queda otra opción, tras el heroico vano intento de Cervera, que rendirse. Por el Tratado de paz de París, firmado en diciembre del 98, Cuba y Filipinas, declaradas independientes, quedan en la órbita de los Estados Unidos, y la isla de Puerto Rico es anexada a la Unión sin mediar guerra alguna187.
El impacto moral del “desastre del 98” en la nación
El impacto moral por la pérdida de los últimos retazos del imperio de ultramar en 1898 fue inmenso en la nación. Significó una gran humillación, que precipitará hechos decisivos. El Desastre del 98 fue, sobre todo, –como resume Pío Moa– “una quiebra moral en la conciencia de la nación que facilitó la expansión del socialismo, el terrorismo anarquista y los nacionalismos o separatismos vasco y catalán, movimientos mesiánicos apenas significativos hasta entonces”188.
La conocida reacción literaria ante el Desastre, la llamada generación del 98, a la que “le duele España”, hace un diagnóstico sobre las raíces de lo sucedido del todo adverso a la tradición católica de España, salvo en casos contados como el de Ramiro de Maeztu vuelto a la fe. Esta literatura, en lugar de ponderar las raíces cristianas de la nación y el bien que éstas le han reportado por siglos, clama por espíritu liberal que los males le han venido precisamente por “no abrirse a Europa”, al laicismo europeísta.
Así lo hizo incluso uno de los menos incisivos de aquella generación, y a la vez su precursor, el regeneracionista Joaquín Costa. Afirmaba que lo que España necesita es “despensa, escuela y siete llaves al sepulcro del Cid”. Los escritores del 98 proseguían en sustancia la línea trazada por la Institución Libre de Enseñanza, que culpa a la Iglesia del atraso cultural y otros graves males que aquejan al pueblo español.
En este contexto, se dieron en los años inmediatamente siguientes al 98 las representaciones del drama Electra de Benito Pérez Galdós –que solían terminar con motines callejeros y pedreas contra conventos– , los discursos de Canalejas en el Congreso contra el “clericalismo”, y las alteraciones del orden público con ocasión del jubileo en honor de Cristo Rey concedido por León XIII ante la entrada del nuevo siglo189.
El significativo y breve gobierno de Silvela (de marzo del 99 a octubre de 1900)
Tras la firma del Tratado de París, cesa Sagasta en marzo del 99 y le sucede Francisco Silvela, jefe del partido liberal-conservador a la muerte de Cánovas del Castillo, con el propósito de sanear –“regenerar”– la política del país manteniendo los principios liberales. Antes, siendo ministro de Cánovas, había roto con él declaradamente por no impedir las múltiples maniobras electoralistas de su desinhibido ministro de la gobernación Romero Robledo. La política de los gobiernos de turno recurría por sistema a los caciques de cada lugar para llevar a sus candidatos a las Cortes; sistema, que se impuso sobre todo a partir de la implantación del sufragio universal masculino en 1890.
La práctica a gran escala de la compra del voto en vísperas de elecciones se dio en casi todo el país rural. Menos fácil era imponerla en las ciudades. En el mundo rural, sólo fueron refractarias a tal práctica, y no se votaba a ninguno de los dos partidos del turno, en las zonas carlistas, la mayor parte de Navarra y del País Vasco, y en las federalistas republicanas del litoral catalán.
Silvela logra incorporar a su gobierno a algunas notables personalidades representativas de otras fuerzas como el regionalista catalán Durán y Bas, y “el general cristiano”, Polavieja, de gran popularidad desde su gobierno en Filipinas. Entra también como ministro el competente hacendista Fernández Villaverde.
Varios incidentes concurren al rápido crecimiento de las tensiones políticas en el país. Alguna prensa lanza graves acusaciones no probadas contra mandos del ejército vencido en Filipinas. En las elecciones municipales de 1899 triunfan los republicanos en Barcelona, Valencia y otras capitales. La reforma del plan de estudios del Bachillerato, favorable a la enseñanza de la religión, promovida por el católico Alejandro Pidal, desata a la prensa liberal contra él, y es aprovechada la ocasión para multiplicar muy concurridos mítines con oradores republicanos (y también algunos monárquicos como Canalejas). Oradores republicanos reclaman la revisión de los procesos contra los anarquistas detenidos por actos terroristas como el del Teatro Liceo de Barcelona en 1893, que había causado unos treinta muertos y más de ochenta heridos.
Pero, no se produce la augurada unidad del partido gobernante liberal-conservador que preside Silvela. Pronto le advienen las divisiones. En el Parlamento surge la discusión de si puede ser confirmado diputado por Valencia el recién elegido, Miguel Morayta, reconocido gran maestre de la masonería española, y ante la notoria responsabilidad de la masonería filipina –del katipunan– en la reciente independencia de las islas. Los diputados del partido gobernante se dividen y no prospera el voto de censura contra Morayta, que pudo así ocupar el escaño. Por otra parte, las austeridades presupuestarias requeridas por Fernández Villaverde para levantar la maltrecha economía del país hacen que pronto dimitan Durán y Polavieja. El mismo Silvela, desazonado, desiste y se retira de la política. En marzo de 1901 le sucede Sagasta190.
El gobierno de Sagasta (1901-1902)
Fue el último gobierno de la Regencia de María Cristina de Habsburgo. Persona relevante a partir de entonces en las distintas combinaciones políticas de la monarquía y hasta su final en 1931 será el conde de Romanones, Álvaro Figueroa. Ministro de Instrucción Pública en el nuevo gobierno, comunica en 1901 a los rectores de las universidades que todos los profesores podrán disponer de la “libertad de cátedra” para exponer cualquier doctrina, a la vez que suprime la asignatura de religión de las materias obligatorias en el bachillerato. El mismo Sagasta plantea a las Cámaras la cuestión del estatuto jurídico de las órdenes y congregaciones religiosas. Alega que han crecido desmesuradamente en efectivos al ser acogidos en España buena parte de los religiosos expulsados de Francia por la III República. Se habla entonces del Concordato y de hacer una nueva revisión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado191.
Inicios del nacionalismo catalanista
El “desastre del 98”, sentido nacionalmente como la gran humillación, pondrá en marcha un conjunto de movimientos sociales y fuerzas políticas ajenas al bipartidismo de la Restauración con la convicción de que algo muy grave no marcha. Los diagnósticos sobre cuáles son los males y los necesarios remedios varían mucho. Poco antes del 98 aparecen los primeros gérmenes de nacionalismo que esta crisis reforzará.
Pero era un fenómeno nuevo el nacionalismo catalanista. La separación de Cataluña en 1640 y su unión a Francia fue en extremo breve y de gran desengaño (“había que volver a la vieja piel de toro”)192. Y la resistencia de Cataluña, que asombró a toda Europa, hasta el 11 de septiembre de 1714 a los ejércitos de Felipe V no fue una guerra de secesión –como contra toda objetividad histórica es presentada cada año en la celebración de “la Diada”– sino de sucesión, y con un espíritu tradicional frente al absolutismo borbónico, y contrario al espíritu de la Ilustración que pronto será propiciado por la nueva dinastía193.
En Cataluña se dan, en las últimas décadas del siglo XIX entre la alta sociedad y las clases medias, algunos hechos precursores del nacionalismo catalanista. La celebración en Barcelona de los Juegos Florales, a los que concurrían poetas e historiadores del movimiento cultural de la Renaixensa para cantar las glorias de Cataluña, aún no tuvieron carácter independentista. Reina de los Juegos Florales será la regente María Cristina de Habsburgo, y orador de la apertura Menéndez Pelayo con elogioso discurso a la lengua catalana.
Mayor trascendencia tendrán los Congresos promovidos por Valentín Almirall para presentar reclamaciones al gobierno central, que reúnen no sólo a pronacionalistas sino a un amplio abanico político de catalanes disgustados con el centralismo del régimen liberal. El primero de los congresos reúne en 1880 a 1200 delegados y designa una Comisión para la defensa del derecho civil catalán, amenazado por los proyectos unificadores del Gobierno; comisión, que no logra de momento resultado alguno, pero tendrá gran eficacia para difundir sus quejas.
El segundo Congreso, reunido en 1883, envía a Madrid una comisión que presenta al rey el Memorial de Agravios, inspirado por Almirall, y movido sobre todo por el temor a que el derecho peculiar de cada región sea suprimido por el centralismo de los gobiernos de la Restauración. Tal queja será durante largo tiempo estímulo para la consolidación del nacionalismo catalán.
Tras el primer catalanismo, –“de izquierdas”, liderado por el declarado republicano Almirall– aparecen varias personalidades más jóvenes, de acento también catalanista, pero “de derechas”, muy vinculadas hasta el momento a la monarquía alfonsina, y cuyo político más significado es el joven Enric Prat de la Riba, que en abril de 1901 funda la Lliga de Catalunya, que pronto prevalecerá sobre el partido de Almirall.
Prat se había dado a conocer por su defensa del derecho catalán. En 1888, al acudir a Barcelona la regente María Cristina a la Exposición Universal, clave para el desarrollo de la urbe, Prat y sus partidarios le presentan un escrito en catalán pidiéndole amplia autonomía para Cataluña. Prat será a continuación decisivo en la redacción de las Bases de Manresa “para la Constitución catalana” (1892), en las que se protesta también contra el abandono por parte del gobierno del proteccionismo económico que beneficiaba notablemente a la industria textil catalana. Acentúa entonces Prat su catalanismo y hace publicar un Compendi de la doctrina catalanista en 100.000 ejemplares, que son retirados por la policía. Las protestas contra él por toda España no se hacen esperar. “Así –concluye Ferrán Soldevila– la doctrina catalanista... desembocaba en el nacionalismo”194.
Prat, visionario y organizador, más que independentista era un soñador que proyectaba –como dice Comellas– “una gran Confederación Ibérica, que englobaría también a Portugal y Provenza, impulsada desde Barcelona por el genio catalán, pero que su papel histórico se limitó a sentar las bases del catalanismo” al fundar la Lliga.
Aunque Almirall había fracasado en su intento de fundar un gran partido nacionalista afín al federalismo de la Primera República, y abandona el nacionalismo al ser desplazado por el más conservador de la Lliga, él fue quien acuña unas cuantas ideas-fuerza (sobre todo, con su escrito Lo Catalanisme) que pasarán desde entonces al nacionalismo posterior, en las que se mezclan verdades sobre la personalidad histórica de Cataluña con un duro desamor a España.
El influjo del liberalismo en Cataluña, más del conservador y romántico que del jacobino o de “izquierdas”, se dio sobre todo entre sus altas burguesías y élites intelectuales, representadas en la Lliga de Catalunya, que promueve con gran energía Prat de la Riba presentándola a un tiempo como la gran novedad: lo “abierto” a Europa (el noucentisme), y a la vez lo arraigado en la tradición de Cataluña, en el campesinado de su interior.
Tal arraigo tradicional, pretendido por Prat, carecía de fundamento histórico, pues el campesinado catalán no era nacionalista, ni lo será hasta mucho más tarde (su mayor evolución hacia el nacionalismo será durante el franquismo, y más aún en los años siguientes), pero así convenia al ideólogo afirmarlo para asimilar también al mundo rural a su causa. En todo caso, el minoritario campesinado nacionalista surgido en aquella época nunca militará en la Lliga de Prat y luego de Cambó, sino en la Esquerra catalana, escindida de la Lliga por su pragmatismo y su retorno a la monarquía después del gran éxito del viaje de Alfonso XIII a Barcelona en 1904, y aún más en 1907 por el entendimiento de Cambó con Maura cuando éste accede al gobierno de la nación. El liderazgo de la Esquerra catalana será asumido en los años 20 por Maciá y Companys, que recogen el republicanismo federalista de Pi y Margall y, sobre todo, el movimiento protestatario de los rabassaires y parte del sindicalismo anarquista, de mucho mayor peso social en Cataluña que el sindicalismo socialista de la UGT195.
El problema “rabassaire” venía de antes por las disputas entre los propietarios de las vides catalanas y sus arrendatarios. Desde los años 1870 se cambia en España en bastantes tierras el cultivo de cereales por el más rentable de viñedos; especialmente en Cataluña, que tuvo una época de enorme auge, de grandes exportaciones de caldos sin competencia posible por la plaga de la filoxera, procedente de América, que en 1882 había atacado a las viñas francesas e italianas. Las disputas se agravarán cuando la plaga llegue a Cataluña diez años después.
Los dueños apelarán a que los contratos son por la vida de la vid, costumbre antigua que permitía que el acuerdo se prolongue al menos por dos o tres generaciones, pero que ahora crea un grave problema social. En parte se resolvió plantando nuevas vides, pero por su magnitud el problema resurgirá. Terminarán los rabasaires durante la Segunda República convirtiéndose en propietarios al tomar o comprar –“redimir”– las tierras que trabajan. Cuando la anarquista CNT trate en ese tiempo de colectivizar toda tierra en Cataluña, incluida la de los rabassaires, lo impedirá la Esquerra de Companys, el partido político más fuerte entonces en la región196.
Inicios del nacionalismo vasco
Guardan también relación con la crisis del 98. Y al igual que en Cataluña, el nacionalismo es algo del todo nuevo. La historia de lo que hoy se llama País Vasco ha estado unida desde muy antiguo a la de los demás pueblos que concurren en la unidad que consuman los Reyes Católicos. Y es conocido que vascos –hidalgos– en gran número fueron a continuación tomados al servicio de la corona por Austrias y Borbones, y que han sido de enorme relevancia en las grandes gestas de la nación, como los insignes marinos Elcano, Legazpi, Urdaneta, Oquendo, Blas de Lezo, Churruca...
Durante la Guerra de la Convención (1793-95), los intentos franceses de penetrar en España por Guipúzcoa (llegan a tomar San Sebastián) y por Cataluña, llamando a sus poblaciones a la independencia, fracasaron del todo en ambos casos. Comenta al respecto el historiador francés Richard Herr: “La encarcelación del clero y el saqueo de las iglesias por los franceses desmentían sus promesas de amistad y liberación... Fue también aquí el pueblo [como en Cataluña en la Guerra Gran] lo que salvó al país de la invasión en 1794”197.
A configurar el primer nacionalismo vasco concurre ante todo la singular personalidad de Sabino Arana (1865-1903). Su padre, solvente propietario de un astillero naval, antiguo liberal-conservador, pasará a apoyar la sublevación carlista de 1872 a 1876 (como entonces muchos neocatólicos ante la anarquía del sexenio 1868-74) por lo que tendrá que exiliarse al fin de la guerra en Francia durante un tiempo.
Momento decisivo de su vida –como referirá Sabino Arana– fue el de una especie de revelación que le hace ver claro (después de una conversación con su hermano Luis) que los vascos no son españoles, sino que han sido los anulados históricamente por ellos. Y precisa la fecha: el Domingo de Resurrección de 1892; domingo, que hasta el presente es celebrado anualmente por el nacionalismo vasco como el Aberri Eguna, o día de resurrección de la patria vasca.
Sabino fue educado en su juventud en un ambiente de familia y de estudios claramente religioso. Cursa el bachillerato entre 1877 y 1881 en el colegio internado de los jesuitas de Orduña (Vizcaya). De 1882 a 1888 permanece en Barcelona. Cursa derecho en su universidad, pero sin interés particular alguno, ni contacta con el naciente catalanismo. Lo considera poco nacionalista; no independentista. No obstante, lee Lo Catalanisme de Almirall y asumirá algunas de sus ideas.
El mismo año 1892 da a conocer su pensamiento en el opúsculo Bizkaya por su independencia, en el que hace figurar que cuatro batallas en la Edad Media son el fundamento histórico de una Vizcaya independiente. Es una reinterpretación de la historia vasca en clave romántica, no original pues hay bastantes precedentes en la literatura (Poza, Larramendi, Astarloa, Chaho...) “que beben en las fuentes de la mitología, la historiografía y la literatura fuerista y romántica”, pero que Arana sistematiza al fin de dar una nueva interpretación del pasado del pueblo vasco, adverso a España, y precisar cuál es su verdadera identidad. Así lo expresa la difundida y significativa historia del PNV, El péndulo patriótico, redactada por encargo del Partido en los años 1990:
“Arana reaccionó ante la crisis de identidad de la sociedad vasca tradicional ... y contra los efectos del boom industrializador... [concibiéndola] como un movimiento alimentado por la tensión entre la afirmación del yo (la nación vasca) y la exclusión del otro (el enemigo, España), ya que toda relación entre ambos polos era percibida como una amenaza para la propia supervivencia del yo. La afirmación de la identidad nacional vasca constituyó, sin lugar a dudas, el núcleo de la formulación doctrinal de Arana. Su concepto de nación se alineaba con las tesis del romanticismo alemán, para el cual el ser nacional no depende de la conciencia o de la voluntad de sus habitantes, sino de la preexistencia de unas señas de identidad objetivas: raza, lengua, derechos históricos, costumbres, tradiciones, etcétera...”198.
Un análisis sobre el pensamiento de Sabino Arana, en sustancia coincidente con el de El péndulo patriótico, es el del historiador vizcaíno, no nacionalista, Javier Corcuera199.
Cuando en 1893 expone Arana en una cena-homenaje de amigos en Begoña que va a dedicar su vida a esta causa y les insta a que se unan a él, quedan asombrados y se retraen. No obstante, él prosigue en el empeño y con un grupo muy pequeño funda en fecha no precisa el PNV (Los intentos de sumar a su causa al campesinado vasco, de tradición carlista, tardarán aún muchos años en fructificar). Durante bastante tiempo el Partido es sólo vizcaíno (insignificante en el resto del País Vasco), y mayormente de clase urbana medio-baja, que se siente desplazada de su hábitat tradicional por la nueva y pujante sociedad capitalista bilbaína, y desplazada también por la numerosa inmigración que suscita el gran auge de la minería vizcaína a partir de 1870 en la comarca de la ría de Bilbao, que en sólo 25 años crece de población un 250%200.
Arana, por sus declaraciones antiespañolas, irá varias veces a la cárcel y sus publicaciones serán suspendidas reiteradamente. Tales dificultades auguraban un pronto fin al partido, pero vino a sacarlo adelante el potentado naviero, fuerista y liberal, Ramón De la Sota. Lo salva, pero al mismo tiempo introduce en él un germen permanente de división entre radicales y moderados. Los primeros serán los más vinculados a Arana ideológica y afectivamente: son los llamados jelkides por su invocación muy duradera del lema fundacional “Dios y leyes viejas” (Jaungoikoa eta Lege zarra).
El grupo de De la Sota da al partido un prestigio social, que le hace crecer en afiliados y lograr algunos pequeños éxitos electorales. Estos nuevos militantes –los euskalerriakos– provienen ya de la burguesía industrial y financiera bilbaína que sigue a De la Sota, más liberal. Los nuevos incorporados, y en concreto su dirigente De la Sota, no estaban por la clara confesionalidad proclamada por Sabino Arana ni tampoco por la independencia; eran “autonomistas”, y proporcionan al partido un tono más pragmático. Objetivo capital de los euskalerriakos era el mantenimiento del Concierto Económico, que daba a las diputaciones vascas cierta autonomía fiscal acordada en 1876 por los liberales canovistas vascos con el gobierno de la nación.
Al morir Arana (muy pronto, a los 38 años, en 1903), el enfrentamiento entre ambas corrientes hizo pensar a muchos que desparecía el Partido. Agravaba la crisis aún más el hecho de que Arana en sus dos últimos años de vida se manifiesta españolista, y nunca llegó a aclarar cómo conciliaba tal postura con su anterior independentismo. Sus seguidores más fieles padecieron gran desconcierto. Parece –y es la explicación de la citada historia por encargo del PNV– que se convence de que su partido no tiene futuro si no adopta un perfil más ambiguo y posibilista para así crecer y obtener mejores resultados electorales. Lo cierto es que a quien designa Arana como heredero para dirigir el partido es a un declarado independentista: el jelkide Angel Zabala, muy contrario a los euskalerriakos de Ramón De la Sota.
Como se verá más adelante, el curso histórico del PNV oscila con gran persistencia entre el pragmatismo y un idealismo romántico que tiende a asignar un valor excesivo a valores legítimos –“el pueblo”, la raza, la lengua...– como si fuesen salvíficos o mesiánicos. Esta oscilación, y la consiguiente división en el seno del partido “entre el esencialismo doctrinal y el posibilismo práctico” es recogida y expuesta en esta historia, por así decir, “oficial”. Exponen sus dos autores que este dualismo interno y el consiguiente posibilismo político, explican la evolución de un partido que nace claramente confesional y llegará a hacer coaliciones con fuerzas de signo nada creyente.
Los dos redactores de esta historia, Santiago de Pablo y Ludger Mees, exponen que aceptaron el encargo del PNV con la condición de que se respete la objetividad de los hechos que –gusten o no– muestran cómo en el curso de la larga historia del Partido se ha dado una gran y reiterada oscilación entre momentos de idealismo y otros, contrarios, de gran pragmatismo. Significativamente titulan su obra El péndulo patriótico201.
Al fallecer Sabino, su hermano Luis, reconocido jelkide, influye también con fuerza para mantener la línea más consecuente con los primitivos principios del Partido. Tras la muerte del fundador, al PNV en crisis no le da el Gobierno de la nación la menor importancia; lo considera un conato sin futuro alguno202.
El problema social. Socialismo y anarquismo
Otra de las cuestiones que a continuación del 98 es planteada con mayor urgencia es la económica y social. Confluían distintos factores a la gravedad del problema: históricos, políticos, y la misma pobreza de gran parte del suelo español203. En esta situación, venidas de Francia y Alemania, prenden en las últimas décadas del XIX distintas ideologías: las fourieristas de la Revolución del 48, las federalistas inspiradas en Proudhon, las anarquistas, marxistas y de socialismos varios, presentadas como la solución al problema social. Durante tiempo sólo grupos muy minoritarios las acogen, y más adelante han de tener enorme consecuencia en la vida de España. Raymond Carr hace el siguiente comentario:
“Hasta los años noventa los políticos españoles podían considerar los disturbios laborales –la jacquerie intermitente de Andalucía y el terrorismo barcelonés– como cuestiones de orden público, como ecos de la época de los disturbios de 1873 [–del cantonalismo–] más que como presagios del futuro”204.
A crear injusticias sociales, y a acoger las nuevas ideologías, cooperaba el principio liberal del laissez faire, laissez passer. El mundo liberal burgués tardará tiempo en abandonar tal principio e intervenir en las relaciones laborales (horarios, salarios, seguridad social, accidentes, jubilaciones...). En España, la intervención social gubernativa comienza con el conservador Eduardo Dato, y harán gran labor algunos reconocidos sociólogos católicos (los jesuitas Vicent y Palau, el dominico Gafo, el laico Severino Aznar...) promoviendo benéficas leyes sociales, cooperativas, sindicatos, cajas de ahorro, congresos sociales...205.
Conocida es la mala situación del campesinado, sobre todo en los latifundios del Sur y los minifundios de Galicia, y la sintomática emigración de muchos, sobre todo hacia América, prohibida durante la época isabelina, y que se incrementa a partir de 1870. Miles son los que embarcan en Bilbao, Gijón, Vigo o Cádiz.
En el cuadro poblacional que presenta José Luis Comellas, la alta aristocracia (una parte de ella económicamente poderosa, beneficiada por las desamortizaciones, e influyente en la política de la Restauración) no excede a unas 2000 familias en toda España. La baja aristocracia rural casi ha desaparecido. La alta clase media, que con frecuencia toma aires aristocráticos, ronda el medio millón de personas; la baja clase media, cuatro o cinco millones; el campesinado, unos ocho millones; la población obrera urbana, unos 2,5, de los que sólo unos 250.000 trabajan en la industria (de la construcción, textil, metalúrgica o minera); por tanto, una proporción aún muy pequeña, pero que protagonizará las protestas sociales.
En 1879 fundan el Partido Socialista, liderados por Pablo Iglesias (1850-1925), los militantes expulsados de la Federación bakuninista, y unos años después crean el sindicato obrero de la UGT. El partido socialista crece muy lentamente, y duda durante tiempo entre practicar la violencia o adherirse a la legalidad, a lo que le instará sobre todo el líder liberal José Canalejas. El PSOE se decide a participar en las elecciones, pero no logrará hasta 1910 más que un solo diputado: el mismo Pablo Iglesias.
Contrasta con la fuerte organización y disciplina de los socialistas la actitud del anarquismo que, aunque llega a sindicarse, sigue practicando la “revolución espontánea”, con la idea de transformar la sociedad por la vía de la violencia cuando así lo decidan sus asambleas y comités. A partir de 1905, los anarquistas publican el periódico Tierra y Libertad y promueven las “escuelas modernas”. La más conocida de ellas, la de Barcelona, es dirigida por Ferrer Guardia, implicado en los desmanes de la Semana Trágica en 1909.
Convencidos por las ideas de Sorel de que la revolución se ha de imponer por la acción, organizan en 1902 la primera huelga general y actos terroristas que, aunque esporádicos, no cesan. Prosiguen los lanzamientos de bombas. Atentan en 1906 contra Alfonso XIII y su esposa a la salida de la boda. Participan en gran manera en la anarquía de la Semana Trágica, aunque seguramente por su modo desorganizado de proceder resultó después difícil precisar responsabilidades.
Cobran fuerza en Barcelona a partir de 1907 el sindicato anarquista Solidaridad Obrera y el periódico del mismo nombre, dirigidos ambos por Angel Pestaña, y al que acompaña, con gran demagogia y arrastre popular, Salvador Seguí. En 1910 tienen ya los anarquistas capacidad para crear la CNT, confederación de sindicatos de ámbito nacional, irregular y desorganizada, con asambleas muy informales y tras las que cada uno actúa según le parece. Pero a partir de entonces, aumentan las huelgas y actos de terrorismo; especialmente, en Barcelona hasta que Primo Rivera imponga el orden público. Y en 1936, llegará el anarquismo quizá a los dos millones de afiliados206.
183 Cf. CRR, 336-451; JV, 693-822; PR1, 385-428; Aps5, 417-439
184 Señala al respecto José Luis Comellas: “El hecho de la desamortización –o más exactamente, el despojo y empobrecimiento de la Iglesia a mediados del siglo XIX– debe tener relación con un proceso de descristianización de las clases más modestas en los barrios de las ciudades y en las zonas campesinas de más concentración. A comienzos del siglo XIX estas clases eran las de sentir más tradicional y de más profundas convicciones religiosas; a finales del siglo, se encontraban, en un gran número de casos, en el polo opuesto. La propia Iglesia, que necesitaba vivir de los recursos de la burguesía, centró en ella su labor. Reconquistó una buena parte de sus miembros, pero ella misma, por contacto, en gran parte se aburguesó. Entre tanto, quizá sin darse cuenta, millones de españoles cambiaban de alma” (cf. CO3, 155)
185 “Millones de españoles –señala Comellas– , sobre todo en el campo o en los barrios pobres, quedan sin instrucción. El resultado fue, en la época de Isabel [1843-68], una tasa de analfabetismo sin precedentes. Incluso en el caso de que la Iglesia, desprovista de rentas, mantuviese instituciones docentes, éstas tenían que ser de pago. El Estado se preocupó de las Universidades, que progresivamente pasan a su dependencia, y se fundan distinguidas academias para los hijos de la burguesía. La educación popular fue en gran parte abandonada (cf. CO3, 155)
186 Cf. CO3, 279-289
187 Cf. FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor, Historia política de la España Contemporánea, III (1897-1902), Alianza Ed., Md 1968, 9-215
188 Cf. MO3, 287
189 Cf. MR, 232s; CO3, 297-302
190 Cf. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor, Historia política de la España contemporánea, II (1885-1897), Alianza Ed., Md 1969, 208
191 Cf. MR, 232s; HE5, 279-282.
192 Cf. REGLÁ, Introducción a la Historia de España, Teide 1974, 394; VC1, 310-312; DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, Sociedad y Estado en el XVIII español, Ariel, Bna 1981, 37-48; Aps3, 485s
193 Cf. CANALS VIDAL, Francisco, La tradición catalana en el siglo XVIII ante el Absolutismo y la Ilustración, Fund. Elías de Tejada, Md 1995, 63-80; Aps4, 212s
194 Cf. SOLDEVILA, Ferrán, Síntesis de Historia de Cataluña, Eds. Destino, Bna 1973, 249-252; CO3, 313-316; SC3, 735
195 Cf. CRR, 524-527, 631; CO3, 263, 314-316; SOLDEVILA, Ferrán, Síntesis de Historia de Cataluña, Eds. Destino, Bna 1973, 254
196 Cf. SOLDEVILA, Ferrán, Síntesis de Historia de Cataluña, Eds. Destino, Bna 1973, 254.
197 Cf. España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar, Md 1973, 256-260; RIBECCHINI, Celina, De la Guerra de la Convención a la zamacolada, Ed. Txertoa, Donostia-San Sebastián 1996, 20s, 28; Aps4, 239-241
198 Cf. PP, 10s, 14
199 Cf. CC, 349-351, 514-518
200 Cf, PP, 1-3; CO3, 316s.
201 Cf. PP, 1-26, 55-56, 66
202 Cf. CO3, 317s
203 Una síntesis matizada sobre los problemas económicos de España al final del XIX y parte del XX, puede consultarse en: CO3, 310-312; SC3, 796-801; y más amplia en CRR, 374-411
204 Cf. CRR, 421
205 Cf. CRR, 438-443
206 Cf. CO3, 307-312; CRR, 427-456