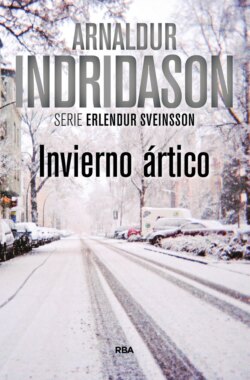Читать книгу Invierno ártico - Arnaldur Indridason - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеElínborg acompañó a la madre del niño al depósito de la calle Barónsstígur. Era una mujer pequeña y delicada, de unos treinta y cinco años, fatigada tras un largo día de trabajo. Su cabello espeso y oscuro estaba recogido en una coleta, y su rostro era redondo y afable. La policía había averiguado dónde trabajaba y enviaron a dos hombres a buscarla. Los agentes necesitaron cierto tiempo para explicarle lo que había sucedido, y que debía acompañarlos. Ante el bloque recogieron a Elínborg quien, al sentarse en el coche, se dio cuenta de que necesitarían un intérprete. Se pusieron en contacto con la Casa Internacional, que envió a una mujer que se reuniría con ellos en el depósito.
La intérprete aún no había llegado cuando Elínborg se presentó con la madre. Condujo a la mujer al depósito, donde las recibió el forense. Cuando la madre vio a su hijo, dejó escapar un gemido desgarrador y se hundió en los brazos de Elínborg. Gritó algo en su lengua. En esos momentos llegó la intérprete, una mujer islandesa, de la misma edad que la madre, y Elínborg y ella intentaron calmarla. Elínborg tuvo la sensación de que las dos se conocían. La intérprete intentó hablar a la madre en tono tranquilizante, pero la pobre mujer estaba abrumada por el dolor y la desesperación, se deshizo de ella y se echó sobre el muchacho, llorando con violencia.
Finalmente lograron llevársela del depósito y meterla en un coche patrulla, que las condujo directamente a casa de la madre. Elínborg le dijo a la intérprete que la madre de la víctima tendría que llamar a familiares o amigos para que la acompañaran en aquella dolorosa prueba, alguien cercano y en quien confiara. Inmediatamente, la intérprete tradujo sus palabras, pero la madre no respondió ni mostró reacción alguna.
Elínborg le explicó a la intérprete que habían encontrado a Elías en el patio del bloque de apartamentos. Le describió la investigación de la policía y le pidió que transmitiese aquella información a la madre.
—Sunee tiene un hermano en el país —dijo la intérprete—. Me pondré en contacto con él.
—¿Conoces a esta mujer? —preguntó Elínborg.
La intérprete asintió con la cabeza.
—¿Has vivido en Tailandia?
—Sí, varios años —dijo la intérprete—. La primera vez fui como estudiante en un intercambio.
La intérprete le dijo que se llamaba Guðný. Era morena y llevaba unas gafas muy grandes. Delgada y más bien baja, vestía un grueso jersey debajo de un abrigo negro, y pantalones vaqueros. Sobre los hombros llevaba un chal de lana blanco.
Cuando llegaron al bloque, la mujer pidió que le enseñaran dónde habían encontrado a su hijo, y la acompañaron al patio trasero. Reinaba la oscuridad, pero la Científica había instalado reflectores y tenía el lugar acordonado. La noticia del crimen se había extendido con rapidez. Elínborg observó la presencia de dos ramos de flores junto a la entrada del bloque, donde cada vez se iba congregando más gente que guardaba silencio junto a los coches de policía y se limitaba a observar lo que sucedía.
La madre entró en el perímetro acordonado. Los técnicos, vestidos con un mono blanco, dejaron de trabajar y la miraron. Enseguida estuvo sola con la intérprete en el lugar donde habían encontrado a su hijo; lloraba. Se agachó y puso la palma de la mano sobre la tierra.
Erlendur apareció de pronto, saliendo de la oscuridad, y se quedó observándola.
—Deberíamos subir a su casa —le dijo a Elínborg, quien asintió.
Estuvieron un buen rato pasando frío, esperando a que las dos mujeres abandonaran el lugar. Finalmente salieron del patio y entraron en el portal donde vivía la madre. Elínborg le presentó a Erlendur y dijo que era el comisario a cargo de la investigación de la muerte de su hijo.
—Quizá prefieras hablar con nosotros más tarde —dijo Erlendur—. Pero cuanto antes tengamos información, mejor, y cuanto más tiempo pase desde que se cometió el crimen, más difícil será encontrar a quien lo hizo.
Erlendur se calló para que la intérprete pudiera traducir sus palabras. Estaba a punto de seguir, cuando la madre le miró y dijo algo en tailandés.
—¿Quién lo ha hecho? —dijo al momento la intérprete.
—No lo sabemos —respondió Erlendur—. Lo averiguaremos.
La madre se volvió hacia la intérprete y dijo algo con gesto de gran preocupación.
—Tiene otro hijo y le preocupa dónde pueda estar —dijo la intérprete.
—¿Ella no lo sabe? —preguntó Erlendur.
—No —dijo la intérprete—. Terminaba el colegio a la misma hora que su hermano pequeño.
—¿Él es el mayor?
—Le lleva cinco años.
—¿De modo que tiene...?
—Quince años.
La madre subió deprisa la escalera delante de ellos hasta que llegaron al quinto piso, el penúltimo. A Erlendur le extrañó que no hubiese ascensor en un edificio tan alto.
Sunee abrió la puerta del apartamento con la llave y empezó a gritar algo antes de abrirla del todo. Erlendur pensó que debía de gritar el nombre de su otro hijo. La mujer corrió por el apartamento y se quedó sin saber qué hacer, como abandonada, hasta que la intérprete la abrazó, la llevó al salón y se sentó con ella en el sofá. Erlendur y Elínborg las siguieron, y tras ellos entró un hombre bastante delgado, que subió las escaleras corriendo y dijo que era el párroco del barrio, especializado en situaciones de crisis. Se presentó a Erlendur y se ofreció a colaborar.
—Tenemos que encontrar al hermano —dijo Elínborg—. Espero que no le haya sucedido nada.
—Esperemos que no fuera quien lo hizo —dijo Erlendur.
Elínborg le miró con asombro.
—¡Qué ideas se te ocurren!
Miró a su alrededor. Sunee vivía en un pequeño piso de tres habitaciones. Desde la entrada se pasaba directamente al salón, y a la derecha había un pasillito que llevaba al baño y a dos dormitorios. La cocina estaba junto al salón. El apartamento olía a especias orientales y a manjares exóticos, y estaba muy ordenado, decorado con objetos tailandeses. Por todas partes había fotos, en las paredes y en las mesas, y Erlendur pensó que serían de familiares de la madre, que se habían quedado en las antípodas.
Erlendur se sentó bajo una sombrilla roja de cartón con un dragón amarillo dibujado. La sombrilla era una gran pantalla de lámpara sujeta al techo. La intérprete dijo que iba a preparar té y Elínborg la acompañó a la cocina. Sunee se sentó en el sofá. Erlendur calló, esperando que la intérprete volviera de la cocina. El cura se sentó al lado de Sunee. Guðný sabía algo de la vida de Sunee y, mientras estaban en la cocina, se lo contó a Elínborg en voz baja. Era de un pueblo a doscientos kilómetros de Bangkok. Había crecido en una casa diminuta en la que se apiñaban tres generaciones. Tenía muchos hermanos y hermanas. A los quince años Sunee se trasladó a la capital con dos de sus hermanos. Se ganaba la vida en trabajos penosos, sobre todo en lavanderías, y vivió en sitios diminutos y desagradables con sus hermanos hasta que cumplió los veinte. Después se las apañó sola y trabajó en una gran empresa textil en la que se fabricaba ropa barata para el mercado occidental. Allí solo trabajaban mujeres, y los salarios eran muy bajos. Por aquella época conoció a un hombre de tierras lejanas, un islandés, en una discoteca muy popular de Bangkok. Era unos años mayor que ella. Jamás había oído mencionar ese país, Islandia.
Mientras la intérprete le contaba la historia a Elínborg y el párroco consolaba a Sunee, Erlendur paseaba por el salón. La casa tenía una atmósfera oriental. Había un altarcito en mitad de una pared, con flores cortadas, barritas de sándalo, un cuenco con agua y una preciosa foto de alguna zona rural de Tailandia. Observó los baratos objetos decorativos, recuerdos y fotos enmarcadas, algunas de ellas con dos muchachos de diferentes edades. Erlendur imaginó que se trataría del difunto y su hermano. Cogió de una mesa la foto del que suponía debía de ser el hermano mayor, y le preguntó a Sunee si lo era. Ella asintió. Erlendur le pidió que se la prestara y fue con ella hasta la puerta, se la dio al agente que estaba de guardia y le dijo que llevase la foto a la jefatura de policía para comenzar la búsqueda del muchacho; que preguntaran a sus compañeros de colegio, a sus profesores y a los vecinos.
Erlendur tenía el móvil en la mano cuando empezó a sonar. Era Sigurður Óli.
Había seguido las huellas del muchacho en el exterior del patio y llegó a un estrecho sendero. Tras este, por un camino poco transitado, entre casas y jardines, llegó a la pared de la caseta de un transformador eléctrico o una pequeña estación eléctrica, repleta de graffitis. La caseta del transformador estaba a unos quinientos metros del bloque donde vivía el muchacho, y no muy lejos de la escuela del barrio. A primera vista, Sigurður Óli no observó huellas de agresión. Varios agentes se pusieron a buscar el arma homicida con las linternas; miraron en las casas cercanas, en los senderos, en las calles y el terreno que rodeaba la escuela.
—Quiero que me mantengas informado —dijo Erlendur—. Ese lugar está cerca de la escuela, ¿no es así?
—En realidad, es la manzana siguiente. Pero no hay motivo para pensar que el niño fuera apuñalado allí, aunque sea donde termina el rastro.
—Lo sé —dijo Erlendur—. Habla con el personal del colegio, con el director, los profesores. Debemos hablar con el tutor del niño y con sus compañeros de clase. También con sus amigos del barrio. Hay que interrogar a todos los que le conocían o que puedan decirnos algo sobre él.
—Es mi antiguo colegio —dijo Sigurður Óli con voz apagada.
—¿Ah, sí? —dijo Erlendur. Sigurður Óli rara vez contaba algo de sí mismo—. ¿Eres de este barrio?
—Hace mucho que no piso este lugar —dijo Sigurður Óli—. Vivimos aquí dos años. Luego nos mudamos.
—¿Y?
—Y nada.
—¿Crees que tus antiguos profesores se acordarán de ti?
—Espero que no —dijo Sigurður Óli—. ¿En qué clase estaba el chico?
Erlendur entró en la cocina.
—Necesitamos saber en qué clase estaba el chico —le dijo a la intérprete.
Guðný pasó al salón, habló con Sunee y regresó con la información.
—¿Ha habido agresiones racistas en este barrio? —preguntó Erlendur.
—Ninguna que hayamos sabido en la Casa Internacional —dijo Guðný.
—¿Y actitudes xenófobas? ¿Prejuicios raciales?
—No creo, no más de lo habitual.
—Debemos comprobar si ha habido posibles agresiones xenófobas en el vecindario para saber si hay conflictos —le dijo Erlendur por teléfono a Sigurður Óli, y le informó de cuál era la clase de Elías—. También de las que puedan haberse producido en otros barrios. Recuerdo una muerte hace poco. Alguien sacó un cuchillo... Tenemos que comprobar eso.
El té estaba listo, y Elínborg y la intérprete entraron en el salón con Erlendur. El pastor se retiró y Guðný tomó asiento al lado de Sunee. Elínborg se trajo una silla de la cocina. Guðný habló con Sunee, que asintió con la cabeza. Erlendur confiaba en que le estuviera diciendo a la madre que cuanto antes les contara qué hacía el niño al salir de clase, más se avanzaría en la investigación policial.
Erlendur aún tenía el teléfono en la mano, y estaba a punto de metérselo en el bolsillo cuando titubeó y se quedó mirándolo largo rato. Su memoria le hizo recordar las palabras de aquel jovencito, que dijo que llevaba móvil porque su madre tenía miedo de que estuviera solo en casa al volver del colegio.
—¿Su hijo tenía móvil? —preguntó a la intérprete.
Esta tradujo sus palabras.
—No —dijo enseguida.
—¿Y su hermano?
—No —respondió Guðný—. No tienen móvil. Ella carece de medios para comprarlo. No todo el mundo tiene dinero para móviles —añadió, y Erlendur pensó que aquello lo decía por iniciativa propia.
—¿Iba al colegio del barrio? —preguntó.
—Sí. Los dos chicos están en ese colegio.
—¿Elías cuándo acababa la jornada?
—Su horario está colgado en la puerta de la nevera —dijo la intérprete—. Los martes acaba a las dos —dijo, y miró su reloj—; hace tres horas que salió para casa.
—¿Qué acostumbraba a hacer después del colegio? ¿Venía directamente a casa?
—No lo sabe —dijo la intérprete después de preguntárselo a Sunee—. No lo sabe con exactitud. A veces se quedaba a jugar al fútbol en el patio del colegio. Después volvía directamente a casa él solo.
—¿Y el padre del chico?
—Es carpintero. Vive aquí, en Reikiavik. Se divorciaron el año pasado.
—Sí, se llama Óðinn, ¿verdad? —dijo Erlendur. Sabía que la policía estaba intentando localizar al padre de Elías, que aún no tenía noticia de la muerte del niño.
—Ya no tiene mucha relación con Sunee. A veces Elías pasa los fines de semana en casa de su padre.
—¿Tiene padrastro?
—No —dijo la intérprete—. Sunee vive sola con sus dos hijos.
—¿El hijo mayor vuelve a casa a estas horas normalmente? —preguntó Erlendur.
—Su horario de regreso varía —la intérprete tradujo las palabras de Sunee.
—¿No tienen normas? —preguntó Elínborg.
Guðný se volvió hacia Sunee y las dos estuvieron hablando durante un buen rato. Erlendur se dio cuenta de que Sunee encontraba un gran apoyo en la intérprete. Guðný les había dicho que Sunee comprendía la mayor parte de lo que le decían en islandés, y que se podía hacer entender, pero era muy detallista y, cuando pensaba que era necesario, llamaba a Guðný para que la ayudara.
—No sabe adónde van durante el día —dijo finalmente la intérprete, volviéndose hacia Erlendur y Elínborg—. Los dos tienen llave de casa. Ella no termina de trabajar hasta las seis, si hace horas extras, y aún hay que añadir el rato que tarda en hacer la compra antes de volver a casa. A veces le piden que haga más horas extras y entonces aún llega más tarde. Tiene que trabajar todo lo que pueda. Es la única que trae dinero a casa.
—¿Y los chicos no tienen que contarle dónde van después de la escuela, por dónde andan? —preguntó Elínborg—. ¿No les pide que la llamen al trabajo?
—En el trabajo no la dejan usar el teléfono —dijo la intérprete después de preguntar a Sunee.
—¿De manera que no tiene ni idea de su paradero después del colegio? —preguntó Erlendur.
—No, no, pero sabe lo que hacen. Se lo cuentan cuando están todos juntos por la tarde.
—¿Juegan al fútbol o hacen algún otro deporte? ¿Tienen entrenamiento? ¿Tienen algún tipo de actividades extraescolares?
—El pequeño jugaba al fútbol, pero hoy no tenía entreno —dijo la intérprete—. Tenéis que entender lo difícil que es todo esto para ella, una madre sola con dos niños —añadió con sus propias palabras—. No es una vida fácil. No hay dinero para clases extra. Ni para móviles.
Erlendur movió la cabeza, asintiendo.
—Dijiste que la mujer tiene un hermano que vive en el país, ¿no?
—Sí, ya me he puesto en contacto con él, y viene de camino.
—¿Hay más parientes o personas cercanas con las que Sunee pueda hablar? ¿Alguien de la familia del padre? ¿Es posible que el hermano mayor esté con ellos? ¿Tienen abuelos?
—Elías va a veces a ver a su abuela. Su abuelo islandés ha muerto. Sunee mantiene el contacto con la abuela, que vive en la ciudad. Deberíais informarla. Se llama Sigríður.
La intérprete anotó su número de teléfono mientras Sunee se lo dictaba y se lo dio a Elínborg, quien cogió el móvil.
—¿Sería buena idea que esa mujer viniera a quedarse con ella? —preguntó a la intérprete.
Sunee escuchó a la intérprete y asintió.
—Le pediremos que venga —dijo la intérprete.
En ese momento apareció en la puerta un hombre joven, y Sunee se puso en pie de un salto y corrió hacia él. Era su hermano. Se abrazaron y el hermano intentó tranquilizar a Sunee, que lloraba entre sus brazos. Se llamaba Virote y tenía unos años menos que ella. Erlendur y Elínborg se miraron al ver el dolor reflejado en la cara de los dos hermanos. Un periodista subía la escalera resoplando, pero Elínborg le hizo dar media vuelta y lo acompañó abajo. Solo Erlendur y Guðný se quedaron en el piso con los hermanos. La intérprete y el hermano ayudaron a Sunee a entrar de nuevo en el salón y se sentaron junto a ella en el sofá.
Erlendur entró en el pequeño pasillo que conducía a los dormitorios. Uno era más grande, y seguramente era el que utilizaba la madre. El otro tenía literas. Allí dormían los chicos. En él se veía, pegado a la pared, un gran póster de un equipo inglés de fútbol. Un póster algo más pequeño mostraba a una bella cantante islandesa. Sobre el pequeño escritorio había un viejo ordenador Apple. Libros escolares, juegos de ordenador y juguetes desperdigados por el suelo, escopetas, dinosaurios y espadas. Las camas estaban sin hacer. Sobre una silla había ropa sucia.
Una típica habitación de chicos, pensó Erlendur, apartando un calcetín con el pie. La intérprete apareció en la puerta de la habitación.
—¿Qué clase de personas son? —preguntó Erlendur.
Guðný se encogió de hombros.
—Gente de lo más normal —respondió—. Gente como tú y como yo. Gente pobre.
—¿Puedes decirme si tenían problemas en el barrio?
—Creo que no. En realidad, no sé Niran, pero Sunee se siente a gusto en el barrio, con sus hijos. Los prejuicios siempre asoman la cabeza y, naturalmente, los han notado. La experiencia demuestra que esos prejuicios existen sobre todo en quienes tienen escasa autoestima y carecen de educación; en quienes han sentido la inseguridad y la indiferencia en su propia piel.
—¿Y qué hay del hermano? ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?
—Sí, varios años. Es obrero. Trabajaba en el norte, en Akureyri, pero hace poco se vino a Reikiavik.
—¿Se llevan bien?
—Sí. Muy bien. Se llevan estupendamente.
—¿Y qué puedes decirme de Sunee?
—Llegó a Islandia hace diez años, más o menos —respondió Guðný—, y se encuentra a gusto.
Sunee le dijo una vez que era increíble lo desolado y frío que le pareció el país la primera vez que fue en autobús desde el aeropuerto de Keflavík hasta Reikiavik. Llovía, el cielo estaba encapotado, y lo único que veía a lo lejos por la ventanilla del autobús era lava y montañas azuladas. No se veía vegetación, ni árboles, ni siquiera un cielo azul. Cuando bajó del avión por la escalerilla, el aire polar la golpeó y sintió como si la rodeara una gran pared helada. Se le puso la carne de gallina. Estaban a tres grados. Fue a mediados de octubre. Al salir de Tailandia estaban a treinta grados.
Se había casado con el islandés al que conoció en Bangkok. Él se desvivía por ella, la llevaba a todas partes, era amable y le contaba cosas de Islandia en un inglés que ella apenas hablaba y que no comprendía bien. El hombre parecía tener bastante dinero y le compraba toda clase de cosas, ropa y bisutería.
Él regresó a Islandia después de conocerse, pero decidieron mantener el contacto. Una amiga de ella, que sabía más inglés, le escribía unas líneas. Él volvió por allí seis meses después y se quedó tres semanas. Pasaron todo el tiempo juntos. A ella le gustaba ese hombre y todo lo que le contaba sobre Islandia. Aunque era un país muy pequeño, apartado, frío y poco habitado, allí vivía una de las naciones más ricas del mundo. Le habló de salarios de vértigo en comparación con los de Bangkok. Si se iba a vivir allí y era trabajadora, no le sería difícil ayudar a su familia en Tailandia.
La tomó en sus brazos para cruzar el umbral de su hogar, un apartamento de dos habitaciones que tenía en el bulevar Snorrabraut. Habían ido a pie desde el hotel Loftleiðir, donde paraba el autobús del aeropuerto. Habían cruzado una gran avenida de circunvalación, que más tarde supo que se llamaba Miklabraut, y bajaron por Snorrabraut, luchando contra el gélido viento del Norte. Ella vestía ropas tailandesas de verano, unos finos pantalones de seda que le había comprado él, una bonita blusa y una chaqueta de verano de color claro. En los pies llevaba sandalias de plástico. Su esposo no se había tomado la molestia de proporcionarle ropa adecuada para su llegada a Islandia.
El piso quedó estupendamente en cuanto ella puso un poco de orden. Encontró trabajo en un obrador de pastelería. Al principio, la convivencia fue bien hasta que descubrieron que los dos habían mentido.
—¿Y eso? —preguntó Erlendur a la intérprete—. ¿En qué mintieron?
—Él había hecho lo mismo anteriormente —dijo Guðný—. Una vez.
—¿Qué había hecho anteriormente?
—Ir a Tailandia a buscar una mujer.
—¿Cómo que ya lo había hecho?
—Hay hombres que lo hacen varias veces.
—Y eso... ¿es legal?
—No hay nada que lo prohíba.
—¿Y Sunee? ¿En qué mintió ella?
—Llevaban unos años viviendo juntos cuando hizo venir a su hijo.
Erlendur se quedó con los ojos clavados en la intérprete.
—Ella tenía un hijo en Tailandia, del que nunca le había hablado al marido.
—¿Niran?
—Sí, Niran. Tiene también un nombre islandés, pero él usa el de Niran, y así lo llaman todos.
—De modo que es...
—Hermanastro de Elías. Es tailandés de pura cepa y no le ha resultado fácil adaptarse a Islandia, como les pasa a otros chicos en circunstancias similares.
—¿Y el marido de Sunee?
—Acabaron separándose —dijo Guðný.
—Niran —dijo Erlendur para sí, como si quisiera oír el sonido del nombre—. ¿Tiene algún significado?
—Significa «eterno» —dijo la intérprete.
—¿Eterno?
—Los nombres tailandeses tienen significado, igual que los islandeses.
—¿Y Sunee? ¿Qué significa?
—Algo bueno —respondió Guðný—. Una cosa buena.
—¿Elías también tenía un nombre tailandés?
—Sí. Aran. No estoy segura de lo que significa. Tendré que preguntárselo a Sunee.
—¿Hay alguna tradición que explique la costumbre de poner ese género de nombres?
—Los tailandeses emplean apelativos cariñosos para engañar a los malos espíritus. Es una de sus supersticiones. A los niños les ponen nombres y luego utilizan los apelativos cariñosos para confundir a todos los espíritus que pueden hacerles daño. Los espíritus nunca deben conocer el verdadero nombre.
Se oía música en el salón, y Erlendur y la intérprete abandonaron el dormitorio. El hermano de Sunee había puesto en el lector de CD una relajante música tailandesa. Sunee estaba abrumada sobre el sofá y empezó a hablar consigo misma a media voz.
Erlendur miró a la intérprete.
—Está hablando de su hijo Niran.
—Lo estamos buscando —dijo Erlendur—. Lo encontraremos. Díselo. Lo encontraremos.
Sunee sacudió la cabeza y se quedó con la mirada perdida.
—Cree que también está muerto —dijo la intérprete.