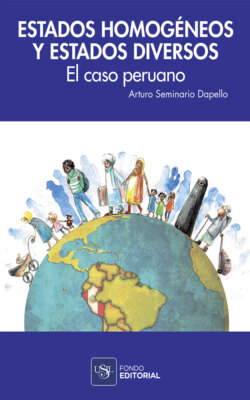Читать книгу Estados homogéneos y estados diversos - Arturo Seminario Dapello - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fracasos y éxitos en la diversidad y en la homogeneidad
ОглавлениеSe considera que los Estados con diversidad son en principio más complejos de administrar. La razón es que la diversidad supone conciliar mayores y más profundas diferencias. Un ejemplo notorio es el de la ex Yugoslavia, que pretendió aglutinar a los eslavos del Sur. Pero en ese propósito de amalgamar pueblos había que conciliar diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas y demás. En la parte Norte estaban los eslovenos y los croatas. Ambos eran sobre todo católicos, por cuanto habían formado parte del Imperio Austro Húngaro. En la parte Este estaban los servios, que al tener como referente a Rusia eran cristianos ortodoxos. En la parte Central Oeste estaban los pueblos que en su momento fueron parte del Imperio Otomano y que, por ende, profesaban la religión musulmana, tales como los bosnios, los herzegovinos y los montenegrinos. En la parte Sur había algunos albaneses, también de pasado otomano, y los macedonios emparentados a los griegos del norte del mismo nombre. Se creyó que el éxito de semejante unión era una prueba de la posibilidad de integrar gentes con trasfondos diversos.
Sin embargo, con la muerte de su líder unificador, el mariscal Tito, arreciaron los odios de las distintas comunidades, en lo que fue una de las guerras civiles más crueles. El resultado fue que, luego de movilizar y desplazar gente de uno a otro lugar, cada una de estas etnias formó su propio Estado. No se sabe cuál fue el factor, entre la raza, la religión y el idioma, que más incidió en esta desintegración. Aparentemente pudo haber sido la religión, que separaba a los católicos de los cristianos ortodoxos y de los musulmanes. Pero si esa era la gran división, luego los separaban los matices raciales. Así, los eslovenos y croatas se consideraban más occidentales; los servios se consideraban eslavos más puros; y a los demás, bosnios, herzegovinos, montenegrinos, allaneses y macedonios, los consideraban con algún mestizaje producto de ancestros que vivieron en el Imperio Otomano.
Checoslovaquia también se constituyó en base a la unión de pueblos, los checos de la parte Oeste con los eslovacos de la parte Este. En la frontera occidental de Checoslovaquia vivía una considerable población germanoparlante que se sentía más bien vinculada a Alemania. Los coordinados reclamos de los líderes de esa población, con los líderes de la Alemania nazi, llevaron a que Alemania se apropiara de Bohemia y Moravia, controlara Eslovaquia, y dejara Rutenia para Hungría. Culminada la guerra se volvió a configurar Checoslovaquia bajo el control de la URSS, que en 1968 la invadió para evitar desviaciones liberales y/o occidentales. Removido el Muro de Berlín, y desintegrada la URSS en varios Estados, entre otros Rusia, siguió existiendo Checoslovaquia. Luego ésta libremente se dividió en dos repúblicas: la Checa, con la población más bien germana y occidental, y la Eslovaca, con la población más bien eslava y oriental. Aparentemente, en este caso el factor separador fue la diferencia entre la población checa y la población eslovaca. Un caso más tenue de separación fue el de Suecia y Noruega, dos pueblos muy semejantes, casi iguales, con un ligero matiz de mayor cultura en Suecia que en Noruega, que decidieron amigablemente separarse.
Con la independencia de la India, al final de la Segunda Guerra Mundial, surgió el problema de las poblaciones musulmanas. Estas poblaciones musulmanas estaban mayoritariamente en el extremo noroccidental de la India, en el actual Pakistán, y en el extremo oriental de la India, en la actual Bangladesh. Claro que minoritariamente había poblaciones musulmanas en parte de la actual India, como también había poblaciones indios en los territorios que después fueron Pakistán y Bangladesh. Como la partición se hizo atendiendo sólo criterios religiosos, los traslados de poblaciones de uno a otro lado, para que habitaran entre correligionarios, trajeron violencia y muerte.
La independencia de los indios la lideraba Mahatma Gandhi, y la independencia de los musulmanes la lideraba Mohammed Ali Jinnah. Además de este factor se considera que fue determinante el pensamiento del historiador inglés Arnold Toynbee, que asesoraba a su gobierno. Toynbee consideraba que el factor religioso era el que más incidía en la diversidad. Consideraba, más aún, que a cada gran religión correspondían determinados ámbitos territoriales. Por eso se puso el acento en la común religión musulmana entre los que estaban en el extremo noroccidental y entre los que estaban en el extremo oriental. Por eso también se le dio menos importancia al hecho de que los que estaban en el extremo noroccidental, la actual Pakistán, eran pueblos emparentados con los habitantes del Asia Central. Entretanto, los que vivían en el extremo oriental eran bengalíes iguales a los que habitaban en el territorio de la India. En la práctica, la población noroccidental se convirtió en la clase gobernante y la población oriental se convirtió en la clase gobernada y tributaria de ésta. Luego de una sucesión de situaciones violentas en 1971, la población oriental, o Pakistán del Este, con ayuda de la India, proclamó su independencia y estableció el Estado de Bangladesh. En el caso de Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, la separación territorial no evitó la dominación del más fuerte y la subordinación del más débil. Las diferencias culturales y raciales hicieron imposible la convivencia, generando la desintegración en dos Estados distintos.
La URSS continuó, hasta que se disolvió en 1991, con la política de rusificación de los territorios periféricos que habían iniciado los zares. La URSS fue una confederación de repúblicas, unas europeas, otras asiáticas, y Rusia, que atravesaba Europa y Asia. Entre las europeas estaban Estonia, Latvia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, y en alguna medida, con proximidad al Mar Negro, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Entre las asiáticas, a partir del Mar Caspio y el Mar de Aral, estaban Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán. La URSS renegaba de toda y cualquier creencia divina. Sin embargo, las religiones dominantes en el pasado, y discretamente sobrevivientes durante la era soviética, fueron la cristiana ortodoxa, en las repúblicas europeas, y la musulmana, con considerable presencia chiita, en las repúblicas asiáticas. La URSS, no obstante su inflexible política de rusificación, no tuvo el éxito esperado en homogenizar la confederación, subsistiendo las diversidades no sólo étnicas sino culturales. Se considera, además, que en algún momento la república prevaleciente, Rusia, más que obtener ingresos, comenzó a generar egresos hacia las repúblicas periféricas, lo que contribuyó significativamente a la disolución. Con la disolución de 1991, Rusia no perdió significativamente su gravitación económica en las ex repúblicas soviéticas. Pero ya no tuvo que asumir los costos de mantener el orden y seguridad internos, los costos de desocupación y empleo, etc.
En el caso de las escindidas repúblicas europeas, las nacionalidades eran más bien definidas y los ciudadanos más bien sedentarios. Ello facilitó su inmediato tránsito a repúblicas independientes. Pero en el caso de las escindidas repúblicas asiáticas, las nacionalidades no eran tan definidas, y muchos ciudadanos eran más bien nómadas. Ello dificultó su inmediato tránsito a repúblicas independientes. Había entre ellas interdependencias muy difíciles de obviar. Aunque en unos casos sus lenguas tenían como referente al turco, y en otros casos al persa, lo que todos tenían en común era su fe islámica. Siendo todos Estados mediterráneos, tenían una suerte de imbrincamiento por su dependencia del Mar Caspio y del Mar de Aral y los ríos que en él desembocan. Así, entre las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, la riqueza común más apreciada era el agua. Sencillamente porque el agua como tal era escasa, y las nacientes de los ríos eran el origen de las centrales hidroeléctricas. Inclusive el destino de las aguas en el Mar de Aral ha sido de gran importancia para estos países. Por eso, no obstante la independencia, ha habido entre ellos una suerte de interdependencia difícil de desatar, que venía desde que formaban parte del vasto e integrado Imperio Mongol.
El caso de la Unión Soviética refleja que, no obstante su enorme poderío, no pudo lograr la rusificación de todo su territorio. En ciertas partes de su territorio, las manifestaciones de diversidad eran tan profundas que no se pudo lograr la rusificación, como medio de homogenizar toda la confederación. Por lo demás, los costos de la diversidad significaron en su momento una carga para la mayor de las repúblicas confederadas, Rusia, cuyos ciudadanos empezaron a resistir. Por eso, en gran medida, la disolución de la URSS la decidió Rusia con alguna opinión de Bielorrusia y Ucrania, aunque sin conocimiento y participación de las demás repúblicas de la confederación. La URSS es un ejemplo de cómo los costos de la diversidad a veces pueden resultar poco tolerables por una porción de la ciudadanía.
El Imperio Otomano fue un caso de Estado sustentado sobre la diversidad étnica, religiosa, lingüística y, en general, cultural. Pero curiosamente, cuando se desintegró, aunque formalmente se proclamó laico, su sustento final fue la religión musulmana, el idioma turco y las poblaciones de Anatolia predominantemente turcas. El Imperio Otomano controló mucho tiempo los estrechos que permiten la entrada y salida del Mar Mediterráneo al Mar Negro y viceversa. Así mismo controló el Canal de Suez, que permite el tránsito entre el Mediterráneo y el Mar Rojo y, por ende, la salida al Océano Indico. También controló el acceso al Golfo Pérsico. En su plenitud colindaba con el Imperio Austro Húngaro, teniendo bajo su control parte de Europa Oriental. El declive de este imperio, paradigma de la diversidad, comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, en 1878, y culminó poco después del término de la Primera Guerra Mundial, entre 1919 y 1923.
En efecto, a partir de 1878, el Imperio Otomano perdió Albania, Macedonia y Grecia. Todos esos pueblos procuraron realizar su propia identidad nacional volviéndose independientes. También, como el Imperio Otomano estuvo al lado de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, al término de ésta perdió todos sus territorios árabes, que fueron tomados por las distintas potencias europeas vencedoras. Alemania ya había vislumbrado la importancia del petróleo en la zona del Golfo Pérsico. Por eso propuso la construcción de un ferrocarril de Berlín a Estambul y a Bagdad. Pero las otras potencias europeas, señaladamente Inglaterra, hicieron lo indecible para detener ese empeño. Culminada la Primera Guerra Mundial fueron Inglaterra, Estados Unidos, y en algo Francia, las que trazaron las fronteras de los nuevos países árabes, quedándose sobre todo las dos primeras con el control, bajo las modalidades de protectorados, fideicomisos, u otras, con los territorios de mayor riqueza petrolera. A esa motivación deben su nacimiento estados como Arabia Saudita, Irak y, sin duda, Kuwait y Qatar.
Otras etnias como los armenios no lograron formar Estados-naciones, y más bien fueron víctimas del ir y venir de poblaciones para homogenizar a los pobladores de cada territorio. Así, los armenios quedaron una parte en la URSS, y otra parte, producto de los traslados, en la zona contigua de lo que luego sería Turquía. El Imperio Otomano se redujo y devino en la República centralista y laica de Turquía, que fundó Mustafa Kemal, trasladando la capital de Estambul a Ankara en el medio de Anatolia. Con la disolución del Imperio Otomano, cuyo núcleo devino en la Turquía actual, desapareció una de las mayores expresiones de Estado diverso, con múltiples religiones, razas, idiomas y culturas.
Al igual que el Imperio Otomano, el Imperio Austro Húngaro no estaba regido por ideales nacionales. Estaba más bien regido por ideales multinacionales, envueltos en la cobertura de un imperio. Había religiones diversas, poblaciones diversas, idiomas diversos y, en general, culturas diversas, sin que constituyera un objetivo o propósito nacional la uniformización en un común cauce social imperante. Tampoco nadie pretendía reivindicar los valores de su identidad mediante la independencia. Así, se estima que en el Imperio Austro Húngaro no llegaban al 25% los germanos parlantes, y bordeaban el 20% los húngaros. Luego venían los checos, los polacos, los rutenios y ucranianos, y los eslovacos. Y había también poblaciones bosnias musulmanas, rumanas-gitanas e, inclusive, italianas. Por eso la Constitución del entonces Imperio Austro Húngaro declaraba que todos los pueblos eran iguales, con derecho a conservar y a cultivar su nacionalidad y su lengua. Todos se preguntaban y eran conscientes sobre su identidad, aunque no por eso pretendían dejar de ser parte del Estado común que era el imperio.
Aunque las autoridades imperiales permanentemente iban normando la coexistencia de nacionalidades y culturas diferentes, bajo un mismo ensamblaje de Estado, al término de la Primera Guerra Mundial el vencido Imperio Austro Húngaro se empezó a disolver. Poco a poco los países aliados fueron favoreciendo la causa de la desintegración. Así se fueron escindiendo Checoslovaquia, Rumania, territorios de la futura Yugoslavia, etc. El Imperio Austro Húngaro es otro ejemplo de Estado diverso, en que las prédicas pro autodeterminación en razón de cada identidad lo llevaron a la disolución. Al final quedó reducido a su núcleo en lo que actualmente es Austria. En alguna medida, la Unión Europea ha sido un intento de volver a aglutinar, tenue en lo político y más compacto en la economía, a diversos países de Europa. En lo cultural, los países de Europa Oriental no han resultado fáciles de asimilar. E Inglaterra, por su especial alianza con EE.UU., asumió un compromiso dividido o plural, que culminó en el referéndum pro salida.
A nivel mundial quizá Japón sea uno de los mayores ejemplos de Estado homogéneo. Tiene una misma raza, fijada y definida desde muy atrás. Tiene una misma cultura y liturgia, entre ceremonial y religiosa. Tiene un territorio sin vecindad fronteriza. Todo ello ha hecho de Japón un país relativamente extraño y ajeno a las experiencias de las migraciones y las invasiones. La homogeneidad de Japón, prácticamente en todo, la percibió con meridiana claridad su gobernante de hecho de la posguerra, el general Douglas Mac Arthur. Por eso Mac Arthur evitó la aplicación indiscriminada de las reglas occidentales para los agresores vencidos. Percibió que si así lo hacía iba a tener una reacción casi unánime del pueblo contra su gobierno de ocupación. En ese entendido fue que liberó al emperador de toda responsabilidad por el ataque a Pearl Harbor y el inicio de la guerra. Con ese solo gesto, no obstante las dos bombas atómicas, se ganó en mucho la voluntad del pueblo japonés, que luego, ya reconstruido, ayudó en la construcción de armamento para la guerra con Corea.
Naturalmente que hubo tradiciones que ya el pueblo japonés estaba preparado para dejar de lado, como la divinidad del emperador, origen de toda soberanía. Bastaba para ello con haber visto rendirse al emperador. Pero otras tradiciones, como la estructura feudal, con la devoción de los subordinados al jefe, trasladada al quehacer empresarial, sólo han ido desapareciendo poco a poco durante el transcurso de los años. Paulatinamente fue surgiendo cierto grado de individualismo dentro de esa estructura feudal-empresarial, permitiendo y tolerando cierta diversidad entre los subordinados. La diversidad comenzó por escoger modalidades de recreo, fechas de vacaciones, lazos amicales, etc., y con el turismo al exterior se ha ido ampliando a muchos otros aspectos de la vida. En general, en el Japón se pueden observar muchas de las ventajas y desventajas de un Estado altamente homogéneo.
La nación alemana, comprensiva de quienes hablaban la misma lengua y compartían la misma cultura, ha sido muy antigua. Pero el Estado alemán recién se considera a partir de 1871 con Bismarck. Antes había lo que se podría llamar las tres Alemanias: Austria, Prusia y toda la parte occidental fronteriza con Holanda, Bélgica, Francia y Suiza. Esta última, que comprendía multitud de principados y ciudades libres, la unía ser parte del Sacro Imperio Romano Germano, que a partir del Renacimiento controlaron los Habsburgos hasta Napoleón. Sobre lo logrado por Bismarck, Hitler procuró con éxito la anexión de Austria. Luego realizó la anexión de otros territorios germanoparlantes como los sudetes.
Pero la Alemania nazi evidenció cómo un pueblo en extremo homogéneo puede ser presa fácil del fanatismo, de la opinión monocorde, de la intemperancia ante la disidencia, etc. El nacionalismo desbordado, la vanidad racial, la eugenesia, para que no incomode el que fue deficientemente concebido, la intolerancia frenética frente a otras razas, etc., resultaron inexplicables retrocesos, casi tribales, por parte de uno de los pueblos más cultos del mundo. Perdida la Segunda Guerra Mundial se regresó a la antigua división: Alemania Oriental compuesta por Prusia y algo más, y Alemania Occidental compuesta por el resto. Hasta que Kohl, gracias al éxito económico, logró absorber a la Alemania Oriental.
Los Estados teocráticos son también ejemplo de homogeneidad, basada en creencias religiosas comunes. Esta homogeneidad es mayor cuando va acompañada de unidad étnica, lingüística y cultural. Hoy y ahora el ejemplo más notorio es Irán. Aunque Irán se presenta ante el mundo como una democracia, en rigor tiene muchas características de teocracia. El poder real reside en gran medida en el Ayatolla que ejerce la función de Líder Supremo. Su fe chiita lo hace más militante.
En realidad, el Líder Supremo está por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que operan bajo su control. Además es el jefe militar y el primer ideólogo. Es la última palabra en ley islámica. Y el Islam no sólo es religión, sino también cultura e ideología. Comprende y rige toda la vida del ciudadano. No hay pues lugar para separar a la persona ciudadana del Estado y de la religión. Es un todo indisolublemente unido.
Esta homogeneidad de los estados teocráticos deviene exponencial en países como Irán, con extendida trayectoria histórica como Estado unificado, con profunda unidad lingüística y cultural, y con una ligeramente menos antigua unidad religiosa. Resulta, por eso, que para Irán la democracia no es un contrato social, sino la conjunción de derechos y deberes divinos de la persona humana. Lo que inevitablemente lleva a averiguar quién es el intérprete de esos derechos y deberes divinos. Pues el intérprete último de esos derechos y deberes divinos de la persona humana deviene en el incuestionable e indiscutible verdadero poder. Ese es el Ayatolla que ejerce el cargo de Líder Supremo.
Israel, en cambio, no es un Estado teocrático. Es un Estado laico. Pero para acceder al gobierno se necesita el apoyo de un numeroso grupo pro teocrático y fundamentalista, que son los judíos ultraortodoxos. Ello configura un significativo inconveniente, al complicar los márgenes de maniobra de los gobiernos israelitas. Por lo cual uno de los conflictos contemporáneos más profundos y complejos es el que enfrenta a Irán con Israel. Precisamente por eso su manejo siempre ha estado reducido a las altas esferas del poder mundial, siendo los demás ajenos y extraños a él, salvo en lo que trasciende a los medios.
El Estado del Vaticano también es teocrático. Pero por la extensión de su feligresía tiene entre sus autoridades a gente de todos los continentes, razas y lenguas. La etapa en que el Vaticano sólo lo gobernaban las grandes familias italianas, unos cuantos franceses, y quizá algún español, ya acabó. Aunque mayormente europeos, hoy llegan a la curia romana gente de los más diversos países. Ello convierte al Estado del Vaticano en menos homogéneo y más diverso. Ello también ha permitido un profundo mestizaje, que se refleja en la tolerancia hacia diversas manifestaciones culturales. Sólo tratándose de dogma se mantiene el fundamentalismo. La Iglesia es inclusiva e incluyente. Por lo demás, ocupa un territorio mínimo, sin medios de defensa. Su gran fortaleza radica en que es la guardiana de la moral judeo-cristiana.