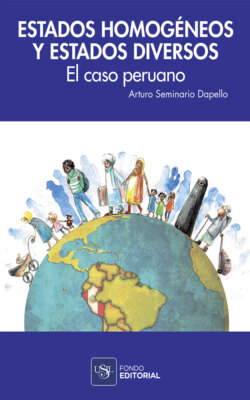Читать книгу Estados homogéneos y estados diversos - Arturo Seminario Dapello - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn los últimos años las comunicaciones y el transporte han revolucionado el mundo. Computadoras, televisión por cable, teléfonos celulares, etc., están al alcance de muchos. Ello permite que grandes mayorías se mantengan comunicadas e informadas. También son más los que tienen acceso al transporte aéreo. Ello hace posible trasladarse en poco tiempo a lugares lejanos. Todo lo cual ha hecho que se tenga una percepción menor de las dimensiones del mundo. Se ha empezado a vivir en un mundo interconectado. Cada vez se reduce más el tiempo para saber lo que ocurre en otros lugares o para trasladarse de uno a otro lugar. Por eso se ha tenido la ilusión de que el mundo era cada vez más homogéneo. Pero no es tanto así. Esa misma proximidad ha hecho que haya más conciencia de las diferencias que aún dividen y separan al mundo y a sus habitantes. La población del mundo se podría distinguir en tres grandes bloques: la Occidental y Cristiana, la Musulmana y la Oriental.
De esos tan grandes bloques han salido civilizaciones distintas, aunque en muchos aspectos están imbricadas unas con otras. Y dentro de ellas hay manifestaciones culturales varias, que se distinguen unas de otras. Lo más visible es que cada uno de estos bloques de civilización ocupa determinados ámbitos territoriales, organizándose alrededor de convicciones éticas distintas. Así, grosso modo, la población Occidental y Cristiana ocupa Europa, América, Australia y, en proceso de asimilación, el África Subsahariana. La población Musulmana ocupa el Norte de África, el Medio Oriente y parte de la Meseta Euroasiática. Y la población Oriental ocupa todo el resto. Así, también, las distintas convicciones éticas de estas poblaciones inspiran distintas manifestaciones jurídicas, económicas, políticas y sociales. Se podría decir que, en principio, las ciencias sociales en cada uno de esos ámbitos territoriales se han construido sobre bases distintas. Es decir, los cimientos éticos de las ciencias sociales no han sido los mismos.
El Mundo Occidental y Cristiano se sustenta en Grecia, Roma y el Medio Oriente. Por Medio Oriente se debe entender los territorios que ahora ocupan los estados de Siria, Líbano, Israel y Palestina. De Grecia el Mundo Occidental y Cristiano ha recogido la estructura de pensamiento y, por ende, la división de las ciencias. Salvo la pintura, que en general no logró sobrevivir, Grecia sentó las bases de la filosofía, de la literatura y el teatro, de la escultura, en gran parte de la música, y de las ciencias físicas. Antes de los griegos no había elaboración científica como tal. Los otros pueblos se concentraron en la solución de problemas concretos. Sólo les preocupaba la solución práctica del problema. En cambio los griegos buscaron llegar al concepto, y procuraron los principios aplicables no sólo al problema en cuestión sino a los problemas semejantes futuros. Ello significó la búsqueda consciente de la verdad y el desarrollo lógico en base a ella. Por eso en Grecia se dieron los primeros principios matemáticos, físicos, químicos, médicos, y hasta astronómicos. Pero los griegos, quizá por su geografía, vivieron en ciudades-Estado que sólo para enfrentar peligros comunes lograban unirse.
Los romanos siguieron el desarrollo de las artes y ciencias griegas. Pero además concibieron los conceptos básicos del Derecho. A través del Derecho desarrollaron un Estado que devino Imperio. En tanto los griegos pusieron el énfasis en las ideas, los romanos pusieron el énfasis en su aplicación a la práctica. Los romanos fueron herederos y sucesores de la cultura griega. La mezcla generó un imperio que gobernó todo lo conocido del mundo de ese entonces. Pero la mezcla grecorromana no había desarrollado a cabalidad un aspecto fundamental y consustancial a la evolución y desarrollo del hombre, esto es, la ética. Por lo demás, la ética usualmente va asociada y es producto de una religión.
Los griegos como los romanos tenían una religión abundante en dioses especializados en determinadas materias. Los dioses tenían muchas de las virtudes y defectos de los seres humanos. Eran muy próximos al hombre. Ostensiblemente tenían muchas de sus fragilidades, debilidades, pasiones y demás. Con semejantes dioses era muy difícil que se desarrollara una verdadera ética. Muchas de las personas carecían de ética. Además, para el éxito era ventajoso no tener ni restricciones ni escrúpulos. Por eso muchos de los personajes exitosos de los estamentos sociales más altos lograban sus fines sin ninguna consideración moral. Quizá en Roma la única gran consideración moral era ser fiel al Estado. Hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, etc., no eran la regla sino más bien la excepción.
Así, por ejemplo, la dinastía Claudia, todos descendientes de Livia, la segunda mujer del emperador Augusto, tuvo como gobernantes, además de su hijo Tiberio y de su nieto Claudio, a su bisnieto Calígula y su tataranieto Nerón. Luego, entre los emperadores de origen español, hubo gobernantes como Cómodo, hijo de Marco Aurelio, el filósofo estoico emperador. Salvo los casos de Stalin, Hitler y Mao, ahora solo en países muy remotos se toleran gobernantes de la calaña de Calígula, Nerón o Cómodo, y cuando los hay son combatidos por la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo que en Roma reinaba la Dinastía Claudia, en el Medio Oriente había un monoteísmo que estaba generando una moral superior. Esa moral superior no se subordinaba a premiar siempre el éxito. Se distinguía entre el bien y el mal. Se exaltaban las buenas virtudes del ser humano. En esa época el pueblo de Israel tenía tres grandes tendencias religiosas: los saduceos, que controlaban el Sanedrín, los fariseos y los esenios. Los nazarenos eran de menor importancia. Los fariseos y los esenios creían en un Mesías.
El Cristianismo en su inicio nació asociado a los judíos, salvo a los saduceos. La mayoría de los apóstoles, caso de Santiago y de Pedro, consideraban que no se podía ser cristiano sin convertirse al judaísmo. Pero prevaleció Pablo, que abrió el Cristianismo para cualquier no judío. Desde Damasco y Antioquia, gracias a su prédica, muchos no judíos, así como muchos judíos, pasaron a ser cristianos. Para ello dejó de lado, entre otras, la exigencia de la circuncisión y de las restricciones alimenticias. Las diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo se fueron acentuando, amén de la circuncisión y las restricciones alimentarias, sobre todo por el concepto, luego dogma, sobre Cristo. Pero en lo que concierne a la ética, el naciente Cristianismo recogió el Antiguo Testamento al cual añadió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se conformó con los evangelios sinópticos, de corte objetivo-histórico, de Mateo, Marcos y Lucas. A ello se añadió el evangelio de Juan, con las epístolas de Pablo, y el Apocalipsis. No se recogieron una serie de escritos de corte más bien subjetivo. Por su naturaleza estaban expuestos a muchas y diversas interpretaciones, complicadas de hacer extensivas en esa época.
Fueron esos escritos más bien subjetivos los que luego dieron lugar a las tendencias heréticas contra las cuales luchó el Cristianismo durante los primeros siglos de su existencia. Ello llevó al emperador Constantino a reunir el Concilio de Nicea. Ahí se impuso entre otros el dogma de la Santísima Trinidad. Prevaleció el pensamiento de Atanasio y sus seguidores sobre el de Arrio y sus seguidores, no obstante que habían sido los arrianos los que habían catequizado a la mayoría de los pueblos bárbaros. Se consideró el contenido de la Biblia. Todo lo demás quedó fuera, configurando herejías. El Cristianismo se desarrolló en base a la organización existente del Imperio Romano. Con él, con el Cristianismo, se fue imponiendo la moral judeo-cristiana en todo el Mundo Occidental. La moral judeo-cristiana llenó un vacío, como era la notoria ausencia de ética, tanto entre los griegos como sobre todo entre los romanos. En lo teológico y lo religioso, los judíos fueron quedando como minoría dentro del Mundo Occidental y Cristiano. Las diferencias entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla llevaron luego al cisma del cual nació la Iglesia Ortodoxa. El obispo de Roma, al no haber Imperio Romano de Occidente, y al no haber Estados-naciones, sino territorios ocupados por pueblos bárbaros, siempre tuvo más autonomía. En cambio, el obispo de Constantinopla dependía más bien del emperador del Imperio Romano de Oriente. Luego, con la caída de Constantinopla, que pasó a ser el Estambul Otomano, la Iglesia Ortodoxa entró bajo la influencia del Imperio Ruso.
El Cristianismo también enfrentó una nueva lucha con quienes querían que quedara más libre y flexible la interpretación de sus creencias. De inicio fueron los albigenses o cátaros, radicados en el sur de Francia, en la Aquitania, y en parte del norte de Cataluña. Ello fue concomitante con la creación de la Santa Inquisición por Santo Domingo de Guzmán. También hubo la confrontación con los Caballeros Templarios y su eventual desaparición. Luego vino el movimiento protestante, con su exitosa carga nacionalista en el norte de Europa. Vía la religión se libraban de dos gobiernos con vocación universal: el Papa en Roma y el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos V en Madrid. A él después se sumó, también por razones políticas, Inglaterra. Los españoles Carlos V, más contemporizador, y Felipe II, menos contemporizador, emprendieron muchas guerras para detenerlos en el norte de Europa. También emprendieron muchas guerras para detener a los musulmanes en el extremo de Europa Oriental. Fueron México y Perú, comprensivo también de Bolivia, los que ayudaron a solventar esas guerras con su producción minera. Pero más allá de esas vicisitudes, en el ámbito Occidental y Cristiano siempre perduró la moral judeo-cristiana, con la Iglesia Católica como su guardiana. Ahora los cristianos se aproximan a los 2,000 millones de habitantes, de los cuales ligeramente más de la mitad son católicos y el resto son ortodoxos, protestantes, anglicanos, etc. Los judíos son una muy pequeña minoría dentro del Mundo Occidental y Cristiano. Pero fue la ética judeo-cristiana la base y sustento sobre la cual se desarrollaron las ciencias sociales en el Mundo Occidental.
En el siglo VI, en el corazón de la península arábica, en La Meca, nació el que los musulmanes consideran el último de los grandes profetas. En sus años iniciales, al mando de caravanas de camellos, tuvo conocimiento del Judaísmo y del Cristianismo. En esa época La Meca era pagana, con diversos ídolos que atraían turismo de distintos lugares. Al predicar el monoteísmo, entró en abierta confrontación con los pobladores de La Meca, que se beneficiaban de las diversas idolatrías por el peregrinaje turístico. Ello generó la huida a Medina, conocida como Hégira, que marcó el inicio del calendario musulmán. Tanto para convertir a los pobladores de Medina, como después a los pobladores de La Meca, se inició la llamada Guerra Santa o Jihad. La Guerra Santa continuó después para convertir a otros pueblos, extendiendo la presencia del Islam por el mundo de ese entonces. A diferencia del Mundo Occidental y Cristiano, en que se puso el énfasis en el libre albedrío, en el Mundo Islámico se puso el énfasis en el destino predeterminado. Semejante diferencia ha generado que se difiera sobre la responsabilidad individual, lo que ha traído concepciones éticas diferentes.
En su inicio, en el ámbito musulmán no hubo diferencia entre el poder temporal y una eventual jerarquía eclesiástica, separada y distinta al ordenamiento administrativo del Estado. Todo era uno y lo mismo. A los sucesores del profeta Mahoma se les llamó califas, que gobernaban en lo laico y en lo religioso, como monarcas absolutos, en su concepto por la gracia de Dios. El cuarto califa fue Alí, pariente e hijo político del profeta Mahoma, por matrimonio con su hija Fátima. Se generaron dos tendencias. Los sunitas creían que el Corán, y los comentarios a él, configuraban la fe. Y los chiitas, que se han conceptuado seguidores de Alí, sólo valoraban el Corán y rechazaban los comentarios a él. En lo numérico prevalecieron los sunitas. Ellos iniciaron la pronta y rápida expansión del Imperio Musulmán bajo la dinastía Omeya, la que luego fue sustituida por la dinastía Abasida.
Después de la dinastía Abasida surgieron dos manifestaciones del Mundo Islámico: la iránica y la arábica. Aunque no a plenitud, la tendencia minoritaria chiita iránica perduró bajo el Imperio Otomano, que gobernó casi todo el Mundo Islámico amalgamando sunitas con chiitas. En la manifestación iránica del Mundo Musulmán se usó el idioma persa y en algo el turco, y hubo muchos estamentos dirigentes que profesaban la fe chiita. En cambio, en la manifestación arábica del Mundo Musulmán se usó el idioma árabe, y en algo el berebere, y la casi totalidad profesaban la fe sunita. Aunque el chiismo había nacido en el sur de Irak, el que lo hizo una fuerza militante fue Irán.
La manifestación arábica del Islamismo retrospectivamente miraba más hacia el Califato Omeya y hacia el Califato Abasida. En cambio, la manifestación iránica del Islamismo retrospectivamente miraba más hacia los conquistadores euroasiáticos como Gengis Kan o Tamerlán, esto es, la parte del Imperio Mongol que paulatinamente devino musulmán. La manifestación arábica del Islamismo se expandió por todo el norte de África y la península arábica, y cruzó por el centro y sur de la India hasta Indonesia. En cambio, la manifestación iránica del Islamismo se extendió desde las costas mediterráneas de Anatolia, atravesando Irán, hasta Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Pakistán y Cachemira. Aparentemente, luego de ser seguidores del culto a Zoroastro, las clases dirigentes iraníes adoptaron el chiismo, que después procuraron imponer a sus demás subalternos de los precitados territorios asiáticos. Fue en gran medida el crecimiento y la expansión del Imperio Otomano lo que diluyó en parte una mayor y más militante expansión de Irán y, por ende, del chiismo. Porque bajo el Imperio Otomano la sociedad absorbía e integraba en parte elementos iránicos y en parte elementos arábicos.
En efecto, a partir del líder iraní Ismail Shah Safawi (fin del siglo XV y principio del siglo XVI), y no obstante el posterior éxito del Imperio Otomano, el chiismo, aunque minoritario, se convirtió en una fuerza militante y vigente. No tuvo éxito la intención iraní de convertirlo en una fuerza religiosa ecuménica en todo el mundo islámico, sobre todo en el Asia Central. Pero tampoco tuvo éxito la intención contraria de reducirlo a una mínima o imperceptible dimensión. Así, el chiismo fomentó el peregrinaje a sus propios lugares santos, y desanimó el peregrinaje a los lugares santos clásicos con amplia concurrencia sunita. Claro que en el Imperio Otomano se dio una fluida convivencia entre chiitas y sunitas. Pero ello no impidió que en Irán el chiismo se convirtiera en una religión de Estado, más aún, por ejemplo, que lo que ocurrió con la Iglesia Anglicana en el Reino Unido. Y por la gravitación de Irán en el Asia Central, el chiismo siguió teniendo influencia en los ya citados Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán y Pakistán.
En la facción sunita no hay una jerarquía eclesiástica con rangos y niveles. De modo que en ese aspecto serían comparables más bien a los protestantes del Mundo Occidental. En cambio, en la facción chiita hay una jerarquía eclesiástica perfectamente establecida, que muchas veces se sobrepone al gobierno laico. De modo que en ese aspecto serían comparables a lo que fue la Iglesia Católica en la Edad Media y en parte de la Edad Moderna. En ambas facciones existe la Jihad o Guerra Santa. Pero hasta hace poco su manifestación tendía a ser mayor en la facción chiita. De inicio porque había una jerarquía eclesiástica perfectamente establecida, y luego porque privilegian la interpretación literal del Corán. Obviamente, la interpretación literal del Corán, rechazando los comentarios a él que sí aceptan los sunitas, ancla el texto al momento histórico en que fue escrito. Más aún, al poner el énfasis en el destino predeterminado, la conducta personal va quedando reducida a la sumisión a Alá, a la par que al atento cumplimiento de determinados ritos y formalidades. Todo ello, como es evidente, vuelve distinto lo que se conceptúa como una conducta correcta en el Mundo Musulmán, sobre todo chiita, en relación con lo que se conceptúa como una conducta correcta en el Mundo Occidental. El Mundo Islámico se aproxima a 1200 millones de creyentes, de los cuales aproximadamente el 12% son chiitas y el 88% son sunitas.
Se considera que el subcontinente indio era habitado por una población conocida como dravidianos, y que fue invadido por las montañas del Norte por gente de las tierras donde confluyen Europa y Asia conocidos como arios. Los arios hablaban sánscrito, lengua emparentada al persa, al griego y al latín. Aparentemente creían en la reencarnación, que podía ocurrir en otra persona, cualquiera fuera su casta, o en cualquier animal. El ideal era no reencarnarse más, señal de haber entrado en la inmortalidad. La religión imperante en ese entonces era el hinduismo o brahmanismo.
Alrededor del siglo VI a. C. nació en la India, en las cordilleras de las montañas del Himalaya, el príncipe Gautama Buda, quien dejó la vida holgada y placentera para retirarse a meditar y predicar. Según esa prédica, la vida estaba llena de dolor y pena, proveniente de nuestros deseos no realizados. Por ello se debía dejar toda ambición, expectativa, deseo, orgullo, etc. Así se lograba esa calma de espíritu que le permite a uno escaparse a lo que se denominó nirvana. Más aún, si uno lograba nirvana, no se reencarnaría. Ello significaba eliminar el riesgo de una mala reencarnación y la seguridad de integrarse a la eternidad. En Occidente, lo más próximo al budismo ha sido el pensamiento estoico. Curiosamente, el budismo tendió a desaparecer de la India aproximadamente al inicio de la era cristiana, en que recobró fuerza el hinduismo o brahmanismo, conjuntamente con un resurgimiento del sánscrito. La India fue el puente entre el Mediterráneo y Medio Oriente con la China. A su turno, Corea fue el puente entre la China con el Japón. De esa forma transitaron conocimientos, ideas y pensamientos de uno a otro lado. Así también pasó el budismo de la India a China y luego a Corea y Japón.
Antes que llegase el budismo a la China ya existía el pensamiento de Lao Tse, que recogía y predicaba ideas similares a las del estoicismo y a las del budismo. Inmediatamente después vino Confucio. En rigor, más que una religión, o inclusive una moral en sí, Confucio predicó reglas de conducta o formas y modos de conducirse correctamente en la vida. Sólo en el extremo de las formalidades litúrgicas fue que tocó lo religioso. Pero, en realidad, sus proverbios tenían que ver poco con el aspecto religioso y mucho con la correcta conducta humana.
Fue el negocio de la seda el que paulatinamente abrió una ruta comercial desde la China, atravesando India, Irán, el Medio Oriente, hasta llegar al Mediterráneo y a Roma. En ese comercio, mucha gente de las estepas euroasiáticas sirvieron de intermediarios. Los romanos y demás mediterráneos trataron de eludirlos, para entrar en contacto directo con los chinos, aunque no lograron hacerlo. De modo que subsistió esta indefinida intermediación. Ese comercio llevó el budismo de la India a la China, haciendo que la China viese a la India como la tierra santa. El budismo chino pronto fue recogiendo elementos nativos, a medida que se convertía en la religión popular. Esa versión china del budismo se extendió luego hacia Mongolia, Tíbet, Corea y Japón. Bajo ese trasfondo, de budismo, hinduismo, Lao Tse y Confucio, se dan en el Oriente multitud de manifestaciones religiosas específicas. Pero ninguna de ellas tiene una organización central o una jerarquía eclesiástica organizada. Lo más próximo a una clase religiosa son los monjes tibetanos. De modo que, no obstante los avances de la globalización, el mundo sigue dividido en tres grandes ámbitos territoriales éticos, que en última instancia son producto de las religiones que nacieron en razón de Cristo, Mahoma y Buda. Ahí están los fundamentos sobre los cuales se han construido las ciencias sociales en los distintos ámbitos territoriales.