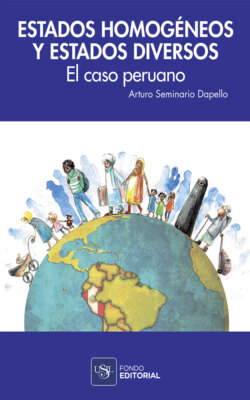Читать книгу Estados homogéneos y estados diversos - Arturo Seminario Dapello - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La búsqueda de homogeneidad en los ámbitos ibérico y andino
ОглавлениеLa cristianización de las tribus bárbaras fue obra de Arrio y sus seguidores. Las tribus bárbaras que cruzaron por España, los vándalos, los suevos, los alanos, y sobre todo los visigodos, eran cristianos arrianos, que no reconocían el dogma de la Santísima Trinidad. En cambio, los pobladores iberos, celtas o romanos originarios eran cristianos católicos, que reconocían el dogma de la Santísima Trinidad. En las luchas internas, los pobladores originarios sucumbieron ante los invasores bárbaros. Entre los bárbaros prevalecieron los visigodos, que se convirtieron en la clase gobernante. Se estableció así un reino donde la cultura era una mezcla entre lo romano y lo visigodo, y donde la religión prevaleciente, la de la clase gobernante, era el cristianismo arriano. Pero los iberos, celtas y demás continuaron practicando el cristianismo católico. Además había una considerable población que profesaba la fe judía.
Los enfrentamientos entre arrianos, liderados por el rey Leovigildo, y católicos, liderados por su hijo el príncipe heredero Hermenegildo, llegaron a su clímax cuando el padre venció y mató al hijo. No obstante el triunfo arriano, al morir el rey lo sucedió otro hijo, Recaredo, que se convirtió al catolicismo y paulatinamente fue convirtiendo a la religión católica en la mayoritaria y oficial. De modo que a fines del siglo VI se inició con Recaredo la conversión de la mayoría de la población española arriana al catolicismo. Con la conversión del rey y de la casi totalidad de la nobleza visigoda al catolicismo se adoptó también la cultura hispano-romana y el idioma latino, que luego devino en el castellano o español. Además a partir de Recaredo la Iglesia Católica, dada su apreciable superioridad cultural, se fue imponiendo en las tareas de Estado.
A principios del siglo VIII, el califa de Damasco inició la invasión de la Península Ibérica. Aparentemente desembarcaron por Gibraltar y las zonas contiguas con el apoyo de algunos bereberes que mantenían trato con la península. También contaron con el apoyo de algunos cristianos. Estos, al estimar que la fuerza que prevalecería era la invasora, traicionaron sus orígenes sumándose a ella. En la batalla cerca del río Guadalete ganaron los invasores, para luego marchar triunfantes por toda la península. Recién fueron detenidos en Asturias, en una zona encajonada llamada Covadonga, por quien fuera el rey Don Pelayo. Desde el ingreso a Gibraltar, con la subsiguiente batalla de Guadalete, y la resistencia y triunfo asturiano en Covadonga, se estima que transcurrieron no más de diez años. De modo que la conquista de la península fue muy rápida.
La resistencia, inicialmente sólo en Asturias, después se extendió a León, Galicia, Vizcaya, Navarra, y quizá en algo Castilla La Vieja, Aragón y Cataluña. Pero todo el resto de la península quedó sólidamente bajo el control de los invasores, organizados en lo que fue de inicio el Emirato y, luego, el Califato de Córdova. Como emirato se mantuvo relativamente independiente de Damasco, donde gobernaba la dinastía Omeya. Como califato tuvo total independencia frente a Bagdad, donde gobernaba la dinastía Abasida. Se estima que en el siglo X el Califato de Córdova llegó a su mayor esplendor. Se convirtió en un puente cultural y comercial, con activa participación de la comunidad judía local, entre el Mundo Árabe y Europa Occidental. Presumiblemente también hubo en esa época un considerable mestizaje en todos los territorios bajo control del Califato de Córdova. Aparentemente no hubo mucho proselitismo religioso musulmán, sino más bien mudanzas libres de uno a otro credo, por cuanto los gobernantes gravaban más a los que no profesaban la religión oficial. En el siglo XI, el Califato de Córdova, aún bajo control musulmán, se desmembró en numerosos reinos, los llamados taifas, donde cada pueblo o tribu se consideraba un territorio independiente.
En España, el proceso de la reconquista fue lento. Hubo multitud de pequeños y grandes episodios. Los reinos cristianos hacían pactos entre ellos, aunque muchas veces también con los moros. El mismo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, estuvo al servicio de distintos reyes, fue desterrado, y tuvo trato con los moros. En general había una permanente interacción entre cristianos, moros y judíos. Así, aunque al final prevalecieron los cristianos, ello no significó que los moros y judíos no dejaran su impronta en el español que emprendió el descubrimiento y conquista de América.
En el siglo XII se comenzaron a formar las órdenes religioso-militares, tales como las de Alcántara, Calatrava, Santiago, etc., organizadas para combatir a los moros. Los ejércitos cristianos marchaban con religiosos que pregonaban las indulgencias a que se harían acreedores los combatientes. En los ejércitos musulmanes se leían proverbios y frases del Corán, prometiendo el Edén para quienes murieran en combate. Así, aunque en lo personal y cultural había vías que mestizaban a las personas, en lo político había la lucha porque prevaleciese determinada religión. En el siglo XIII Córdova y Sevilla pasaron definitivamente a los cristianos. Sólo Granada, con su salida a través del puerto de Málaga, quedó en poder de los musulmanes. Con la caída de Córdoba y Sevilla, muchos traductores se trasladaron a Toledo. También se inició el uso del español o castellano en los documentos oficiales. Fue también en el siglo XIII que nacieron las órdenes franciscana y dominica.
La orden dominica estuvo muy vinculada al Tribunal de la Inquisición. Aunque en el pasado la Inquisición había estado motivada sobre todo por consideraciones religiosas, en los siglos XIII, XIV y XV el móvil fue más bien la confiscación de los bienes de los procesados. En base a cualquier delación, manteniendo al delator y a los testigos ocultos, se procedía a inculpar al procesado. Muchos de estos procesados no sólo perdían sus bienes, sino que eran consumidos por las hogueras en los llamados autos de fe. A estos espectáculos concurría la gente para ganar indulgencias. El nivel de castigo que aplicaba la Inquisición la hizo muy temida y, por ende, muy poderosa. Los bienes expropiados se dividían entre la Corona, la Inquisición y los delatores. Las veces que la Inquisición procuró un porcentaje mayor tuvo serios roces con la Corona. Se considera que la mayor crueldad de la Inquisición se manifestó durante el tiempo que la presidió el dominico converso, o hijo de conversos, Fray Tomás de Torquemada. Sus desplazamientos se tenían que realizar con numerosa guardia, para protegerlo del odio que había generado entre la población.
Para la rendición del Emirato de Granada, los reyes católicos recibieron apoyo financiero, entre otros, de algunos judíos ricos, que después resultaron víctimas de la expulsión. Facilitó mucho la rendición de Granada las guerras civiles que había entre los propios moros. También facilitó mucho la rendición de Málaga en 1487, que dejó a Granada sin acceso al Mediterráneo. La asfixia de Granada, que los moros no pudieron remediar mediante la obtención y retención de un puerto alternativo, hizo difícil que recibieran auxilio del norte de África. El año 1492 fue uno de significativos acontecimientos: en enero se rindió Granada; en marzo se dispuso la expulsión de los judíos, salvo que se convirtieran; en agosto se nombró Papa al español Rodrigo Borja, con el nombre de Alejandro VI; y en octubre Colón descubrió América. Todos esos acontecimientos generaron un nuevo rol para España.
Pero aun después de la rendición de Granada continuó la resistencia morisca. Contribuyó a ello que no se cumplieron muchas de las estipulaciones pactadas. Sobre todo durante la regencia del cardenal Cisneros se endureció el trato a los no conversos. Los levantamientos en los pueblos y las zonas cerca a las Alpujarras, y otros lugares de la Sierra Nevada, continuaron durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Al final se impuso la conversión de todos los moros, como en su momento ocurrió con los judíos, para que pudiesen continuar viviendo en territorio español. Posteriormente se dieron procesos individuales contra conversos, sobre los cuales había dudas con respecto a la sinceridad de su conversión. Claro que también contribuyó mucho a que se dieran esos procesos el propósito de la Inquisición de confiscar los bienes de los procesados. En su afán de homogenizar su población en base a la religión, bajo una sola fe, España se privó de muchos moros y judíos que dejaron el país cuando su concurso era en extremo necesario. La homogeneidad étnica que no tenía la buscó suplir con la homogeneidad religiosa.
En efecto, España, que no tenía una plena homogeneidad racial, procuró una total homogeneidad religiosa. Pero esa total homogeneidad religiosa tuvo un costo significativo. Aunque su raza era mezcla de celtas, íberos, romanos, visigodos, moros y judíos, los españoles que llegaron a América traían una sola religión, esto es, eran cristianos católicos. También, para acceder al aparato administrativo, tenían que dejar sus otras lenguas, el gallego, el vasco o el catalán, para hablar castellano. Además traían los conceptos jurídicos y económicos producto de los escolásticos aristotélicos, ya de divulgada aceptación a fines de la Edad Media e inicios del Renacimiento. Llegaron a conquistar un imperio donde a su vez había aspectos homogéneos, producto del ímpetu conquistador incaico, como aspectos de diversidad, producto de las tendencias remanentes de los pueblos sometidos a los incas.
Se considera que el aislamiento estanca y bloquea la evolución cultural, incluido el desarrollo del lenguaje. Estos posibles efectos esterilizadores del aislamiento reducirían al pueblo aislado a un lenguaje con expresiones idiomáticas muy limitadas, sólo referidas a sus tareas más próximas. En cambio, el intercambio con otros pueblos amplía el horizonte cultural, incorporando al lenguaje mucho mayor número de palabras. Al ampliar el vocabulario se amplían también las funciones intelectuales, generando un pueblo cada vez más receptivo y mejor comunicado.
En el caso del Perú, las comunidades serranas tuvieron relación con las comunidades costeñas, contribuyendo esta sinergia al mayor desarrollo cultural de ambos grupos de pueblos. A partir del inca Pachacútec, en que se inicia la gran expansión del Imperio Incaico, paulatinamente su maquinaria administrativa y militar fue absorbiendo a las culturas de la costa, sobre todo a Nasca en el sur y Chimú en el norte. En cambio, los pueblos de la selva se mantuvieron relativamente aislados en pequeñas comunidades que recorrían extensos territorios para procurar su sustento. Probablemente hubo algún pequeño intercambio entre la selva y la sierra. Se estima, por ejemplo, que algunos simbolismos de la cultura Chavín, algunos plumajes y similares arreglos ornamentales, así como la presencia de determinadas plantas, sobre todo medicinales, son prueba de la existencia de algún intercambio entre la selva y la sierra. Pero las grandes distancias culturales e idiomáticas entre unos y otros hacen difícil suponer que el intercambio fuera fluido.
Salvo en la selva, la labor del Imperio Incaico fue la de fundir diversas culturas locales en una totalidad mucho más homogénea. No obstante lo accidentado del territorio, y la gran extensión del mismo, los incas lograron, mediante los mitimaes y otros medios, un cierto grado de homogeneidad que facilitó gobernar esas grandes extensiones. Es lógico suponer, entonces, que el mando directo del inca sobre su pueblo se ejerció hasta antes de Pachacútec. Pero a partir de Pachacútec es también lógico suponer que haya variado para ser un mando indirecto, ejercido a través de funcionarios dependientes del inca. El inconveniente en el quehacer homogenizador fue que entre Pachacútec y la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa sólo transcurriesen algo más de cien años. Por lo demás, el precitado mando indirecto, a través de subalternos, explicaría también la evolución sufrida por el sinchi o curaca o cacique.
En efecto, el Perú tiene una geografía en extremo difícil: escasa agua y tierra cultivable en la costa; titánicas cordilleras en la sierra, y exceso de agua y vegetación en la selva. La geografía del Perú no es, pues, precisamente armónica y fácil. Todo lo contrario: la diversidad de sus temperaturas, alturas, vegetaciones, etc., es justamente lo dominante. Quizá por ello la cédula de la sociedad no fue la familia, constituida por padre, madre e hijos, sino el Ayllu, como una forma extendida de la familia. El Ayllu reunía una comunidad de gente de un mismo linaje, en posesión de una tierra que cultivaban en conjunto. Era un grupo con parentesco, comprometido en una tarea común. Aparentemente la dificultad de la geografía imponía la familia extendida como cédula de la sociedad.
El Ayllu evolucionó desde los tiempos preincaicos hasta el inicio de la Conquista. Al inicio el jefe, sinchi, curaca o cacique era de carácter transitorio. En época de paz se procuraba al más capacitado para organizar el riego y la labranza de la tierra. En época de conflicto se procuraba al más capacitado para la lucha. Pero ya en la época incaica el jefe del Ayllu se empezó a volver permanente. Con las grandes conquistas imperiales fue frecuente que el inca procurase, a través de sus hermanas o hijas, establecer lazos matrimoniales, y por ende familiares, con los sinchis, curacas o caciques locales. Así además lograba que la siguiente generación tuviese un porcentaje de sangre quechua. Con la Conquista el sinchi, curaca o cacique no sólo fue permanente sino que además se le adjudicaron las tierras. Luego, por matrimonio de sus hijas con conquistadores, la propiedad fue pasando a los descendientes de éstos.
De modo que el sentido colectivo sobre la posesión de la tierra por parte del Ayllu fue evolucionando hacia una propiedad más bien familiar. Claro que ello no fue óbice para que se procurase proteger las tierras comunitarias. Pero fue en ese proceso de confrontaciones y acomodos, de movimientos migratorios y presión demográfica, que se fueron labrando nuevas formas de posesión y propiedad de la tierra. La selva, en cambio, quedó, como en la época preincaica e incaica, al margen de esta nueva realidad que se configuraba en la sierra y en la costa. En el vocabulario virreinal, los lugares de selva eran denominados territorios de evangelización. Eran tierras que había que incorporar al cauce social imperante. Por lo demás, salvo la yuca en la selva, la gran domesticación y selección de especies vegetales fue hecha en los Andes, como fue el caso de la papa, el maíz, la quinua, el olluco, la caigua, el camote, etc., así como también el cultivo en terrazas o andenes para poder usar las faldas de los cerros.
En lo que concierne a las creencias, el avance de los incas logró eliminar muchas modalidades de hechicería. Fueron reemplazadas por la devoción en una creencia divina, sobre todo la del sol y en algo la de la luna. En la selva más que creencias divinas continuó habiendo hechicerías, sujetas por ende a las mayores arbitrariedades de los brujos. Así, al momento de la Conquista, los pueblos de la sierra y de la costa ya gozaban de un estado psíquico y mental que les permitía ser asimilados por una religión superior. En cambio, los pueblos de la selva eran más bien hostiles a cualquier concepto de religión superior. Ellos aún seguían absorbidos por sus creencias mágicas primitivas de encantamientos, brujerías, hechicerías, etc. Por eso la sierra y la costa se incorporaron pronto a la religión católica que trajeron los conquistadores.
Es más, la devoción religiosa serrana se volvió rápido semejante y hasta igual a la que había en la península. La arquitectura religiosa peruana fue una manifestación abrumadora de esa devoción religiosa, sobre todo en la sierra. Los templos que se hicieron en Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa podían rivalizar con cualquier templo europeo. Obviamente no ocurrió lo mismo en la selva, donde casi no hubo registros de una significativa devoción religiosa. Aun ahora la gran mayoría de las poblaciones originarias de la selva se conducen conforme a sus singulares y particulares hábitos y prácticas, muchas veces ajenos y extraños al cauce social imperante en el resto del país. De modo que la costa y la sierra pronto comenzaron a ser parte de la civilización Occidental y Cristiana. Pero dentro de su ámbito territorial se dieron manifestaciones culturales que recogían la impronta de los pueblos originarios, sobre todo de los incas.