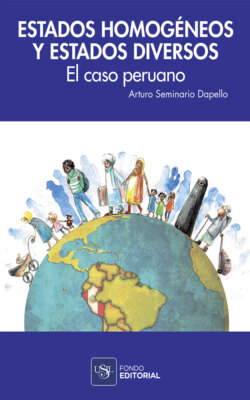Читать книгу Estados homogéneos y estados diversos - Arturo Seminario Dapello - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ética, Derecho natural y ciencias sociales
ОглавлениеEn efecto, para las ciencias físicas resulta irrelevante el recuento anterior. Para un físico, un químico, un matemático o un astrónomo, no es particularmente importante, en lo que a su ciencia se refiere, ser parte del ámbito judeo-cristiano, del ámbito musulmán o del ámbito oriental. Pero, para un economista, o un jurista, o un sociólogo, o un político, sí es significativo el hecho de pertenecer al ámbito judeo-cristiano, al ámbito musulmán o al ámbito oriental. Con ello no se está haciendo alusión a sus convicciones sobre la fe judía o la fe cristiana o la fe musulmana o las distintas expresiones de fe orientales. Se puede inclusive no creer en ellas. Pero no por ello se libra de estar influido por su ética. Simplemente porque la vida en sociedad impone que haya una ética. El pensamiento, en lo que concierne a las ciencias sociales, se desarrollará, entonces, teniendo como trasfondo o la ética judeo-cristiana, o la ética musulmana, o la ética oriental. Se podrán tener conocimientos que vengan de uno, otro, u otros ámbitos, aunque siempre pasarán por el tamiz de sus concepciones éticas más profundas.
El inconveniente de las ciencias sociales, por oposición a las ciencias físicas, es que en cada caso los fenómenos sociales serán vistos desde prismas distintos. Un primer nivel son las diferencias de perspectivas que fluyen como consecuencia de las distintas ideologías. Un segundo nivel, que configura el núcleo duro, quizá inamovible, son las diferencias de perspectivas que surgen como consecuencia de las distintas concepciones éticas. Toda ciencia social ha tenido una trayectoria histórica. El conocimiento de esa trayectoria histórica es indispensable para entender bien una o cualquier ciencia social. Pero, sin duda, las posturas ideológicas pueden influir en la forma como se analiza la misma trayectoria histórica. Más aún, las partes más mensurables de las ciencias sociales no admiten siempre una sola respuesta, por cuanto también dependen de los supuestos que se han asumido para hacer los cálculos.
Como es evidente, en las ciencias sociales para hacer algo mensurable casi siempre se toma como unidad de medida el dinero. Pero los supuestos para hacer los cálculos van a variar según las ideologías o convicciones que tiene cada analista. Ese primer nivel de diferencias en las perspectivas de análisis son las ideologías. Así, por ejemplo, en Economía se toma la historia de lo ocurrido en un lapso de tiempo. Pero las ideologías pueden incidir en la forma en que se narra el comportamiento de las instituciones durante ese lapso de tiempo. A esa historia se le añaden estadísticas. Igualmente, las convicciones pueden incidir en la forma en que han sido compiladas esas estadísticas, salvo que en vez de estadísticas haya propiamente registros contables. A esa historia con estadísticas se le analiza conforme a la teoría, que puede muchas veces variar según la postura ideológica del analista. Es decir, de todas las herramientas que tiene la teoría, el analista puede poner el acento en uno u otro aspecto según su sesgo ideológico.
En Derecho, el sesgo ideológico se procura remediar estabilizando la legislación y estableciendo jurisprudencia de aplicación obligatoria. Pero aún así en el origen de esa legislación, y en el origen de esa jurisprudencia, estará la huella de las ideologías de quienes la generaron. Peor es aún el caso de países que tienen una legislación inestable y, en rigor, no tienen jurisprudencia. En esos casos, en situaciones similares o inclusive iguales se puede resolver en pro del fisco o en pro del contribuyente, en pro del empleador o en pro del empleado, en pro del comprador o en pro del vendedor, en pro del arrendador o en pro del arrendatario, en pro del acreedor o en pro del deudor, etc. Más aún, cuando el grado de desarrollo del país, o de parte del país, es incipiente, lo más probable es que no se aborde el fondo del asunto, sino que se resuelva en base a la forma, recurriendo a tecnicismos procedimentales. En esos supuestos ya no se puede hablar de sesgo ideológico, sino de conductas más bien erráticas. Así mismo, en Sociología se puede poner el acento en las elites o en el proletariado, como generadores de la cultura prevaleciente y de las tendencias de la historia. Y así sucesivamente. Es por eso que tratándose de ciencias sociales no se llega a configurar, pues, un experimento de laboratorio, donde los analistas de uno u otro lugar van a llegar más o menos a las mismas conclusiones.
Por qué ocurre así. De inicio porque la gente tiende a ver los hechos como quisiesen que efectivamente fuesen. En seguida porque tratan de ver los hechos en armonía con la posición y la clase a la cual pertenecen. Luego porque tratan de ver los hechos conforme a la ideología a la cual pertenece su grupo económico, político, social, etc. Sin duda nuestra ubicación geográfica y nuestra posición social son factores que contribuyen a incidir en nuestra manera de ver los hechos. Además influyen en nuestra manera de hacer juicios de valor sobre esos hechos. Pero precisamente la tarea de quienes van labrando las ciencias sociales radica en procurar eliminar los sesgos ideológicos. Se debe procurar quedarse con los fenómenos sociales puros, que se repiten en distintos espacios y tiempos. Así se va generando lo que eventualmente se puede llamar Ciencia Social.
Quien impone amor u odio en un análisis no está haciendo una tarea científica. Quien procura sofrenar sus emociones se está aproximando a la labor científica. Quien se logra desprender de su ideología está en rigor próximo a lo que se puede denominar labor científica en las ciencias sociales. El ideal sería tratar las ciencias sociales con el mismo aislamiento e imparcialidad con que uno se conduce frente a las ciencias físicas. Pero lo que resulta imposible es desprenderse de la ética de cada cual. Indefectiblemente está presente en el análisis de los hechos y en los juicios de valor que se hace sobre ellos. Es decir, tratándose de ciencias sociales, la adscripción a la ética judeo-cristiana, o a la ética musulmana, o a la ética oriental, es un anclaje muy difícil de levantar. Inclusive si un anclaje así se lograse levantar sería para caer en otro. Pues lo que resulta casi imposible, aun para un amoral, sería permanecer sin ningún anclaje, salvo que no se viva en sociedad. De modo que la ética está siempre en los cimientos de las ciencias sociales. El devenir de una, la ética, incide en el devenir de las otras, las ciencias sociales.
Cómo se generaron las ciencias sociales, señaladamente el Derecho y la Economía, en el Mundo Occidental. Aunque en otro entorno, en el pasado se presentaron problemas económicos análogos a los que se presentan en la actualidad. Pero las soluciones que se dieron fueron prácticas, sin que hubiese un análisis y elaboración teórico aplicable luego a otros casos. Por qué fue así. Porque en general en Economía, y en alguna medida en Derecho, el sentido común fue, ha sido y es de mucha mayor aplicación que en otras disciplinas científicas. En las otras disciplinas científicas, sobre todo en las ciencias físicas, casi toda la elaboración se ha basado en conocimientos teóricos debidamente organizados. En cambio, en Economía, y algo en Derecho, no se iba más allá del conocimiento práctico de administrar correctamente los bienes existentes y de darle a cada cual lo que le correspondía por su esfuerzo, gravitación, etc.
En la misma Grecia, por ejemplo, los razonamientos de Platón (la República) o Aristóteles (la Política) son más bien referidos a situaciones ideales sobre cómo, según el modo de ver de cada uno de ellos, debía estar organizada la sociedad. Así, por ejemplo, Platón, que en la actualidad lo situaríamos más próximo al socialismo o inclusive al corporativismo, no consideró un valor intrínseco en la moneda, siendo más bien despectivo frente al uso del oro o la plata para dicho propósito. Sencillamente porque Platón privilegiaba al Estado como organizador de la vida social. Por lo cual el valor de la moneda ocurría en razón del estado emisor que la respaldaba. En cambio, Aristóteles, que en la actualidad lo situaríamos más próximo a una perfecta economía de mercado, puso el acento en el valor intrínseco de la moneda y, por ende, en los metales de los cuales estaba hecha. Sencillamente porque Aristóteles minimizó el rol del Estado en la emisión de monedas y, en general, en el quehacer económico. Su postura monetaria fue más bien pro facilitar el trueque particular, donde la mayor de las veces no había coincidencias entre los dos bienes que se ofertaban. Por eso resultaba indispensable tener un bien, o sea la moneda, que sirviese como medio de valuación y de cambio de otros bienes. Pero ese otro bien, o sea la moneda, para él tenía que tener un valor intrínseco. Además de servir de medio de valuación y de medio de cambio, la moneda debería servir también de acumulador de valor. Tenía que ser un bien que tuviese, más allá de su función monetaria, un valor intrínseco en metal. De modo que la elaboración teórica sobre las consideraciones monetarias llegaba en cada caso a donde conducía el personal punto de partida de cada cual.
Tampoco los romanos tuvieron mayor elaboración en lo que concierne al aspecto económico. Tuvieron respuestas prácticas para problemas concretos. Por las dimensiones del Imperio, los problemas que se presentaron fueron significativamente grandes. Por lo cual demandaron la participación de muchas personas en la elaboración de soluciones económicas. Pero más allá de resolver el problema concreto no llegaron a crear toda una teoría como herramienta de análisis. Por su propensión a lo práctico, las dos disciplinas sociales que absorbieron más a los romanos fueron la Historia y el Derecho. Su curiosidad por la Historia se orientó hacia los incidentes militares y políticos. Salvo contadas excepciones, no hubo mayor elaboración histórica sobre los aspectos económicos, sociales e inclusive geográficos.
En materia jurídica los romanos distinguieron entre el “jus civile” y el “jus gentium”. El “jus civile” sólo se aplicó a las relaciones entre ciudadanos, que eran una parte de los habitantes del Imperio. En cambio, el “jus gentium” se aplicó a las relaciones entre ciudadanos y no ciudadanos, o no ciudadanos entre sí. En el Derecho anglosajón, por ejemplo, también hay una división entre el “common law” y el “equity”. Pero la división no se da en razón de la naturaleza de las personas, sino en razón de las transacciones o cosas. El Derecho romano lo ejercía cualquiera, sin que hubiese ninguna restricción o exigencia para hacerlo. Pero poco a poco fue surgiendo gente que, al tener la holgura para disponer de su tiempo, fue estudiando la casuística para agruparla por materias. Estos especialistas fueron perdiendo interés por los casos individuales en sí y ganando interés por los principios lógicos más relevantes que sustentaban lo resuelto. Luego estos estudiosos comenzaron a ser consultados por las partes o por los jueces. Con el tiempo sus opiniones se convirtieron casi en una exigencia formal, y así paulatinamente se fue organizando el Derecho.
En cuantiosas opiniones o informes de los especialistas hubo elaboración sobre los asuntos microeconómicos que se presentaban en una sociedad que reconocía la propiedad privada, el comercio y, en general, el capital. A ellos se deben definiciones básicas como moneda, precio, compra, venta, mutuo, comodato, depósito regular, depósito irregular, etc. Este imbrincamiento entre lo jurídico y lo económico continuó muy sólido hasta el siglo XIX. Aunque en el siglo XIX y en el siglo XX hubo considerable elaboración de teoría económica, las relaciones entre la Economía y el Derecho continuaron sólidas. A ello ha contribuido que muchos economistas, abogados, e inclusive empresarios, hayan tenido que participar, desde distintos ángulos, en el quehacer de la legislación económico-financiera, contribuyendo así a su mejor desarrollo. Por lo cual se puede afirmar que el sentido común siempre ha acompañado el desarrollo de las ciencias sociales en su conjunto.
Hasta la caída de Constantinopla, que devino en el Estambul del Imperio Otomano, el Imperio Bizantino y sus territorios fueron, como es claro, parte del Mundo Occidental. Manejaron infinidad de problemas económicos y jurídicos. Sin duda las instituciones del emperador Justiniano, compiladas por los funcionarios-juristas más destacados de su Imperio, fueron un gran esfuerzo por ordenar muchos asuntos importantes de Derecho. Todos esos asuntos estuvieron referidos a Derecho Civil, tales como las personas, los bienes, las obligaciones, las sucesiones y la responsabilidad extracontractual. En el lado más occidental de Europa, frente a asuntos similares, no hubo en el Estado una producción intelectual comparable. Aun durante la etapa del emperador Carlomagno hubo más bien soluciones prácticas, sobre problemas concretos, basadas en el sentido común y la sabiduría popular.
En la parte más Occidental de Europa, la elaboración intelectual se desarrolló más bien en los conventos. Fuera de los conventos, la vida de los señores feudales giraba alrededor de los enfrentamientos entre ellos y de la protección a sus súbditos para que trabajasen para ellos. Fuera del convento, el hombre aspirante se tenía que adiestrar en el manejo del caballo y de las armas. Los conventos, en cambio, estaban bajo el manto protector de la Iglesia. Esta, aunque convivía con la sociedad feudal, se distinguía de ella y tenía su propia autonomía y poder. Dentro de los conventos no prevalecía el pensamiento de los señores feudales sino el pensamiento de los monjes y frailes que los habitaban. El pensamiento de los monjes y frailes que habitaban los conventos era mucho más avanzado que el de los caballeros feudales. Sencillamente porque el monopolio de la enseñanza y el aprendizaje lo tenía la Iglesia. Sólo en los conventos se dieron las condiciones para una verdadera vida académica. Sólo ahí habitaban los verdaderos profesionales del saber. Así ocurrió hasta el principio del Renacimiento.
Los monasterios congregaron en términos de igualdad a gente de distinto origen y gente de distinto nivel social. Estos académicos, provenientes de distintas partes, irradiaban una suerte de internacionalidad. Si bien en lo estrictamente religioso los monjes y frailes estaban subordinados a una autoridad superior, en todo lo demás gozaban de considerable libertad de pensamiento. Una cosa era la verdad revelada, donde estaban sujetos a una férrea disciplina. Otra cosa era la libertad con que podían analizar las instituciones temporales que el hombre iba labrando. De modo que, en los conventos, los monjes y frailes estaban fuera de las incidencias del Mundo Medieval. Ahí gozaban de capacidad para analizarlas y criticarlas, bajo el respaldo de una poderosa institución que les garantizaba, en ese extremo, mucha libertad de pensamiento y de acción.
Al respecto, Santo Tomás decía que, en materia de verdad revelada, la autoridad de la alta jerarquía de la Iglesia era definitiva. Pero así mismo decía que en todo lo demás la opinión de la alta jerarquía de la Iglesia podía o no ser valiosa. Esta había que analizarla por sus méritos, con independencia de quienes la formulasen. Los casos de Copérnico, Galileo, y sobre todo Giordano Bruno y de Vanini, fueron sin duda un tremendo y arbitrario desborde del Tribunal de la Inquisición, cuyo proceder degradó mucho la imagen de la Iglesia. Pero las universidades, en la casi totalidad de los casos gobernadas por religiosos, gozaban de bastante autonomía, amalgamando gente proveniente de distintos lugares y de distintos estamentos sociales. Fue mucho más tarde, próximo al Renacimiento, que los gobiernos empezaron a participar en el quehacer de las universidades. La paulatina intervención de los gobiernos en las universidades fue concomitante con la aparición de muchas manifestaciones propias de la economía de mercado o capitalismo. Principiaron a surgir los negocios en mayor escala, que superaban al artesano o profesional individual o en pequeñas agrupaciones. Así mismo surgió el accionariado, la especulación con materias primas, los documentos negociables y otras expresiones financieras más elaboradas. Con todo ello fue naciendo la clase burguesa, distinta a la clase feudal, y con pensamientos en parte contrapuestos. También surgieron los profesionales como tales.
Así, por ejemplo, el número de médicos o abogados laicos aumentó notablemente en relación con los religiosos que ejercían esos oficios. Así mismo, el pensamiento de los hombres de negocios comenzó a tener tanta o mayor gravitación que el pensamiento de los señores feudales. Durante el tránsito al Renacimiento la sociedad feudal fue germinando lo que sería después la economía de mercado o capitalismo. En los países protestantes la mudanza de universidades religiosas a universidades laicas fue más temprana y rápida. La Economía y la Sociología no tenían tratamientos diferenciados, y muchos aspectos económicos, sobre todo referidos a la moneda y al interés, también formaban parte del Derecho. En última instancia, todo formaba parte de la ética o moral teológica. La jurisprudencia escolástica comprendía aspectos jurídicos, económicos y sociales. Había, pues, una gran matriz de las ciencias sociales, que era el Derecho natural.
Vía la intermediación de árabes y de judíos, muchos de ellos residentes en España, durante la Edad Media regresó a Europa el pensamiento de Platón y Aristóteles. El pensamiento de Platón quedó más bien en el ámbito de la filosofía. En ese ámbito se discutió la naturaleza general o universal de los conceptos. Ahí se discutió si las ideas universales existían con independencia de estar incorporadas, encarnadas o personificadas en determinadas individualidades. Fue en similar sentido que en el nivel filosófico se consideró el asunto de las universalidades frente a las individualidades. Es decir, si conceptualmente la precedencia la tenían los individuos o las colectividades sociales. El pensamiento de Aristóteles fue desarrollado por los escolásticos llamados doctores del Derecho natural. Se aplicó a ciencias de mayor uso práctico como el Derecho, la Economía o la Sociología. La simbiosis entre el pensamiento de Aristóteles y los doctores del Derecho natural fue notable. Por eso se consideró o como el desarrollo de una misma línea de pensamiento o, en todo caso, como rama de un mismo tronco común.
En el campo aristotélico, el exponente más notable fue sin duda Santo Tomás de Aquino. Pero en esa línea de pensamiento, además de italianos, hubo alemanes, españoles, franceses, ingleses, portugueses y, en general, de toda Europa Occidental. Así, desde una perspectiva moral, el comercio fue justificado porque contribuía a la utilidad pública en tanto el lucro fuese moderado. De modo que en la sociedad feudal ya estaban germinando las primeras manifestaciones de lo que sería la sociedad burguesa y su gran mecanismo: el mercado. El Estado y demás organizaciones sociales colectivas se justificaron en base al bien común. Simplemente porque el individuo sólo y aislado no podía lograr ciertos propósitos si no era formando parte de organizaciones mayores. También sobre esa base se empezó a desarrollar el concepto de la representación. Quienes regían esas organizaciones superiores en alguna medida lo tenían que hacer en representación de todos los individuos que las conformaban. Aunque paradójico, fue más bien en los países del Norte protestantes que hubo la mayor elaboración sobre el derecho divino de los monarcas, por la necesidad de contraponerlo al poder latino del Vaticano.
Como parte del Derecho natural también se fundamentó el concepto de propiedad privada, en razón de que el individuo cuidaba mejor lo que es suyo que lo que es ajeno. Adicionalmente el orden social era mayor si las posesiones individuales estaban perfectamente distinguidas y separadas. De modo que así se minimizaban las disputas y riñas sobre bienes comunes. Sin embargo, al mismo tiempo, por razones de bien común quedaban ciertos bienes fuera del ámbito particular, configurando los bienes de dominio público. El mecanismo de la expropiación permitía trasladar la propiedad privada al dominio público cuando colisionaban ambas, siempre que al hacerlo el expropiado recibiese un justiprecio por su bien. Esa diferenciación permitió aceptar distingos tan elementales como que el mar y los peces que ahí hay configuran dominio público, aunque el pescado que ya ha atrapado un individuo configura propiedad privada. Se enfatizó que tratándose de sociedades que avanzaban había que distinguir entre propiedad privada y dominio público. Sólo en sociedades muy primarias era posible subsistir en base a la posesión común de todo. Este equilibrio entre propiedad privada y dominio público ha sido fundamental para la explotación de los recursos naturales y el desarrollo.
Al haber mercado se tuvo que elaborar sobre el precio y, por ende, sobre el precio justo. Al elaborar sobre el precio justo surgieron conceptos como su valor objetivo, su valor de uso, el costo, la materia prima, el trabajo empleado en su producción, etc. También se elaboró sobre finanzas públicas, señaladamente sobre la incidencia del gasto público, el endeudamiento público, y los méritos y los deméritos de la tributación sobre el consumo, el patrimonio, etc. Así mismo se trató lo concerniente al monopolio y los efectos que podía tener sobre el bienestar. Y todo se hizo partiendo de una elaboración ética o de moral teológica.
Con respecto al costo de un bien se analizó su valor de intercambio y su valor de uso. Para analizar su valor también se tuvo en cuenta la abundancia o la escasez del bien. Se consideró a la fijación de precios como contraria a la competencia que contribuía a limitar las ganancias. Se consideró como un prudente razonamiento económico que todo comerciante considerase la forma de obtener utilidades legítimas, producto de la libre competencia. En todos esos razonamientos influyó la observación que se hacía de los incipientes mercados. También se analizaron las devaluaciones monetarias y el perjuicio que generaban a los acreedores y a los tenedores de efectivo. En esa época la renta de la tierra y la remuneración al labrador no eran fácilmente distinguibles, por cuanto era frecuente que los propios campesinos trabajasen sus tierras. Tampoco estuvo muy claro el concepto de las rentas o utilidades de los negocios o empresas. En cambio, sí se inició la elaboración sobre los intereses o renta de los préstamos. En general, las diversas categorías de las rentas recibían todavía un análisis incipiente. La consideración fundamental detrás del análisis de las diversas categorías de rentas fue siempre el sustento ético o moral de ellas.
El asunto del interés fue, sin duda, uno de los que tuvo mayor atención. En esa época el acento estaba en el aspecto moral. Tanto es así que ciertos niveles de intereses eran condenados como usura, configurando una trasgresión moral. Entre otros propósitos, las consideraciones morales sobre el interés tenían que guiar a los confesores, quienes las asumían para orientar a sus feligreses. En general se aceptaba una tasa de interés razonable, aunque cualquier exceso configuraba usura y, por tanto, pecado. Se aceptaba que al momento del pago, tratándose de cualquier tipo de préstamo, sea dinerario o no, con ocasión de devolver había que dar una cantidad mayor, en razón de la pérdida de disposición incurrida por cierto tiempo.
Se desarrollaron y aplicaron los conceptos de daño emergente y de lucro cesante. El lucro cesante se justificó en base a la privación de ganancias. Se hicieron analogías entre el retorno de otros bienes, como la tierra, la mina, etc., y el retorno del dinero, en base a que el dinero y su fruto, el interés, eran la herramienta del comerciante y del mercado. Se elaboró en el sentido de que el interés tenía que ser mayor a cero, debiendo corresponder a una parte de la utilidad empresarial. Sencillamente porque sin ese préstamo de dinero no se hubiese podido emprender el negocio. Se añadió que aunque el dinero en sí podía ser estéril, sin el comando y el uso del dinero no se podían emprender negocios. Así se fue creando el concepto del interés como fruto civil. Una vez aceptado que el interés era un fenómeno normal, surgió la necesidad de ir uniformizando criterios para evitar que las soluciones generaran las contradicciones del caso por caso.
Cualquiera sea la postura que se tenga frente al Derecho natural, no se puede desconocer que las ciencias sociales cobraron clara conciencia de sí mismas precisamente por el Derecho natural. Esa fue la matriz de donde salieron como ciencias, con la convicción de formar un género diferente a las ciencias físicas. Claro que todavía era tenue el distingo entre sus especies, esto es, el Derecho, la Economía y la Sociología. Para el término natural hubo distintos enfoques. Hubo algunos muy laxos, que hacían una correspondencia con los comportamientos del hombre y de los animales en la naturaleza. Hubo algunos mucho más puntuales, en que lo natural es lo que se ajusta o se acomoda o está en conformidad con algo. Consideraban que se debía partir de las leyes de la naturaleza para, en base a ellas, elaborar la legislación positiva. Otros consideraban que el Derecho natural se aproximaba más al “jus gentium”, por contraposición a la formalista legislación civil. Por eso se pretendió que era una suerte de ley de todas las naciones. El sustento de esta postura estaba sobre todo en la premisa de que, para su existencia, la vida en sociedad imponía ciertas reglas básicas, que eran por ello naturales. Esas reglas básicas las dictaba la recta razón en pro del bien común. De modo que el Derecho natural configuró un gran esfuerzo por conciliar criterios para darles cierta uniformidad a las ciencias sociales. Sobre esos cimientos se desarrollaron los Estados-naciones de Europa Occidental.
Es más, lo que ahora se considera como instrucción o educación, en el Mundo Occidental y Cristiano nace, en lo que a ciencias sociales se refiere, de todos esos conceptos que se labraron a fines de la Edad Media y principios del Renacimiento. Sobre esas bases se han hecho crecientes elaboraciones posteriores, que prueban que los cimientos eran sólidos. Las instrucciones o educaciones que se han desarrollado sobre los cimientos éticos de los otros ámbitos territoriales no han sido tan exitosas. De ahí nacen muchas de las confrontaciones entre el Mundo Islámico y el Mundo Occidental y Cristiano. Gran parte del Mundo Oriental ha procurado aceptar los idiomas, la Economía, el Derecho, y, por supuesto, la tecnología, del Mundo Occidental y Cristiano. Esa tecnología occidental y cristiana ha tenido un salto exponencial después de la Segunda Guerra Mundial, poniendo al alcance de todos unos medios de comunicación y de transporte que muy pocos entienden aunque casi todos usan. Sin duda, Estados Unidos de Norteamérica lidera esa vulgarización de la tecnología de vanguardia.