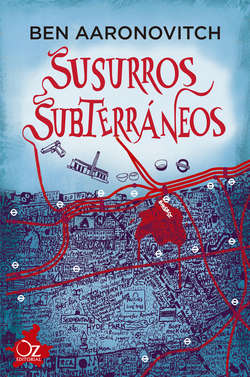Читать книгу Susurros subterráneos - Ben Aaronovitch - Страница 11
Capítulo 2 Baker Street
ОглавлениеEcho de menos estar en compañía de otros agentes. No me entendáis mal, que me asignaran a La Locura me ha dado la oportunidad de ser detective al menos dos años antes de lo previsto, pero, puesto que la totalidad de la unidad actual somos yo, el inspector Nightingale y, probablemente en poco tiempo, la agente Lesley May, no cumplo con mis obligaciones seguido de una masa de gente. Es una de esas cosas que no echas de menos hasta que desaparecen: el olor de los chubasqueros mojados en los vestuarios, la tensión por conseguir un ordenador en la sala de informática de los agentes los viernes por la mañana, cuando subían las nuevas misiones al sistema, refunfuñar y bromear en la sesión informativa de las seis de la mañana. Ese sentimiento de que hay muchos como tú en un mismo sitio que se preocupan por las mismas cosas.
Esa fue la razón por la que, cuando vi el mar de luces azules a las afueras de la estación de metro de Baker Street, me sentí casi como si volviera a casa. Elevándose por encima de las luces se encontraba la estatua de tres metros de Sherlock Holmes, con su gorro de cazador y su pipa de hachís incluida, para supervisar nuestro trabajo policial y asegurarse de que alcanzaba los mayores estándares ficticios. Las verjas estaban abiertas hacia dentro y un par de agentes de la Policía Británica de Transporte se acurrucaban en el interior, como si se estuvieran escondiendo de la mirada austera de Sherlock, aunque era más probable que fuera porque hacía mucho frío. Apenas se fijaron en mis credenciales, me hicieron señas con las manos para que pasara, partiendo del hecho de que nadie, salvo un agente de policía, sería tan idiota como para estar en la calle tan temprano.
Bajé las escaleras hasta el vestíbulo principal, donde todos los tornos automáticos estaban abiertos en la posición de emergencia. Un grupo de gente con chaquetas reflectantes y botas pesadas deambulaba mientras bebía café, hablaba y jugaba en sus teléfonos. No cabía duda de que las labores de mantenimiento de aquella noche no se estaban llevando a cabo…; podéis esperar retrasos en la línea.
Baker Street abrió en 1863, pero la mayor parte de la estación está modernizada con azulejos color crema y paneles de madera y hierro forjado de los años veinte cubiertos con capas de cables, cajas de conexión, altavoces y cámaras de vigilancia.
No es tan difícil encontrar los cuerpos en un delito grave, ni siquiera en una escena del crimen tan complicada como lo es una estación de metro; solo tienes que buscar la mayor concentración de trajes Noddy* y tomar esa dirección. Cuando llegué al andén 3, parecía que en el extremo hubiera un brote de ántrax. Debía tratarse de un crimen, porque un suicidio o una de las cinco a diez personas que consiguen matarse accidentalmente al año en el metro no habrían llamado tanto la atención.
El andén 3 estaba construido con el viejo sistema de «trincheras cubiertas», en el que se ponía a unos dos mil peones de obra a cavar una puta zanja enorme, después se colocaba una vía de tren en la base y se volvía a cubrir todo. Por aquel entonces pasaban trenes de vapor, de manera que la mitad de la estación estaba al aire libre para que el vapor saliera y las inclemencias climáticas entraran.
Acercarse a una escena del crimen es como meterse en una discoteca: por lo que respecta al segurata, si no estás en la lista, no entras. En este caso, la lista era el registro de la escena del crimen, y el segurata era un agente de la Policía Británica de Transporte con un aspecto muy severo. Le dije mi nombre y mi rango y miró por encima de mí, hacia donde una mujer baja y fornida con un desafortunado corte de pelo a lo cepillo nos fulminaba con la mirada desde el fondo del andén. Era la recién nombrada inspectora Miriam Stephanopoulos y ese era, me di cuenta, su primer trabajo oficial como inspectora. Ya habíamos trabajado juntos antes, lo que puede que fuera la razón por la que dudó antes de hacerle un gesto con la cabeza al agente. Esa es la otra forma de acceder a una escena del crimen: si conoces a los que están al mando.
Firmé en el libro de registro y me agencié un traje Noddy que había sobre una silla plegable. Cuando me lo puse, me dirigí hacia donde estaba Stephanopoulos, que supervisaba al agente encargado de las pruebas mientras este supervisaba a su vez al equipo forense que pululaba por el extremo del andén.
—Buenos días, jefa —dije—. ¿Me llamó usted?
—Peter —dijo. Por Scotland Yard se rumorea que tiene una colección de testículos humanos en un tarro junto a la cama, recuerdos cortesía de los hombres lo bastante insensatos como para expresar una opinión cómica sobre su orientación sexual. Eso sí, también he oído que tiene una casa enorme pasada la carretera de North Circular donde su compañera y ella crían pollos, pero nunca me he atrevido a preguntárselo.
El tipo que estaba muerto al final del andén 3 había sido guapo en algún momento, pero ya no lo era. Estaba tumbado de costado, la cara le descansaba sobre el brazo extendido hacia fuera, tenía la espalda medio encorvada y las piernas dobladas por las rodillas. No estaba exactamente en lo que los patólogos llaman una posición pugilística, sino más bien en la posición de recuperación que me habían enseñado en primeros auxilios.
—¿Lo han movido? —pregunté.
—El jefe de la estación lo encontró así —dijo Stephanopoulos.
Llevaba puestos unos vaqueros desteñidos y una chaqueta de vestir azul marino sobre un jersey de cuello cisne negro de cachemir. La chaqueta estaba hecha con tela de buena calidad y estaba muy bien cortada, sin duda, hecha a medida. Sin embargo, lo extraño era que calzaba unas Doctor Martens, el modelo clásico 1460, es decir, botas de trabajo, no zapatos. Estaban manchadas de barro desde las suelas al tercer ojal. La piel por encima de la línea de barro era mate, flexible, sin dar de sí; prácticamente estaban nuevas.
Era blanco, tenía el rostro pálido, la nariz recta, la barbilla prominente. Como he dicho, probablemente había sido guapo. Tenía el pelo rubio y llevaba un flequillo emo y lacio que le cruzaba la frente. Tenía los ojos cerrados.
Stephanopoulos y su equipo ya habrían tomado nota de todos estos detalles. Incluso mientras me agachaba junto al cuerpo, media docena de técnicos forenses esperaban para coger muestras de cualquier cosa que no se hubiera precisado ya rigurosamente y, detrás de ellos, había otro grupo de técnicos con herramientas de cortar para recoger todo lo que hubiera. Mi trabajo era algo diferente.
Me puse una mascarilla y unas gafas protectoras, acerqué el rostro lo máximo que pude al cuerpo sin tocarlo y cerré los ojos. Los cuerpos humanos retienen los vestigia bastante mal, pero la magia que es lo suficientemente potente para matar a alguien de forma directa, si eso es lo que pasó, tiene la fuerza suficiente para dejar un rastro. Solo con hacer uso de mis sentidos normales, detecté sangre, polvo y un olor a orina que sin duda alguna esta vez no se debía a los zorros.
Hasta donde podía asegurar, los vestigia no estaban asociados con el cuerpo. Me alejé y me giré para mirar a Stephanopoulos. Frunció el ceño.
—¿Por qué me ha hecho venir? —pregunté.
—Hay algo extraño en este caso —dijo—. Pensé que sería mejor que vinieras a echar un vistazo ahora que tener que llamarte luego.
Como, por ejemplo, después de desayunar, cuando me hubiera despertado… Me callé. Eso no se dice. No cuando tener que salir a cualquier hora es prácticamente la definición del trabajo de un agente de policía.
—No encuentro nada —dije.
—¿No podrías…? —Stephanopoulos hizo un pequeño gesto con la mano. Normalmente no le explicamos cómo hacemos las cosas al resto de Scotland Yard, por no hablar de todo lo demás, porque solemos inventarnos los procedimientos a medida que los necesitamos. Como resultado, los superiores como Stephanopoulos saben que hacemos algo, pero no están completamente seguros de qué.
Me alejé del cuerpo y los forenses que estaban esperando se abalanzaron por delante de mí para terminar de procesar la escena.
—¿Quién es? —pregunté.
—Todavía no lo sabemos —respondió Stephanopoulos—. Tiene una sola puñalada en la zona lumbar y el rastro de sangre conduce al túnel. No podemos asegurar si lo arrastraron o si se tambaleó hasta aquí arriba él solo.
Miré hacia el túnel. En los túneles tipo «trincheras cubiertas», las vías van una al lado de la otra, como en las exteriores, lo que significaba que ambas vías tendrían que permanecer cerradas mientras las inspeccionaban.
—¿En qué dirección se va por ahí? —pregunté. Me había dado la vuelta; estaba en alguna parte de la planta del entresuelo.
—Hacia el este —dijo Stephanopoulos. De vuelta a Euston y King’s Cross—. Y la cosa empeora mucho más que eso. —Señaló hacia donde el túnel giraba a la izquierda—. Pasada la curva está la intersección de District y Hammersmith, así que tendremos que cerrar todo el intercambiador.
—Al Servicio de Transportes de Londres le va a encantar —dije.
Stephanopoulos soltó una risa escueta.
—Ya están encantados —dijo.
El metro tenía que reabrir su servicio normal en menos de tres horas, y si las vías de Baker Street estaban cerradas, entonces todo el sistema iba a bloquearse el lunes de la última semana de compras antes de Navidad.
Aunque Stephanopoulos tenía razón; había algo raro en la escena del crimen. Algo más aparte del muerto. Cuando miré hacia el túnel, me llegó desde arriba un destello, no de vestigia, sino de algo más antiguo: ese instinto que todos heredamos del lapso evolutivo en el que pasamos de estar en los árboles a inventar el garrote. De cuando solo éramos un puñado de simios delgados y bípedos en un mundo lleno de grandes depredadores. Por la época en la que éramos un almuerzo con patas. Esa alerta que te indica que algo te está vigilando.
—¿Quiere que mire en el túnel? —pregunté.
—Pensé que nunca lo preguntarías —respondió Stephanopoulos.
Las personas tienen una concepción graciosa de los agentes de policía. Por un lado parecen pensar que nos encanta ir corriendo a cualquier emergencia sin pensar en nuestra propia seguridad. Y es verdad que somos como los bomberos y los soldados, pero eso no significa que no pensemos. Una cosa en la que pensamos es en el tercer riel electrificado y en lo fácil que es matarse si lo tocas. La sesión informativa de seguridad sobre los placeres de electrificarse nos la ofreció, a mí y a los distintos forenses que se mantenían a la espera, un sargento de la Policía Británica de Transporte que se llamaba Jaget Kumar. Pertenecía al grupo de los raritos: un agente de la PBT que había hecho el curso de cinco semanas sobre seguridad ferroviaria que te permite deambular por entre la maquinaria pesada incluso cuando las vías están funcionando.
—No es que alguien quiera hacer eso —dijo Kumar—. Para empezar, el principal consejo sobre seguridad cuando estás tratando con vías con corriente eléctrica es no estar en ellas.
Seguí a Kumar mientras el resto del grupo de los forenses se quedaba en el sitio. Puede que no estuvieran seguros de cuál era mi función, pero entienden la norma de no contaminar una escena del crimen. Además, de esa forma podían quedarse esperando y ver si Kumar y yo nos electrocutábamos o no antes de ponerse ellos mismos en peligro.
Kumar esperó hasta que estuvimos fuera del alcance de sus oídos para preguntarme si de verdad formaba parte de los Cazafantasmas.
—¿Cómo? —pregunté.
—La ECD 9 —respondió Kumar—. La unidad de los monstruos que acechan por la noche.
—Algo así —dije.
—¿Es verdad que investigas… —Kumar se detuvo y buscó el término adecuado—… fenómenos fuera de lo común?
—No nos dedicamos a los ovnis ni a las abducciones alienígenas —contesté, porque esa solía ser la segunda pregunta que me hacían.
—¿Quién se encarga de los temas de los alienígenas? —preguntó Kumar. Lo miré y vi que se estaba cachondeando.
—¿Podemos concentrarnos en nuestra tarea? —pregunté.
Era fácil seguir el rastro de sangre.
—Se mantuvo a uno de los lados, lejos del raíl central.
—Alumbró con la linterna la perfecta huella de una pisada que había sobre el balasto—. No se acercaba a las traviesas, lo que me lleva a pensar que tenía ciertos conocimientos de seguridad.
—¿Por qué? —pregunté.
—Si tienes que andar por las vías cuando están electrificadas, te mantienes alejado de las traviesas. Son resbaladizas. Si te resbalas, caes, extiendes las manos y te quedas frito.
—Te quedas frito —repetí—. Esa es la expresión técnica, ¿no? ¿Cómo llamáis de verdad a alguien que se ha quedado frito?
—Don Tostado —dijo Kumar.
—¿Eso es lo mejor que se os ha ocurrido?
Kumar se encogió de hombros.
—No es precisamente una de nuestras prioridades más importantes.
Ya habíamos girado en la curva y habíamos desaparecido de la vista del andén cuando llegamos al sitio en el que empezaba el rastro de sangre. Hasta entonces, el balasto y la tierra de la vía habían hecho un buen trabajo al absorber la sangre, pero ahí conseguí iluminar con la linterna un charco de color rojo oscuro brillante e irregular.
—Voy más adelante a comprobar las vías para ver si consigo encontrar por dónde entró —dijo Kumar—. ¿Estarás bien aquí solo?
—No te preocupes por mí —dije—. Estoy bien.
Me agaché y dividí la zona metódicamente en cuartos alrededor del charco de sangre con la luz de la linterna. A menos de medio metro de vuelta hacia el andén encontré un rectángulo marrón de cuero y la luz de la linterna reflejó la parte resplandeciente de un teléfono muerto o apagado. Estuve a punto de recogerlo, pero me detuve.
Llevaba puestos unos guantes y tenía un bolsillo lleno de bolsas para pruebas y etiquetas, y si esto hubiera sido una agresión, un robo o cualquier otro delito menos grave, lo habría metido en las bolsas y etiquetado yo mismo. Pero se trataba de una investigación de asesinato, y pobre del agente que rompiera la cadena de las pruebas, ya que lo harían tomar asiento para explicarle con pelos y señales lo que salió mal en el juicio de O. J. Simpson por asesinato. Con una presentación de PowerPoint incluida.
Saqué mi airwave del bolsillo, volví a ponerle las pilas, llamé a un policía de la científica y le dije que tenía algunas pruebas para él. Estaba volviendo a revisar la zona mientras esperaba cuando me di cuenta de que había algo extraño en el charco de sangre. La sangre es más espesa que el agua, sobre todo cuando ha empezado a coagularse, por lo que, en un charco, no se esparce del mismo modo. Y me di cuenta de que puede ocultar lo que tenga debajo. Me incliné todo lo que pude sin arriesgarme a contaminarlo con mi respiración. Según lo hacía, noté un fogonazo de calor, polvo de carbón y un olor a mierda que te humedecía los ojos y que era como caerse de bruces dentro de un corral. La verdad es que me hizo estornudar. Eso sí que eran vestigia.
Me agaché hacia delante para ver si podía averiguar qué había debajo de toda aquella sangre. Era triangular y tenía el color de las galletas. Al principio pensé que era una piedra, pero vi que tenía los bordes afilados y me di cuenta de que era un fragmento de cerámica.
—¿Algo más? —preguntó una voz detrás de mí; un técnico forense.
Le señalé las cosas que había descubierto y después me hice a un lado para que el fotógrafo tomara imágenes in situ. Iluminé el túnel y vi el destello de la chaqueta reflectante de Kumar unos treinta metros más adelante. Él me iluminó también y me puse en marcha, con cuidado, para unirme a él.
—¿Hay algo? —pregunté.
Kumar utilizó la linterna para señalar un conjunto de puertas modernas de acero situadas en un arco de ladrillo decididamente victoriano.
—Se me ocurrió que podría haber entrado por los antiguos accesos de los trabajadores, pero siguen cerrados. Aunque quizás quieras buscar huellas.
—¿Dónde estamos?
—Debajo de Marylebone Road, hacia el este —dijo Kumar—. Hay un par de respiraderos viejos más adelante que quiero comprobar. ¿Vienes?
Quedaban setecientos metros hasta Great Portland Street, la siguiente parada. No llegamos hasta el final, solo hasta donde se veía el andén. Kumar comprobó los puntos de acceso y dijo que si nuestro chico misterioso hubiera saltado allí desde el andén, lo habrían visto los siempre atentos operarios de las cámaras de seguridad.
—¿Por dónde coño entró a las vías? —preguntó Kumar.
—A lo mejor hay otra formar de entrar —dije—. Algún sitio que no aparezca en los planos, algo que se nos haya escapado.
—Voy a pedirle al agente que patrulla por aquí que venga —dijo Kumar—. Él lo sabrá.
Estos agentes se pasaban toda la noche recorriendo los túneles en busca de defectos y eran, según Kumar, los guardianes de los secretos del metro. «O algo así», dijo.
Dejé a Kumar esperando a su guía experto y retrocedí hacia Baker Street. Estaba a medio camino cuando me resbalé con un fragmento suelto de balasto y me caí de bruces. Lancé los brazos para protegerme de la caída, como es habitual, y no pasé por alto que la palma de mi mano izquierda golpeó sobre el tercer riel electrificado. Un policía achicharrado…, ¡encantador!
Estaba sudando para cuando volví a subir al andén. Me sequé el rostro y descubrí una capa fina de suciedad sobre mis mejillas, tenía las manos cubiertas de ella. «Polvo del balasto», supuse. O quizá hollín viejo de cuando las locomotoras de vapor tiraban de varios vagones tapizados y llenos de respetables ciudadanos victorianos a través de los túneles.
—Por el amor de Dios, que alguien le traiga a ese muchacho un pañuelo —dijo una voz pretenciosa con acento del norte—. Y después que alguien me explique qué coño hace aquí.
Seawoll, el inspector jefe del cuerpo de detectives, era un hombre corpulento de un pequeño pueblo a las afueras de Mánchester. La clase de sitio que, como dijo una vez Stephanopoulos, explicaba la actitud alegre frente a la vida de Morrissey.* Ya habíamos trabajado juntos antes: había intentado ahorcarme en el escenario del Teatro Real de la Ópera y yo le había inyectado cinco centímetros cúbicos de tranquilizante para elefantes… Todo tuvo sentido en su momento, lo digo en serio. Podría decirse que estábamos en paz; claro que él tuvo que estar cuatro meses de baja, algo que la mayoría de los policías con amor propio habría considerado un regalo.
Estaba claro que los meses de baja habían terminado y que Seawoll estaba de nuevo al frente de su equipo de la Brigada de Homicidios. Se había colocado en el andén de forma que pudiera vigilar a los forenses sin tener que quitarse el abrigo de piel de camello y sus zapatos Tim Little hechos a mano. Nos hizo señas con las manos a Stephanopoulos y a mí para que nos acercáramos.
—Me alegra ver que se encuentra mejor, señor —dije antes de que pudiera contenerme.
Seawoll miró a Stephanopoulos.
—¿Qué está haciendo él aquí?
—Había algo en el caso que no encajaba —dijo.
Seawoll suspiró.
—Has llevado a mi Miriam por el mal camino —añadió—. Pero ahora ya estoy de vuelta, así que espero que volvamos a la antigua y maravillosa práctica de mantener el orden público basándonos en las pruebas y que reduzcamos de forma notable las putas rarezas.
—Sí, señor —dije.
—Dicho esto, ¿en qué clase de jodida peculiaridad me has metido esta vez? —preguntó.
—No creo que la magia…
Seawoll me silenció con un gestó brusco de la mano.
—No quiero oírte decir la palabra que empieza con eme —contestó.
—Creo que no hay nada extraño en la forma en la que murió —dije—, salvo…
Seawoll volvió a cortarme.
—¿Cómo murió? —le preguntó a Stephanopoulos.
—Tiene una fea puñalada en la zona lumbar y posibles daños orgánicos, pero murió desangrado —respondió.
Seawoll preguntó por el arma homicida y Stephanopoulos le hizo señas al policía de la científica, que se acercó y nos ofreció una bolsa de plástico con las pruebas para que las inspeccionáramos. Era el triángulo color galleta que yo había encontrado en el túnel.
—¿Qué coño es eso? —preguntó Seawoll.
—El fragmento de un plato roto —respondió Stephanopoulos, y retorció la bolsa para que pudiéramos ver que efectivamente era un pedazo triangular de un plato hecho añicos; tenía el reborde decorado—. Parece de cerámica —dijo.
—¿Están seguros de que eso es el arma homicida? —preguntó Seawoll.
Stephanopoulos dijo que la patóloga estaba tan segura como le era posible sin una autopsia.
No me apetecía nada tener que contarle a Seawoll lo del pequeño nudo concentrado de vestigia que se aferraba al arma homicida, pero supuse que solo provocaría más problemas si me callaba.
—Señor —dije—. Eso es la fuente de… las putas rarezas.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Seawoll.
Me planteé explicarle qué eran los vestigia, pero Nightingale me había avisado de que a veces era mejor ofrecerles una explicación simple con la que pudieran sentirse identificados.
—Tiene una especie de brillo alrededor —dije.
—¿De brillo?
—Sí, de brillo.
—Que solo tú puedes ver, supuestamente con tus poderes místicos especiales—dijo.
Lo miré a los ojos.
—Sí —respondí—, mis poderes místicos especiales.
—Está bien —dijo Seawoll—. Así que a nuestra víctima la apuñalaron en el túnel con un pedazo de cerámica mágica, se tambaleó por las vías en busca de ayuda, subió al andén, se desplomó y se desangró.
Sabíamos la hora exacta de la muerte: la una y diecisiete minutos de la mañana, porque conseguimos todo el material de las cámaras de vigilancia. A la una y catorce minutos, las imágenes mostraban el borrón de su cara pálida mientras subía al andén, los bandazos que dio mientras intentaba ponerse en pie y aquel terrible derrumbe final, aquel desplome lateral: la rendición.
Cuando detectaron a la víctima en el andén, el jefe de la estación tardó menos de tres minutos en llegar hasta él, pero, como dijo el propio jefe de la estación, estaba completamente fiambre cuando lo encontró. No sabíamos cómo había entrado en el túnel ni tampoco cómo había salido su asesino, pero, al menos, cuando los forenses procesaron su cartera, supimos de quién se trataba.
—Oh, mierda —dijo Seawoll—. Es estadounidense. —Me pasó una bolsa de pruebas con una tarjeta plastificada dentro. En lo alto se leía: «Estado de Nueva York», debajo ponía: «Carné de circulación», y después había un nombre, una dirección y la fecha de nacimiento. Se llamaba James Gallagher, venía de una ciudad llamada Albany, en Nueva York, y tenía veintitrés años.
Tuvimos una pequeña discusión sobre qué hora exacta sería en Nueva York antes de que Seawoll enviara a uno de los agentes mediadores a contactar con la Jefatura de Policía de Albany. Esta ciudad es la capital del estado de Nueva York, cosa que yo no supe hasta que Stephanopoulos me lo dijo.
—El alcance de tu ignorancia es realmente perturbador, Peter —dijo Seawoll.
—Bueno, nuestra víctima estaba sedienta de conocimiento —dijo Stephanopoulos—. Estudiaba en St. Martin’s College.
Había una tarjeta del Sindicato Nacional de Estudiantes en la cartera, un par de tarjetas de visita a nombre de James Gallagher y lo que esperamos que fuera su dirección en Londres: unas caballerizas antiguas convertidas en viviendas al lado de Portobello Road.
—Me encanta cuando nos lo ponen fácil —dijo Seawoll.
—¿Tú qué crees? —preguntó Stephanopoulos—. ¿La casa, su familia o sus amigos primero?
Me había quedado callado hasta ese momento y, sinceramente, habría preferido escabullirme y marcharme a casa, pero no podía ignorar el hecho de que a James Gallagher lo habían matado con un arma mágica. Bueno, o con un fragmento de cerámica mágica al menos.
—Me gustaría echarle un vistazo a su casa —dije—. Por si acaso era un practicante.
—Practicante, ¿eh? —preguntó Seawoll—. ¿Así es como los llamáis?
Volví a quedarme en silencio y Seawoll me dirigió una mirada de aprobación.
—Está bien —dijo—. Primero la casa, reunid a cualquier familiar y a los amigos y haced una línea temporal. La Policía Británica de Transporte va a traer a varios agentes para que limpien los túneles.
—Al Servicio de Transportes de Londres no le va a hacer gracia —dijo Stephanopoulos.
—Mala suerte para ellos, ¿no?
—Deberíamos decirles a los forenses que el arma homicida puede ser un resto arqueológico —dije.
—¿Arqueológico? —preguntó Seawoll.
—Podría serlo —respondí.
—¿Es tu opinión profesional?
—Sí.
—Que, como es habitual —dijo Seawoll—, es tan útil como una chocolatera.
—¿Quiere que llame a mi jefe para que venga? —pregunté.
Seawoll frunció los labios y me asusté al darme cuenta de que realmente estaba considerando la posibilidad de traer a Nightingale. Aquello me molestó, porque significaba que no confiaba en mí para hacer el trabajo, y me inquietó, porque había habido algo reconfortante en la resistencia que sentía Seawoll hacia cualquier clase de «magia de mierda» que vulnerara sus investigaciones. Si empezaba a tomarme en serio, entonces la presión recaería sobre mí.
—He oído que Lesley se ha unido a tu gente —dijo.
Un cambio de noventa grados en el tema de conversación; un truco clásico de policía. No funcionó, porque yo había practicado la respuesta para esa pregunta desde que Nightingale y el comisario llegaron a otro «acuerdo».
—No de forma oficial —dije—. Está de baja indefinida.
—Menudo desperdicio —comentó Seawoll mientras sacudía la cabeza—. Es suficiente como para hacerle a uno llorar.
—¿Cómo quiere hacerlo, señor? —pregunté—. ¿AB se encarga del asesinato y yo de… las… otras cosas? —AB eran las siglas de la comisaría de Belgravia, donde tenía base la Brigada de Homicidios de Seawoll (a los policías no nos gusta utilizar palabras de verdad cuando podemos optar por un poco de jerga incomprensible en su lugar).
—¿Después de cómo funcionó la última vez? —preguntó Seawoll—. Ni de coña. Trabajarás fuera de nuestro centro de coordinación como miembro del equipo de investigación. De esa forma podré tenerte vigilado.
Miré a Stephanopoulos.
—Bienvenido al escuadrón de homicidios —dijo.