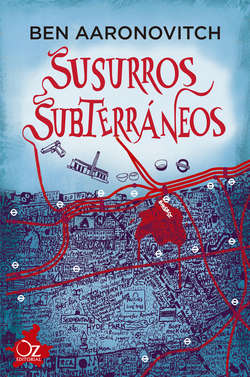Читать книгу Susurros subterráneos - Ben Aaronovitch - Страница 13
Capítulo 4 Archway
ОглавлениеLa respuesta a esa pregunta resultó ser un sí, sorprendentemente. Por lo visto, es habitual que los estudiantes de arte tengan que transportar sus obras más frágiles, así que resultó que, en un armario de la cocina, no solo había un montón de espaguetis que se estaban poniendo rancios y de paquetes de sopa instantánea, sino también plástico de burbujas, papel de seda y cinta de carrocero.
También era donde Zach tenía su alijo: una bolsa de autocierre con una hoja amarillenta que Carey insinuó que era más un condimento que una sustancia ilegal. No obstante, la confiscó de manera extraoficial hasta que decidiéramos si podría servirnos como pretexto para detener a Zach.
El cuenco terminó dentro de una bolsa de pruebas con una etiqueta blanca que la cerraba y que llevaba mi nombre, mi rango y mi número. Después, con torpeza y con una letra enana, escribí la hora, la dirección y las circunstancias bajo las que lo había incautado. Siempre he pensado que era un descuido imperdonable que no hubiera un curso de caligrafía en el entrenamiento básico de Hendon.
Me sentía indeciso. Quería descubrir de dónde había salido el cuenco, pero también quería echarle un vistazo a la taquilla de James Gallagher en St. Martin, o a su espacio de trabajo, o a lo que sea que tengan los estudiantes de arte, para comprobar si tenía más objetos mágicos. Decidí ir primero a St. Martin porque acababan de dar las ocho y era poco probable que todo el despliegue del mercadillo estuviera listo antes de las once más o menos. Según las normas de los mercadillos, a primera hora se encuentran las verduras y las frutas, no la cerámica; a los turistas les lleva un par de horas abrirse camino por ese difícil tramo que hay entre la estación de metro de Notting Hill y el cruce con Pembridge Road.
Alguien tenía que quedarse hasta que Stephanopoulos llegara con la caballería y vigilara a Zach, quien, si bien no era exactamente un sospechoso todavía, estaba imitando a uno bastante bien. Guleed y Carey se jugaron semejante privilegio a piedra, papel y tijeras. Carey perdió.
Tenía que llevar a Guleed a la comisaría de Belgravia para que entregara la declaración de Zach al Equipo de Investigación Interna, que la introduciría en HOLMES, el potente sistema informático encargado de filtrar, cotejar y, con suerte, evitar que quedemos como unos idiotas a ojos de los ciudadanos. Atrapar al auténtico criminal sería la guinda del pastel.
Nos adentramos en la débil luz grisácea del exterior, que parecía darle un aspecto más frío a las cosas, pero al menos el sitio ya no se asemejaba a un plató de cine. Caminé cuidadosamente por los adoquines helados y resbaladizos con el cuenco mágico entre las manos. Todos los coches que había en la calle estaban blancos por la escarcha, incluido mi Asbo. Encendí el motor y después hurgué en la guantera en busca del raspador; tardé una eternidad en limpiar el parabrisas mientras Guleed esperaba sentada en el asiento del copiloto y me daba consejos.
—Tienes mejor calefacción en tu coche que nosotros en el nuestro —dijo Guleed cuando me monté en el asiento del conductor. La miré. Tenía las manos entumecidas y tuve que tamborilear con los dedos encima del volante un par de segundos para poder recuperar la sensibilidad y así conducir de forma segura.
Entré a Kensington Park Road y añadí un par de guantes para conducir a mi lista de regalos de Navidad.
Estaba girando para entrar en Sloane Street cuando empezó a nevar. Pensé que caería como ligeras motas de polvo, la clase de fiasco que se convertía en una gran decepción cuando eras pequeño. Pero enseguida empezaron a caer verticalmente en el aire en calma unos copos grandes que se posaban en el acto, incluso en las calles principales. Bajé la velocidad y me encogí de miedo cuando un capullo en un Range Rover me pitó, me adelantó, perdió el control y se estrelló contra el maletero de un Jaguar XF.
A pesar del frío, bajé la ventanilla al pasar cautelosamente por delante y le expuse que las características superiores de conducción de un todoterreno se anulaban si uno no sabía conducir bien.
—¿Has visto algún herido? —le pregunté a Guleed—. ¿Crees que deberíamos parar?
—No —dijo Guleed—. No es nuestro trabajo y, de cualquier modo, creo que será el primero de muchos.
Vimos otras dos colisiones leves antes de llegar a Sloan Square y la nieve empezaba a amontonarse en lo alto de los coches, en las aceras e incluso sobre las cabezas y los hombros de los peatones. Para cuando me detuve delante de los ladrillos rojos exteriores del bloque de la comisaría de Belgravia, el tráfico se había reducido a un chorreo de conductores desesperados y arrogantes. Incluso la superficie de Buckingham Palace Road estaba blanca; nunca antes la había visto así. Dejé el motor encendido mientras Guleed salía. Me preguntó si quería que se llevara el cuenco, pero le respondí que no.
—Quiero que mi jefe le eche una ojeada primero —dije.
Cuando desapareció sana y salva de mi vista, me bajé del Asbo, abrí el maletero y saqué mi chaqueta reflectante de la Policía y, puesto que cuando la temperatura desciende drásticamente incluso yo estoy dispuesto a sacrificar la elegancia por la comodidad, me puse un gorro con una borla granate y morada que me había tejido una de mis tías. Cuando me lo hube puesto todo encima, volví a subirme al coche y me dirigí al oeste… lentamente.
James Gallagher no estudiaba en el flamante y vanguardista campus principal de King’s Cross, sino en el edificio Byam Shaw, más pequeño, que se encontraba cerca de Holloway Road, junto a Archway. Aquello era, en palabras de Eric Huber, el tutor de James Gallagher y el director del estudio, algo positivo.
—Es demasiado nuevo —dijo al hablar del campus principal—. Se construyó especialmente con todas las comodidades y grandes espacios para las oficinas de los administrativos. Es como intentar ser creativo dentro de un McDonald’s.
Huber era un hombre bajito y de mediana edad que vestía con una cara camisa color lavanda y unos chinos. Era obvio que en la actualidad lo vestía su pareja, probablemente un modelo más joven que él, alumno de segundo año, a juzgar por lo que veía. Lo que lo había delatado había sido su pelo despeinado y su abrigo: una chupa de cuero agrietada que provenía, obviamente, de una época anterior y a la que había tenido que recurrir por la nieve.
—Es mucho mejor trabajar en un edificio que ha evolucionado de forma orgánica —dijo—. De esa forma puedes aportar algo.
Nos habíamos encontrado en la recepción y me condujo hacia dentro. La universidad se localizaba en un par de edificios de ladrillo que se habían construido como fábricas a finales del siglo xix. Huber me contó con orgullo que se había utilizado para fabricar munición durante la Primera Guerra Mundial y, por ese motivo, tenía unos muros gruesos y un techo ligero. El espacio destinado a los estudiantes había sido una vez una planta diáfana de la fábrica, pero la universidad la había dividido con unos paneles blancos que iban del suelo al techo.
—Se dará cuenta de que no hay estancias cerradas —dijo Huber mientras me conducía a través del laberinto de tabiques—. Queremos que todos puedan ver el trabajo de todos. No tiene sentido venir a la universidad y después encerrarte en una habitación.
Por extraño que parezca, era como volver al aula de plástica del colegio. Las mismas manchas de pintura, rollos de papel, tarros de cristal medio llenos de agua sucia y pinceles. Bocetos sin acabar en las paredes y el ligero olor rancio a aceite de linaza. Claro que a mayor escala. Había cientos de pólipos hechos con papel de colores minuciosamente doblado dispuestos en uno de los tabiques. Lo que pensaba que era un exhibidor con viejos vídeos y televisores almacenados resultó ser una obra a medio terminar.
La mayoría de las cosas que dejábamos atrás, o al menos las que pude identificar, eran abstractas, estaban medio esculpidas o eran obras hechas de objetos encontrados.* De manera que fue una sorpresa llegar al rincón del estudio de James Gallagher y descubrirlo lleno de pinturas. Pinturas bonitas. Los cuadros que había en su habitación de Notting Hill eran obras suyas.
—Estas son un pelín distintas —comenté.
—En contra de lo que se espera de nosotros —dijo Huber—, no rehuimos lo figurativo.
Las pinturas eran de las calles de Londres, de sitios como Camden Lock, St. Paul, The Mall o Well Walk, en Hampstead; todas mostraban días soleados con gente feliz vestida de colores. No entiendo sobre pinturas figurativas, pero se parecían sospechosamente a la clase de cosas que se vendían en las tiendas de antigüedades cutres junto a los cuadros de payasos o de perros con sombrero.
Le pregunté si no eran un poco turísticos.
—Le seré sincero. Cuando hizo su solicitud, pensamos que su trabajo era… ingenuo, pero uno tiene que mirar más allá del contenido y ver lo hermosa que es su técnica —dijo Huber.
Y tampoco debió de hacer daño que fuera un estudiante extranjero que pagaba el precio íntegro, y mucho más, por dicho privilegio.
—Por cierto, ¿qué le ha ocurrido a James? —preguntó Huber. Su tono de voz se había vuelto indeciso, cauteloso.
—Todo lo que puedo decir es que hallamos su cadáver esta mañana y que estamos tratando su muerte como sospechosa. —Aquella era la fórmula estándar para estos casos, aunque un «cadáver hallado en la estación de Baker Street» saldría en las noticias del mediodía después de «indignación ciudadana por la gran nevada que ha bloqueado Londres». Suponiendo que los medios no diesen con alguna forma de conectar las dos historias.
—¿Se ha suicidado?
Interesante.
—¿Tiene alguna razón para pensar que pudo hacerlo? —pregunté.
—El estilo de sus obras había empezado a progresar —dijo Huber—. Desafiaba más la conceptualización. —Se dirigió a la esquina, donde había un portafolio de piel grande y plano apoyado contra la pared. Lo abrió de golpe, hojeó rápidamente el contenido y eligió una pintura. Me di cuenta de que era distinta antes de que terminara de sacarla del portafolio. Los colores eran oscuros, agresivos. Huber se volvió y la sostuvo a la altura del pecho para que yo pudiera verla bien.
Unas ondas de color morado y azul insinuaban el techo arqueado de un túnel mientras una figura alargada inhumana, esbozada con pinceladas largas e intensas de color negro y gris, emergía como de entre las sombras. A diferencia de las caras que aparecían en sus obras anteriores, el rostro de esta figura estaba lleno de personalidad, tenía una boca grande y retorcida que se convertía en una ingente mirada lasciva y unos ojos como platos situados bajo la lustrosa cúpula sin pelo que era su cabeza.
—Como puede ver —dijo Huber—, su trabajo ha mejorado mucho últimamente.
Volví a mirar el cuadro del alféizar de una ventana moteado por la luz del sol…, solo le faltaba un gato.
—¿Cuándo cambió su estilo? —pregunté.
—Oh, su estilo no cambió —contestó Huber—. La técnica se parece extraordinariamente a la de sus trabajos anteriores. Lo que vemos aquí es mucho más profundo. Es un cambio interno radical, me gustaría decir que de los temas que trata, pero creo que va mucho más allá. Solo hay que mirarlo: hay una emoción en el cuadro, una pasión incluso, que no se aprecia en sus pinturas anteriores. Y no es solo que fuera más allá de su zona de confort en cuanto a la técnica…
Huber se detuvo.
—Ya ha ocurrido antes —dijo—. Escogemos a estos jóvenes y pensamos que nos están mostrando algo. Después se suicidan y te das cuenta de que lo que pensabas que era un progreso en realidad era todo lo contrario.
No soy un completo insensible, así que le dije que no pensábamos en el suicidio como causa probable. Se sintió tan aliviado que no me preguntó qué había ocurrido, y eso supone de por sí una de las casillas que hay en el cartón del bingo de «comportamientos sospechosos».
—Acaba de decir que se estaba aventurando más allá de su zona de confort —dije—, ¿a qué se refería?
—Preguntaba por materiales nuevos —dijo Huber—. Se interesó por la cerámica, lo que fue un poco desafortunado.
Le pregunté por qué y Huber me explicó que habían tenido que dejar de utilizar su propio horno.
—Encenderlo es muy caro. Tienes que hacer bastantes piezas para justificar el encendido —dijo, visiblemente avergonzado de que la realidad económica se hubiera colado en la universidad.
Me quedé pensando en el fragmento de cerámica que se había utilizado como arma homicida. Le pregunté si tenían un horno en el campus nuevo y si James Gallagher podría haberlo usado.
—No —dijo Huber—. Yo mismo lo habría organizado si me lo hubiera pedido, pero no lo hizo.
Frunció el ceño y cogió una de las últimas pinturas: el rostro de una mujer, pálida, con ojos grandes, rodeada de sombras moradas y negras. Huber la examinó, suspiró y volvió a ponerla en su sitio con las demás.
—Eso sí —empezó Huber—, no cabe duda de que pasaba tiempo en otro sitio…
Volvió a quedarse callado. Esperé unos segundos para ver si añadía algo más, pero no fue así, y le pregunté si James Gallagher tenía una taquilla.
—Sígame —dijo Huber—. Está al fondo.
Una de las numerosas taquillas metálicas grises estaba cerrada con un candado barato que quité con un cincel que había tomado prestado de uno de los estudios cercanos. Huber hizo una mueca cuando el candando cayó al suelo, pero creo que estaba más preocupado por el candado que por la taquilla. Me puse los guantes de látex y eché un vistazo en el interior. Encontré dos estuches con lapiceros, otro con pinceles en el que faltaban la mitad, un libro de bolsillo con una etiqueta de Oxfam titulado The Eye in the Pyramid [«El ojo de la pirámide»] y un callejero. Dentro de este último había un panfleto de la exhibición de un artista llamado Ryan Carroll en la Tate Modern. Como era de esperar, el panfleto estaba en la página adecuada del callejero y había rodeado con lápiz la Tate Modern en Southwark.
No cabía duda de que tenía planeado ir, pensé; la gran inauguración de la exposición sería al día siguiente. Anoté las horas, las fechas y los nombres antes de embolsar y etiquetar el contenido de la taquilla. Después cogí cinta de carrocero para cerrar la taquilla, le di mi tarjeta al señor Huber y me marché a casa.
Tuve que limpiar tres centímetros de nieve del parabrisas antes de poder realizar el viaje de veinte minutos de vuelta a La Locura y poner el Asbo a buen recaudo en el garaje. Me aventuré a subir las heladas escaleras exteriores hasta el piso de arriba de las cocheras, donde mantenía mi televisión, mi equipo de música bueno, el portátil y demás accesorios del siglo xxi que dependen de una conexión con el mundo exterior. Aquello se debía a que La Locura estaba imbuida de unas defensas místicas (la terminología no es lo mío) que, al parecer, se debilitarían si metíamos un cable desde el exterior. No se me ocurrió sugerir una conexión por wifi porque tengo mis propios problemas con la seguridad de la señal y, además, me gusta tener un sitio que sea mío en su mayor parte.
Encendí la estufa de parafina que había encontrado en el sótano de La Locura después de que mi estufa eléctrica fundiera, por tercera vez, los viejos plomos de las cocheras. A continuación, asalté el armario de los snacks de emergencia y me dije a mí mismo que tenía que comprar comida para reponerlo y hacer una de estas dos cosas: limpiar mi pequeña nevera o declararla un peligro biológico. Aún quedaba café y medio paquete de galletas que realmente sabían a galleta de Marks & Spencer, así que decidí terminar con el papeleo antes de visitar la cocina de Molly.
Me llevó un par de horas terminar con la declaración del señor Huber y con mis observaciones sobre el posible cambio ocurrido en la personalidad de James Gallagher, como indicaba el cambio abrupto que mostraba su trabajo. Para mitigar el aburrimiento, busqué en Google a Ryan Carroll por si había algo interesante en la curiosidad que sentía James Gallagher por él. Su biografía era bastante escueta: nacido y criado en Irlanda y, hasta hacía poco tiempo, radicado en Dublín. Era conocido sobre todo por la construcción con Legos de unas granjas pequeñas techadas con viejas ediciones de los clásicos de la literatura irlandesa sacadas de las bibliotecas y cubiertas con una capa de caca de caballo. No parecía lo suficientemente cursi para el primer James Gallagher ni lo bastante retorcido para su etapa más tardía. Había un par de reseñas en algunas revistas online, todas del último par de meses, que ensalzaban su nuevo trabajo y una entrevista en la que Carroll hablaba de la importancia de reconocer la Revolución Industrial como un punto de ruptura entre el hombre como ser espiritual y el hombre como consumidor. Al haberse criado en Irlanda, haber sido testigo de primera mano del crecimiento del Tigre Celta* y haber experimentado su quiebra, Carroll ofrecía una visión única sobre el aislamiento del hombre y la máquina, o al menos eso es lo que Carroll creía. Su nueva obra tenía como objetivo principal desafiar la forma en la que percibimos la interrelación existente entre la figura humana y la máquina.
«Somos máquinas —decía en una de sus citas—. Convertimos la comida en mierda y hemos creado otras máquinas que nos permiten ser más productivos y convertir más alimentos en más mierda». Me dio la impresión de que se lo consideraba un hombre que habría que tener en cuenta en el futuro, aunque probablemente no mientras comieras. Añadí estos detalles al informe. No sabía qué tenía de significativo que un estudiante de arte planeara ir a una galería, pero la regla de oro del trabajo policial moderno es que todo es importante. Seawoll o, lo que era más probable, Stephanopoulos lo revisarían y decidirían si querían que se investigara.
Llamé al Equipo de Investigación Interna de AB, que es el que se encarga de la introducción de los datos, y les pregunté si podían mandarme por e-mail la declaración. Me dijeron que no había problema si les entregaba el original tan pronto como me fuera posible y lo etiquetaba correctamente. También me recordaron que, a no ser que La Locura tuviera un almacén de pruebas seguro, tendría que entregarle a la policía científica todo lo que hubiera recogido de la taquilla de James Gallagher.
—No se preocupen. Aquí estamos completamente seguros —les aseguré.
Me llevó otra media hora terminar los formularios y enviarlos, momento en el que Lesley me llamó para recordarme que teníamos que interrogar a nuestro sospechoso, el Pequeño Cocodrilo, ya que Nightingale se había marchado a Henley esa mañana, cuando había quedado claro que yo no iba a estar disponible. Tanto esfuerzo para poder ver a Beverley este año. Lesley quiso saber si a Nightingale le daría tiempo a estar de vuelta esa tarde.
—Es demasiado sensato para conducir en estas condiciones —dije.
Nos encontramos en las escaleras traseras, que estaban escondidas en la parte delantera de La Locura, y me siguió hasta al almacén de seguridad que teníamos abajo y que también servía como nuestro armero. Tras mi emocionante encuentro con el Hombre Sin Rostro en una azotea del Soho, Nightingale y nuestro amigo Caffrey, el exparacaidista, se divirtieron durante una semana retirando las armas y las municiones que se habían estado pudriendo allí dentro durante los últimos sesenta años. Me resultó especialmente agradable el momento en que abrí por accidente una caja de granadas de fragmentación que había estado sobre un charco desde 1946 y Caffrey elevó la voz dos octavas para decirme que me apartara despacio. Tuvimos que llamar a un par de tíos de la Unidad de la Desactivación de Artefactos Explosivos para que vinieran y se las llevaran, procedimiento que Lesley y yo supervisamos desde la cafetería que hay en el parque de enfrente.
El equipamiento que Caffrey había considerado apto para el uso se había limpiado y almacenado en unas estanterías nuevas a un lado y se habían instalado otras de metal en el otro para guardar las pruebas. Registré los objetos en el portapapeles que había allí y después Lesley y yo nos piramos al Barbican.