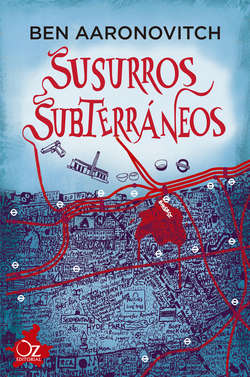Читать книгу Susurros subterráneos - Ben Aaronovitch - Страница 9
Capítulo 1 Tufnell Park
ОглавлениеDurante el verano cometí el error de contarle a mi madre a lo que me dedicaba. No hablo de lo de ser policía, eso ya lo sabía porque había acudido a mi graduación en Hendon, sino lo de trabajar para el departamento de Scotland Yard que se encargaba de los asuntos sobrenaturales. Mi madre lo interpretó en su cabeza como «cazador de brujas», lo cual no estaba mal porque mi madre, como la mayoría de los africanos occidentales, consideraba que cazar brujas era una profesión más respetable que la de policía. Afectada por un estallido insospechado de orgullo, informó de mi nueva trayectoria profesional a sus amigos y familiares, un grupo que calculo que se compone de al menos el veinte por ciento de los inmigrantes de Sierra Leona que residen actualmente en el Reino Unido. Esto incluía a Alfred Kamara, que vivía en la misma urbanización que mi madre, y a través de él llegó a su hija Abigail, de trece años, que decidió, el último domingo antes de Navidad, que quería que me acercara a echarle un vistazo a un fantasma que había encontrado. Consiguió mi atención porque incordió a mi madre hasta tal punto que se rindió y terminó por llamarme al móvil.
No me hizo mucha gracia porque el domingo es uno de los pocos días en los que no tengo que bajar a practicar al campo de tiro por la mañana, y tenía pensado quedarme en la cama hasta tarde y después ir al pub a ver el fútbol.
—A ver, ¿dónde está ese fantasma? —pregunté cuando Abigail abrió la puerta de su casa.
—¿Por qué sois dos? —preguntó a su vez Abigail. Era una chica bajita, delgada y mestiza cuya piel clara se había vuelto cetrina por efecto del invierno.
—Esta es mi compañera, Lesley May —dije.
Abigail se la quedó mirando con recelo.
—¿Por qué llevas puesta una máscara? —preguntó.
—Porque se me cayó la cara —respondió Lesley.
Abigail lo pensó durante un rato y después asintió.
—Vale —dijo.
—¿Dónde está esa cosa entonces? —pregunté.
—Es un chico, no una cosa —me respondió Abigail—. Está en el colegio.
—Vamos entonces —dije.
—¿Cómo? ¿Ahora? —preguntó—. Pero si hace muchísimo frío.
—Ya lo sabemos —aclaré. Era uno de esos días grises y apagados de invierno con esa clase de frío terrible que se cuela entre los huecos de la ropa—. ¿Vienes o no?
Me dirigió la mirada típica de una adolescente agresiva de trece años, pero yo no era ni su madre ni un profesor. Ni tan siquiera quería que se pusiera en marcha, lo que de verdad estaba deseando era irme a casa y ver el fútbol.
—Tú misma —dije mientras me alejaba.
—Espera —contestó—. Voy con vosotros.
Justo cuando me di la vuelta, me cerró la puerta en las narices.
—No nos ha pedido que entremos —comentó Lesley. Que no te inviten marca una de las casillas del bingo del comportamiento sospechoso que todo policía lleva consigo en su cabeza, así como tener un perro absurdamente dominante y darse demasiada prisa en proporcionar una coartada. Rellena todas las casillas y podrás ganar una visita con todos los gastos pagados a la comisaría del barrio.
—Es domingo por la mañana, su padre seguirá probablemente en la cama.
Decidimos esperar a Abigail en el coche, donde pasamos el rato hurgando entre las distintas bolsas de comida que se habían ido acumulando a lo largo del año. Encontramos un bote de golosinas y, justo cuando Lesley me hizo apartar la mirada para levantarse la máscara y comerse una, Abigail dio unos golpecitos en la ventanilla.
Abigail, como yo, había heredado su pelo del progenitor «equivocado». Sin embargo, cuando yo era pequeño, se limitaban a rapármelo hasta dejar una pelusilla, mientras que el padre de Abigail solía pasearla por una serie de peluquerías, parientes y vecinos entusiastas en un intento de que pudieran mantenerlo bajo control. Desde el principio, Abigail acostumbraba a quejarse y a no parar quieta mientras se lo suavizaban, trenzaban o alisaban a lo japonés, pero su padre estaba decidido a que su hija no lo avergonzara en público. Todo eso terminó cuando Abigail cumplió once años y le anunció con total tranquilidad que tenía el teléfono de protección del menor en las teclas de marcación rápida y que la siguiente persona que se acercara a ella con extensiones, productos químicos para el alisado o, Dios no lo quisiera, un cepillo alisador, acabaría explicándole sus acciones a los servicios sociales. Desde entonces llevaba su cabello afro largo y sujeto en un moño en la nuca. Era demasiado grande como para que entrara en la capucha de su anorak rosa, así que llevaba puesto un gorro rastafari enorme que la hacía parecer un estereotipo racista de los años setenta. Mi madre dice que el pelo de Abigail es un escándalo vergonzoso, aunque yo no pude evitar fijarme en que al menos el gorro le protegía el rostro de la llovizna.
—¿Qué le ha pasado al Jaguar? —preguntó Abigail cuando le abrí la puerta de atrás.
Mi jefe tenía un Jaguar Mark 2 auténtico, con un motor en línea de 3,8 litros que había pasado a formar parte del folclore urbano porque, en una ocasión, lo dejé aparcado en la urbanización. Incluso los millennials consideraban que un Jaguar antiguo como ese molaba. Desgraciadamente, el Focus ST naranja fosforito que conducía ahora mismo solo era otro Ford Asbo del montón.
—Le han prohibido usarlo hasta que se saque el curso de conducción avanzada —dijo Lesley.
—¿Eso ha sido porque tiraste una ambulancia al río? —preguntó Abigail.
—No la tiré al río —la corregí. Saqué el Asbo a Leighton Road y volví al tema del fantasma—. ¿En qué parte del colegio está esa cosa?
—No está en el colegio —dijo—. Está debajo, donde las vías de tren. Y es un chico, no una cosa.
El colegio del que hablaba era el instituto público Acland Burghley, donde incontables generaciones del vecindario de Peckwater Estate habían estudiado, yo y Abigail incluidos. O, como Nightingale insiste en que debería ser, Abigail y yo. He dicho «incontables», pero en realidad se había construido a finales de los sesenta, de manera que no pudieron haber sido más de cuatro generaciones como mucho.
La mayor parte del edificio estaba asentada sobre Dartmouth Park Hill y no cabía duda de que lo había diseñado un auténtico admirador de Albert Speer, sobre todo de su último trabajo: las monumentales fortificaciones del Muro Atlántico. El instituto, con sus tres torres y sus anchos muros de hormigón, podría haber dominado sin problema el cruce estratégico de cinco calles de Tufnell Park y haber evitado que cualquier columna de voluntarios de la infantería ligera de Islington avanzara por la calle principal.
Encontré un hueco para aparcar en Ingestre Road, donde terminan los terrenos del instituto, y nos dirigimos hacia la pasarela que cruza las vías por detrás del colegio.
Había dos grupos de vías dobles, las del lado sur descendían por una zanja al menos dos metros por debajo de las del norte. Esto significaba que la vieja pasarela tenía dos escaleras independientes con escalones resbaladizos y que había que atravesarlos antes de que pudiéramos mirar por la valla.
El patio del colegio y el gimnasio se habían construido sobre una base de hormigón que tendía un puente sobre los dos grupos de vías. Vistos desde la pasarela, y aunque mantenían el diseño general, tenían un aspecto casi idéntico a la entrada de un par de búnkeres para submarinos.
—Ahí abajo —dijo Abigail, y señaló hacia el túnel de la izquierda.
—¿Has bajado a las vías? —preguntó Lesley.
—Tuve cuidado —le respondió Abigail.
A Lesley le hizo tan poca gracia como a mí. Las vías de tren eran letales. Sesenta personas al año saltaban a las vías y morían; la única ventaja es que, cuando esto ocurre, sus cuerpos pasan a ser propiedad de la Policía Británica de Transporte y no son mi problema.
Antes de hacer algo realmente estúpido como caminar por las vías del tren, un agente de policía bien entrenado debe hacer una evaluación de los riesgos. El procedimiento correcto habría sido llamar a la PBT para que enviaran a un equipo de búsqueda cualificado que pudiera, con suerte, interrumpir el tráfico de la línea como una precaución extra para que Abigail y yo pudiéramos ir a buscar al fantasma. El inconveniente de no llamarlos sería que, si le pasara algo a Abigail, supondría sin duda el final de mi carrera y, dado que su padre era un patriarca del oeste africano chapado a la antigua, también de mi vida.
El lado negativo de llamarlos sería tener que explicarles lo que andaba buscando y que se rieran de mí. Como cualquier joven desde los albores del tiempo, decidí arriesgarme a la muerte antes que a una posible humillación.
Lesley dijo que al menos deberíamos mirar los horarios.
—Es domingo —dijo Abigail—. Se tirarán todo el día haciendo trabajos de mantenimiento.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Lesley.
—Porque lo he mirado —dijo Abigail—. ¿Por qué se te cayó la cara?
—Porque abrí demasiado la boca —respondió Lesley.
—¿Cómo llegamos ahí abajo? —pregunté rápidamente.
Había viviendas de protección oficial construidas en los terrenos baratos del ferrocarril que había a ambos lados de las vías. Detrás del bloque de pisos de los años cincuenta situado en el lado oriental había una parcela de césped empapado rodeada de arbustos y, detrás de estos, una valla metálica. Un túnel estrecho atravesaba los arbustos y conducía hasta un agujero en la valla y hacia las vías que había a lo lejos.
Nos agachamos y lo atravesamos detrás de Abigail. Lesley soltó una risita cuando un par de ramas húmedas me golpearon en la cara. Se detuvo para fijarse en el agujero de la valla.
—No lo han cortado —dijo—. Parece desgastado y rasgado…, quizá lo hicieron los zorros.
Había bolsas mojadas de patatas fritas esparcidas por el suelo y latas de Coca-Cola arrastradas contra la verja; Lesley las apartó con la punta del zapato.
—Los drogadictos todavía no han descubierto este lugar —dedujo—. No hay agujas. —Miró a Abigail—. ¿Cómo sabías que esto estaba aquí?
—Se puede ver el hueco desde la pasarela.
Manteniéndonos lo más alejados de las vías que nos fue posible, nos dirigimos bajo la pasarela y nos encaminamos hacia la boca de hormigón del túnel que había debajo del colegio. Los grafitis cubrían las paredes hasta la altura de la cabeza. Unos simples garabatos escritos con cualquier cosa, que incluían desde firmas a esvásticas que difícilmente habrían impresionado al almirante Dönitz, cubrían unas letras redondas de colores primarios difuminados pintadas con mucho más esmero.
El techo nos mantenía protegidos de la llovizna y todo el lugar olía a meados, aunque el olor era demasiado punzante para que fuera humano; «de zorro», pensé. El techo liso, los muros de hormigón y el espacio diáfano que ocupaba te hacían sentir que estabas en un almacén abandonado más que en un túnel.
—¿Dónde estaba? —pregunté.
—En el centro, donde está oscuro —dijo Abigail.
«Cómo no», pensé.
Para empezar, Lesley le preguntó a Abigail en qué estaba pensando al bajar allí.
—Quería ver el Expreso de Hogwarts —respondió.
«No el de verdad —aclaró Abigail con rapidez—. Porque es un tren inventado, ¿no?». Así que, obviamente, no era el auténtico Expreso de Hogwarts. Pero su amiga Kara, que vivía en un piso que daba a las vías, dijo que, de vez en cuando, veía una locomotora de vapor —porque así es como se supone que hay que llamarlas— que pensaba que era la que utilizaron como Expreso de Hogwarts.
—Ya sabéis —dijo—. En las películas.
—¿Y eso no podías verlo desde el puente? —preguntó Lesley.
—Pasa demasiado rápido —dijo—. Tengo que contar las ruedas, porque en las películas es un tren GWR 4900 clase 5972 que tiene una configuración 4-6-0.
—No sabía que fueras una apasionada de los trenes —dije.
—No lo soy —dijo Abigail, y me dio un puñetazo en el brazo—. Eso va de apuntar números mientras que lo mío era para verificar una teoría.
—¿Viste el tren? —preguntó Lesley.
—No —respondió—, vi al fantasma. Por eso fui en busca de Peter.
Le pregunté dónde había visto al fantasma y nos enseñó las líneas de tiza que había dibujado.
—¿Estás segura de que es aquí donde apareció esa cosa? —pregunté.
—Donde apareció él —insistió Abigail—. No dejo de decirte que era un chico.
—Ahora no está aquí —dije.
—Pues claro que no —dijo Abigail—. Si estuviera aquí todo el rato, alguien más lo habría denunciado ya.
Era una buena observación, y me dije a mí mismo que tenía que comprobar los informes cuando volviera a La Locura. Había descubierto un cuarto de servicio fuera de la biblioteca mundana con archivos repletos de papeles de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, unos cuadernos llenos de avistamientos de fantasmas anotados a mano; hasta donde podía decir, avistar fantasmas había sido el pasatiempo favorito entre los aprendices a mago adolescentes.
—¿Le hiciste una foto? —preguntó Lesley.
—Tenía el teléfono a punto para cuando pasara el tren —dijo Abigail—, pero, cuando fui a hacer la foto, había desaparecido.
—¿Notas algo? —me preguntó Lesley.
Había sentido un escalofrío cuando llegué al sitio en el que había estado el fantasma, un olorcillo a gas butano que interrumpió el de la orina de zorro y el de hormigón húmedo; una risita como la de Patán y el rugido hueco de un motor diésel bien grande.
La magia deja una huella allá donde ha estado. El nombre técnico que usamos es vestigium. Las piedras son las que mejor los absorben y los seres vivos, los que peor. El hormigón es casi tan bueno como la piedra, pero, incluso así, los indicios pueden ser vagos y casi idénticos a los artificios de la propia imaginación. Aprender a diferenciar unos de otros es una habilidad clave si quieres hacer magia. Es muy probable que el escalofrío se deba al tiempo, y la risita, real o imaginaria, podría venir de Abigail. El olor a propano y el rugido del diésel apuntaban hacia una tragedia familiar.
—¿Y bien? —preguntó Lesley. Se me da mejor percibir los vestigia que a ella, y no solo porque lleve más tiempo siendo aprendiz que ella.
—Aquí hay algo —dije—. ¿Puedes alumbrar un poco?
Lesley le sacó la batería a su móvil y le dijo a Abigail que hiciera lo mismo.
—Porque la magia destrozará los chips si están conectados —le aclaré al verla dudar—. No tienes que hacerlo si no quieres, es tu teléfono.
Abigail sacó un Ericsson del año anterior, lo abrió con bastante facilidad y le quitó la batería. Le hice un gesto con la cabeza a Lesley, mi teléfono tenía un botón manual que yo mismo había instalado con la ayuda de uno de mis primos, que llevaba desmontando móviles desde que tenía doce años.
Lesley extendió la mano, dijo la palabra mágica y conjuró un globo de luz del tamaño de una pelota de golf que flotó sobre la palma abierta. La palabra mágica era en este caso Lux, y el nombre coloquial del hechizo era luz mágica; es el primero que aprendes. La luz mágica de Lesley arrojó una luz perlada que producía sombras tenues sobre los muros de hormigón del túnel.
—¡Guau! —dijo Abigail—. Podéis hacer magia.
—Ahí está el chico —dijo Lesley.
Un joven apareció junto a la pared. Era blanco, de entre diecisiete y veintipocos años y llevaba su mata de pelo rubio teñido peinada con pinchos engominados. Iba vestido con unas deportivas blancas baratas, vaqueros y un chaquetón de trabajo con tela impermeable en los hombros. Tenía un espray de pintura en la mano que movía delicadamente para trazar un arco en el hormigón. El siseo apenas era audible, y no había ninguna muestra de que la pintura fresca se estuviera aplicando de nuevo. Cuando se detuvo para agitar el espray, el tintineo fue sordo.
La luz mágica de Lesley se atenuó y se puso más roja.
—Dame más luz —le dije.
Se concentró y la luz brilló antes de atenuarse de nuevo. El siseo se escuchó más alto y por fin pude ver lo que el chico estaba dibujando. Había mostrado ambición: estaba escribiendo una frase que empezaba cerca de la entrada.
—Sed buenos con… —leyó Abigail—. ¿Qué se supone que significa eso?
Me llevé un dedo a los labios y miré a Lesley, que inclinó la cabeza para demostrar que podía seguir con el hechizo todo el día si hiciera falta…, aunque yo no iba a permitírselo. Saqué mi sencilla libreta policial y preparé el bolígrafo.
—Perdone —dije con el mejor tono policial que pude adoptar—. ¿Podríamos hablar un momento?
En realidad, te enseñan a hablar así en Hendon. El objetivo es conseguir un tono que atraviese cualquier halo de alcohol, agresividad o culpabilidad aleatoria en el que se encuentre algún ciudadano.
El joven me ignoró. Sacó un segundo espray del bolsillo de la chaqueta y empezó a sombrear las líneas de una C mayúscula. Lo intenté un par de veces más, pero parecía resuelto a terminar la palabra «CADA».
—Eh, cariño —dijo Lesley—. Deja eso, date la vuelta y habla con nosotros.
El siseo se detuvo, los aerosoles volvieron al bolsillo y el joven se volvió. Tenía el rostro pálido y anguloso y llevaba los ojos ocultos tras un par de gafas oscuras a lo Ozzy Osbourne.
—Estoy ocupado —dijo.
—Ya lo vemos —dije, y le mostré mis credenciales—. ¿Cómo te llamas?
—Macky —murmuró mientras volvía a concentrarse en su tarea—. Estoy ocupado.
—¿Qué estás haciendo? —preguntó Lesley.
—Estoy haciendo del mundo un lugar mejor —respondió Macky.
—Es un fantasma —interrumpió Abigail con incredulidad.
—Fuiste tú la que nos trajo aquí —dije.
—Ya, pero cuando lo vi estaba más delgado —dijo Abigail—. Mucho más delgado.
Le expliqué que se estaba alimentando de la magia que generaba Lesley, lo que nos llevó a la inevitable pregunta:
—¿Y qué es la magia entonces? —preguntó Abigail.
—No lo sabemos —respondí—. No es ninguna forma de radiación electromagnética. Eso es lo único que sé a ciencia cierta.
—A lo mejor son ondas cerebrales —dijo Abigail.
—No lo creo —dije—. Porque eso sería electroquímico, y seguiría estando relacionada con alguna clase de manifestación física si tuviera que salir de tu cabeza.
Así que atribuyámoslo al polvo de hadas o al entrelazamiento cuántico, que es lo mismo que el polvo de hadas solo que contiene la palabra «cuántico».
—¿Vamos a hablar con este tío o no? —preguntó Lesley—. Porque, de lo contrario, apagaré esto. —La luz mágica osciló sobre la palma de su mano.
—Eh, Macky —lo llamé—. Me gustaría hablar contigo.
Macky había vuelto con su arte; estaba terminando de sombrear la última A de «CADA».
—Estoy ocupado —dijo—. Estoy haciendo del mundo un lugar mejor.
—¿Y cómo piensas conseguirlo? —pregunté.
Macky dejó la «A» a su gusto y se alejó unos pasos para admirar su obra. Todos habíamos tenido el máximo cuidado posible en mantenernos alejados de las vías, pero o Macky se estaba arriesgando o, lo que era más probable, se le había olvidado. Vi que Abigail pronunciaba «Oh, mierda» con los labios al darse cuenta de lo que iba a pasar.
—Porque sí —dijo Macky, y entonces lo golpeó el tren fantasma.
Pasó por delante de nosotros, invisible y silencioso salvo por la ráfaga de calor y el olor a diésel. Macky salió volando de la vía y aterrizó en un pliegue justo debajo de la U de «BUENO». Se escuchó un gorjeo y su pierna sufrió un par de espasmos antes de quedarse prácticamente inmóvil. Entonces se desvaneció y, con él, su grafiti.
—¿Puedo dejarlo ya? —preguntó Lesley. La luz mágica seguía siendo tenue; Macky continuaba absorbiendo su poder.
—Aguanta un poco más —dije.
Escuché un traqueteo leve y, al mirar hacia la boca del túnel, distinguí una figura borrosa y transparente que empezaba a dibujar el contorno de una S redonda con espray.
«Cíclico —anoté en mi libreta—, repetitivo…, ¿insensible?».
Le dije a Lesley que podía apagar la luz mágica y Macky desapareció. Abigail, que se había espachurrado precavidamente contra la pared del túnel, nos observó mientras Lesley y yo hacíamos una rápida búsqueda a lo largo de la franja de tierra que había junto a la vía. Hacia la entrada, a mitad de camino, recogí los restos rotos y polvorientos de las gafas de Macky de entre la arena y el balasto. Las sostuve en mi mano y cerré los ojos. En lo referente a los vestigia, el metal y el vidrio son impredecibles, pero sentí vagamente un par de compases de un solo de guitarra de rock.
Tomé nota de lo de las gafas —una prueba física de la existencia del fantasma— y pensé en si debería llevármelas a casa. ¿Tendría algún efecto en el fantasma que me llevara algo tan esencial de su paradero? Y si al llevármelas hería o destruía al fantasma, ¿importaba? ¿Era un fantasma una persona?
No me he leído ni un diez por ciento de los libros de fantasmas de la biblioteca mundana. De hecho, había leído sobre todo los libros de texto que Nightingale me había mandado y cosas como Wolfe y Polidori, con los que me había topado durante una investigación. Por lo que he leído, está claro que las posturas con respecto a los fantasmas entre los magos oficiales habían cambiado a lo largo del tiempo.
Sir Isaac Newton, fundador de la magia moderna, parecía considerarlos una molesta distracción que enturbiaba la belleza de su precioso y limpio universo. Hubo una corriente durante el siglo xvii que los clasificaba como si se tratara de plantas o animales y, durante la Ilustración, hubo muchas discusiones serias sobre el libre albedrío. Los victorianos se dividían claramente entre los que consideraban que los fantasmas eran almas a las que había que salvar y los que pensaban que era una forma de corrupción espiritual… a la que había que exorcizar. En la década de los treinta, cuando la relatividad y la teoría cuántica aparecieron para perturbar el antiguo tapizado de cuero de La Locura, las conjeturas se volvieron emocionantes y se consideró que los pobres espíritus de los difuntos eran los sujetos más oportunos para el estudio de toda clase de experimentos mágicos. El consenso fue que no eran más que grabaciones de gramófono de vidas pasadas y que, por tanto, tenían el mismo estatus ético que las moscas de fruta en un laboratorio genético.
Le había preguntado a Nightingale por esto, ya que él había estado allí, pero no había pasado mucho tiempo en La Locura durante esos días. «Estuve de un lado para otro, recorriendo el Imperio y ultramar», había dicho. Le pregunté qué había estado haciendo.
—Recuerdo haber escrito un montón de informes, pero ¿con qué propósito? Nunca estuve completamente seguro.
Yo no creía que fueran «almas», pero, hasta que supiera lo que eran, decidí equivocarme y eligir el lado del comportamiento ético. Cavé un surco poco profundo en el balasto, justo donde Abigail había dibujado la marca, y enterré las gafas. Anoté la hora y el sitio para pasarlos a los ficheros cuando volviera a La Locura. Lesley apuntó la localización del agujero en la valla, pero fui yo el que tuvo que llamar a la PBT, puesto que ella, legalmente, aún estaba de baja.
Le compramos a Abigail un Twix y una Coca-Cola y le hicimos prometer que se mantendría alejada de las vías del tren, pasara o no el Expreso de Hogwarts. Esperaba que la desaparición fantasmal de Macky fuera suficiente por sí sola para que no se acercara. Después la dejamos en la urbanización y volvimos a Russell Square.
—Ese abrigo era demasiado pequeño para ella —dijo Lesley—. ¿Y qué clase de adolescente va en busca de trenes de vapor?
—¿Crees que tiene problemas en casa? —pregunté.
Lesley metió a la fuerza el dedo índice por debajo del borde de su máscara y se rascó.
—Esta mierda no es hipoalergénica —dijo.
—Puedes quitártela —contesté—. Ya casi hemos llegado.
—Creo que deberías dejar constancia de tus preocupaciones en los servicios sociales —dijo Lesley.
—¿Ya has tomado nota de los minutos que llevas?
—Solo porque conozcas a su familia —empezó Lesley—, no significa que le estés haciendo un favor a la chica por ignorar el problema.
—Hablaré con mi madre —dije—. ¿Cuántos minutos?
—Cinco —dijo.
—Más bien diez.
Se supone que Lesley no puede hacer magia durante mucho tiempo al día. Era una de las condiciones impuestas por el doctor Walid cuando dio su autorización para que empezara como aprendiz. Además, tiene que anotar la magia que hace y, una vez a la semana, tiene que estar yendo y viniendo del Hospital Universitario para meter la cabeza en un escáner de resonancias magnéticas y que el doctor Walid le eche un vistazo a su cerebro en busca de las lesiones que muestran señales prematuras de una degradación hipertaumatúrgica. El precio que hay que pagar por utilizar demasiado la magia es un infarto masivo, si tienes suerte, o un fatídico aneurisma cerebral, si no la tienes. El hecho de que, antes de la llegada de las resonancias magnéticas, la primera señal de alarma de un uso excesivo fuera morirse de repente es una de las muchas razones por las que la magia no ha llegado nunca a considerarse un pasatiempo.
—Cinco minutos —dijo.
Llegamos a un acuerdo y lo dejamos en seis.
El inspector Thomas Nightingale es mi jefe, mi superior y mi maestro —solo en el sentido estricto de la palabra, como profesor-alumno, se entiende— y los domingos, por norma general, cenamos pronto en lo que llamamos el comedor privado. Es una pizca más bajo que yo, delgado, con el pelo castaño y los ojos grises, y aparenta cuarenta años, pero es mucho mucho más mayor. Aunque por rutina no suele arreglarse para cenar, siempre me da la clara sensación de que se está conteniendo por cortesía hacia mí.
Estábamos tomando cerdo en salsa de ciruelas con lo que, por alguna razón, Molly consideró que era el acompañamiento perfecto: pudin de Yorkshire y repollo salteado con azúcar. Como era habitual, Lesley decidió cenar en su cuarto, y no la culpaba, es difícil comer pudin de Yorkshire con algo de dignidad.
—Tengo que proponerte un pequeño paseo por el campo mañana —dijo Nightingale.
—¿Ah, sí? —pregunté—. ¿Dónde esta vez?
—En Henley-on-Thames —dijo Nightingale.
—¿Y qué hay en Henley? —pregunté.
—Un posible Pequeño Cocodrilo —respondió Nightingale—. El profesor Postmartin ha hecho algunas investigaciones para nosotros y ha descubierto a algunos miembros más.
—Todo el mundo quiere ser detective —dije.
Aunque Postmartin, como guardián de los archivos y veterano de Oxford, era la única persona adecuada para localizar a los estudiantes a los que pensábamos que les habían enseñado magia de forma ilegal. Dos de ellos, al menos, se habían graduado con el estatus de «magos oscuros completamente cabronazos»: uno estuvo en activo durante los años sesenta y otro estaba vivito y coleando y había intentado tirarme de una azotea durante el verano. Estábamos a cinco pisos de altura, de manera que me lo tomé como algo personal.
—Creo que Postmartin siempre se ha considerado un detective amateur —dijo Nightingale—. Sobre todo si tiene que ver en su mayor parte con reunir cotilleos universitarios. Cree que ha encontrado a uno en Henley y a otro viviendo en nuestra querida ciudad, en el mismísimo Barbican nada menos. Quiero que vayas a Henley mañana y eches un vistazo, que compruebes si practica la magia. Ya conoces el procedimiento. Lesley y yo iremos a ver al otro.
Limpié el plato de salsa de ciruelas con el último trozo de pudin de Yorkshire.
—Henley se sale un poco de mi terreno —dije.
—Razón de más para que expandas tus horizontes —comentó Nightingale—. Pensé que podrías combinarlo con una visita «pastoral» a Beverley Brook. Tengo entendido que ahora mismo vive en ese tramo del Támesis.
«¿En ese tramo o en el propio Támesis?», me pregunté.
—No me importaría —dije.
—Sabía que pensarías eso —dijo Nightingale.
Por alguna razón inexplicable, Scotland Yard no tiene un formulario estándar para los fantasmas, de manera que tuve que hacer uno casero en una hoja de Excel. En los viejos tiempos, todas las comisarías solían tener un catalogador, un agente cuyo trabajo era mantener los archivos llenos de información sobre los delincuentes del barrio, los casos viejos, los cotilleos y cualquier cosa que pudiera permitir a los defensores uniformados de la justicia tirar abajo la puerta correcta. O, al menos, alguna puerta en el barrio adecuado. En realidad, aún existe una oficina del recopilador en el Hendon College, una habitación polvorienta forrada de pared a pared y de arriba abajo con archivadores llenos de fichas. A los cadetes les enseñan esta habitación y les hablan, entre susurros, de los remotos días del siglo pasado cuando toda la información se escribía en pedazos de papel. En la actualidad, si dispones de los permisos adecuados, te registras en tu terminal AWARE y accedes a CRIS para obtener informes criminales, a Crimint+ para la información penal, a NCALT para programas de formación o a MERLIN, que se ocupa de los delitos relacionados con los niños, y consigues la información que necesitas en cuestión de segundos.
La Locura, al ser el depósito oficial de las cosas de las que los agentes de policía de buen juicio no les gusta hablar y, mucho menos, tener flotando por el sistema electrónico de información para que cualquier Fulano, Mengano o periodista del Daily Mail pueda tener acceso a ellas, obtiene la información a la vieja usanza: el boca a boca. La mayor parte va a parar a Nightingale, que la anota, con una letra muy clara, debería añadir, en papel, y después yo la archivo tras pasar los datos básicos a una tarjeta de 5x3 que termina en la sección correspondiente del catálogo de fichas de la biblioteca mundana.
A diferencia de Nightingale, yo paso los informes a una hoja de cálculo del portátil, imprimo los formularios y después los archivo en la biblioteca. Calculo que la biblioteca mundana tendrá más de tres mil archivos, sin contar con todos los libros de avistamiento de fantasmas que se quedaron sin ordenar en los años treinta. Algún día lo introduciré todo en una base de datos…, posiblemente le enseñe a Molly a teclear.
Me puse media hora con el papeleo, lo máximo que pude aguantar, y después pasé a Plinio el Viejo, cuyo duradero salto a la fama viene de escribir la primera enciclopedia y de navegar demasiado cerca del Vesubio en su gran día. Después llevé a Toby de paseo por Russell Square, me tomé una pinta en el Marquis y a continuación regresé a La Locura para acostarme.
En una unidad en la que los miembros son el inspector jefe y un agente, os aseguro que el primero no va a ser el que está localizable en mitad de la noche. Después de freír accidentalmente tres móviles, me había aficionado a dejar el mío apagado mientras estuviera en La Locura. Pero esto implicaba que, cuando tenía alguna llamada de trabajo, Molly contestaba al teléfono en el piso de abajo y a continuación se quedaba en silencio en el rellano de la puerta de mi habitación, de donde no se movía hasta que yo me despertaba de puro pánico para darme el aviso. Poner un cartel con «llamar antes de entrar» no tuvo ningún efecto, como no lo tuvo cerrar la puerta con llave y poner una silla debajo del pomo. A ver, me encanta la comida que prepara Molly, pero hubo una vez en la que casi me come, así que pensar en ella deslizándose por mi cuarto sin permiso mientras yo me echaba una siesta significó que empecé a perder horas útiles de sueño. De manera que, después de un par de días de duro trabajo y con la ayuda de un conservador del Museo de Ciencias, coloqué un cable coaxial que subía hasta mi habitación.
Ahora, cuando el poderoso ejército de la justicia que es Scotland Yard necesita mis expertos servicios, envía una señal por un cable de cobre aislado y activa la campana electromagnética que hay dentro de un teléfono de baquelita que se fabricó cinco años antes de que mi padre naciera. Es como si te despertara un taladro armonioso, pero es mejor que la alternativa.
Lesley lo llama el bat-teléfono.
Me despertó pasadas justo las tres de la mañana.
—Levántate, Peter —dijo la inspectora Stephanopoulos—. Ha llegado la hora de que hagas un trabajo policial de verdad.