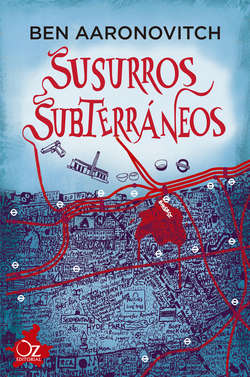Читать книгу Susurros subterráneos - Ben Aaronovitch - Страница 14
Capítulo 5 El Barbican
ОглавлениеTras la Segunda Guerra Mundial, aparte de Nightingale, los muertos vivientes y varios practicantes demasiado viejos o que no habían conseguido que los mataran en aquella última batalla estremecedora en los bosques cercanos a Ettersberg, no quedaba mucho de la hechicería inglesa. No estoy seguro del todo del porqué de la batalla, pero tengo mis teorías —los nazis, los campos de concentración, las ciencias ocultas—, muchas teorías. Solo Nightingale y un par de magos experimentados, muertos desde hacía tiempo, se habían mantenido activos; el resto había muerto de las heridas, se habían vuelto locos o habían renunciado a su vocación y llevaban una vida ordinaria. «Rompieron sus bastones», fue lo que dijo Nightingale.
Nightingale se había mostrado satisfecho con encontrar una salida: se retiraba a La Locura y solo se ausentaba para tratar las dificultades sobrenaturales ocasionales de Scotland Yard y las fuerzas policiales locales. Era un mundo nuevo de autopistas, superpotencias globales y bombas atómicas. Él, como la mayoría de las personas en el ajo, daba por sentado que la magia se desvanecía, que la luz estaba desapareciendo del mundo y que nadie, salvo él, hacía magia.
Resultó que estaba equivocado en casi todos los aspectos, pero cuando lo descubrió era demasiado tarde…, otra persona se había dedicado a enseñar magia desde los cincuenta. No sé por qué Nightingale se mostró tan sorprendido; yo apenas conocía cuatro hechizos y medio y nadie habría conseguido que lo dejara a pesar de algunos encontronazos cercanos a la muerte con vampiros, ahorcamientos, espíritus malignos, revueltas, un hombre tigre y el ineludible riesgo de pasarse con la magia y conseguir un aneurisma cerebral.
Hasta donde pudimos averiguar, Geoffrey Wheatcroft, un mago mediocre, según se dice, se había retirado después de la guerra para enseñar teología en el Magdalen College, en Oxford. En algún momento a mitad de los cincuenta, había financiado a un grupo que se reunía para cenar llamado los Pequeños Cocodrilos. Los universitarios pijos en los cincuenta y los sesenta se unían a estos grupos cuando no mantenían romances condenados al fracaso, espiaban a los rusos o inventaban las sátiras modernas.
Para animar las veladas, Geoffrey Wheatcroft le enseñó a un número elegido de sus jóvenes amigos las bases de la magia newtoniana, lo que no debería haber hecho, y entrenó al menos a uno de ellos hasta lo que Nightingale llamaba «nivel de maestría» —lo que sí que realmente no debería haber hecho—. En algún momento, no sabemos cuándo, este aprendiz se mudó a Londres y se unió al lado oscuro. En realidad, Nightingale nunca lo llama el lado oscuro, pero Lesley y yo no podemos resistirnos.
Hizo cosas terribles a la gente, lo sé, he visto algunas de ellas: la cabeza inerte de Larry el Alondra y del resto de los moradores del club de striptease del doctor Moreau, y Nightingale había visto más, pero no hablaba de ello.
Sabemos por las declaraciones de los testigos que hacía uso de la magia para ocultar sus rasgos. Daba la impresión de que se había mantenido inactivo a finales de los setenta y, hasta donde podíamos asegurar, nadie había ocupado su sitio hasta que en algún momento de los últimos tres o cuatro años apareció en escena la persona a la que llamamos el Hombre Sin Rostro. Estuvo a punto de volarme la cabeza el pasado octubre, y no tenía ninguna prisa por volver a encontrármelo. Al menos, no sin refuerzos.
No obstante, tener a un mago con una ética discutible correteando por nuestro vecindario no estaba bien. De manera que nos decantamos por una estrategia de inteligencia para esta detención. En la policía, una estrategia de inteligencia es cuando piensas en lo que vas a hacer antes de echar abajo una puerta y que te vuelen la cabeza. De ahí que trabajáramos con la lista de posibles cómplices y que buscáramos desenmascarar la verdadera identidad de Sin Rostro, puesto que, si no era un punto débil, ¿por qué querría mantenerla oculta?
La Torre Shakespeare es uno de los tres bloques residenciales que forman parte del complejo Barbican y que se encuentran en la City de Londres. Diseñada por los seguidores de la misma escuela de arquitectura que construyó mi colegio y que se fijó en los emplazamientos militares de Guernsey, era otra torre brutalista* de hormigón escarpado que había conseguido un nivel 1 de protección, porque o la incluían en la lista o tendrían que confesar lo jodidamente fea que era. Sin embargo, a pesar de mis gustos estéticos, la Torre Shakespeare tenía algo que era prácticamente único en Londres, algo por lo que me sentí agradecido mientras deslizaba el Asbo por las calles cubiertas de nieve: su propio parking subterráneo.
Llegamos, enseñamos nuestras placas al tío que estaba en la garita de cristal y aparcamos en la plaza que nos asignó. Nos dio algunas indicaciones, pero, aun así, terminamos dando vueltas durante cinco minutos hasta que Lesley se fijó en un discreto cartel oculto entre las tuberías y los contrafuertes de hormigón. Entonces el conserje nos abrió pulsando un sonoro timbre y nos condujo hasta la zona de recepción.
—Venimos a entrevistarnos con Albert Woodville-Gentle —dije.
—Y preferiríamos que no le dijera que estamos aquí —añadió Lesley mientras nos metíamos en el ascensor.
—Solo vamos a hablar —le dije a Lesley mientras la puerta se cerraba.
—Somos policías, Peter —respondió—. Siempre es mejor presentarse en un sitio por sorpresa, hace que resulte más difícil guardarse los secretos.
—Vale, tiene sentido —admití.
Lesley suspiró.
Todos los rellanos de los pisos tenían la misma forma de un triángulo incompleto, unas paredes de hormigón desnudas, moquetas grises y salidas de emergencia del tamaño y forma de las puertas herméticas de un submarino. Albert Woodville-Gentle vivía en el segundo tercio de la torre, en el piso treinta. Todo estaba impoluto. Me pone de los nervios que tanto hormigón institucional esté limpio.
Llamé al timbre.
En la práctica, el objetivo de ser policía es no reunir información de forma encubierta. Se supone que tienes que plantarte ante la puerta de la gente, aterrorizarlos con el simple esplendor de tu autoridad y hacerles preguntas hasta que te cuenten lo que quieres saber. Por desgracia, a los de La Locura nos ordenaban mantener la existencia de lo sobrenatural, si bien no en secreto del todo, desde luego sí a un nivel discreto. Al parecer, todo formaba parte del acuerdo. Esto quería decir que empezar cualquier interrogatorio con la pregunta: «Eh, ¿estudiaste magia en la universidad?» estaba fuera de toda cuestión y teníamos que elaborar un plan ingenioso en su lugar.
La puerta se abrió enseguida, lo que nos indicó que el conserje había llamado para prevenir a los residentes. Una mujer de mediana edad con el rostro ajado, los ojos azules y el cabello del color de la paja sucia apareció en el umbral. Se fijó en la máscara de Lesley y retrocedió un paso involuntariamente —siempre funciona—.
Me presenté y le mostré la placa. Inspeccionó primero la placa y después a mí —tenía unos ojos estrechos y desconfiados—. A pesar de la sencilla falda marrón, una blusa a juego y una rebeca, me fijé en que del bolsillo del pecho, bocabajo, le colgaba un reloj analógico. ¿Sería una enfermera privada?
—Venimos a ver al señor Woodville-Gentle —anuncié—. ¿Está en casa?
—Se supone que a esta hora tiene que descansar —respondió la mujer. Tenía acento eslavo. «Ruso o ucraniano», pensé.
—Podemos esperar —dijo Lesley. La mujer se la quedó mirando y frunció el ceño.
—¿Podría saber quién es usted? —pregunté.
—Soy Varenka —contestó—. Soy la enfermera del señor Woodville-Gentle.
—¿Podemos pasar? —preguntó Lesley.
—No lo sé —dijo Varenka.
Yo ya tenía mi libreta preparada.
—¿Puede decirme su apellido, por favor?
—Es una investigación oficial —dijo Lesley.
Varenka titubeó y entonces, me pareció que de mala gana, se apartó de la puerta.
—Pasen, por favor —dijo—. Iré a ver si el señor Woodville-Gentle se ha despertado ya.
«Qué curioso…», pensé. Prefería dejarnos entrar a decirnos su apellido.
El piso era lisa y llanamente un largo rectángulo con el salón y una cocina pequeña a la izquierda y los dormitorios y lo que supuse que serían los baños, a la derecha. Había estanterías en todas las paredes y, como las cortinas estaban echadas, el aire se había concentrado y desprendía un tufillo a desinfectante y moho. Me fijé en los libros mientras Varenka, la enfermera, nos conducía al salón y nos pedía que esperásemos. Era como si la mayoría de los libros hubieran salido de una tienda de segunda mano: los de tapa dura tenían las sobrecubiertas deterioradas y los de tapa blanda tenían los lomos arrugados y las cubiertas descoloridas por la luz del sol. Daba igual donde los hubiera comprado, los tenía organizados meticulosamente por temas, hasta donde alcancé a ver, y después por autor. Había dos estantes llenos de lo que parecían ser todos los libros de Patrick O’Brian, hasta Almirante en tierra, y otro con una pila de libros de tapa blanda de Penguin de la década de los cincuenta.
Mi padre mata por esos libros de Penguin, dice que tenían tanta clase que todo lo que tenías que hacer era sentarte en la cafetería adecuada del Soho, fingir que estabas leyendo uno y estarías tan en la onda que impresionarías a las jovencitas antes de pedirte otro café.
Lesley me agarró del brazo disimuladamente para recordarme que debía parecer duro y profesional mientras Varenka nos conducía al salón antes de ir a despertar a Albert Woodville-Gentle.
—Va en silla de ruedas —murmuró Lesley.
A juzgar por el espacio que había entre los muebles y la situación de la mesa, el piso se había dispuesto para una silla de ruedas. Lesley perfiló con el zapato las zonas de la alfombra en las que las finas ruedas habían dejado marcas sobre el tejido burdeos.
Escuchamos unas voces apagadas que provenían del otro lado del piso. Varenka elevó la suya un par de veces, pero, como fue obvio unos minutos después, perdió la discusión porque apareció por el pasillo empujando la silla de su paciente en dirección al salón para recibirnos.
Uno siempre espera que la gente que va en silla de ruedas parezca anquilosada, así que me impresionó que Woodville-Gentle estuviera rollizo, sonrosado y sonriente. O, al menos, la mayor parte de su cara sonreía. Tenía una evidente inclinación hacia el lado derecho. Parecían las consecuencias de un derrame cerebral, pero vi que mantenía la movilidad completa de ambos brazos, aunque le temblaban notablemente. Tenía las piernas escondidas bajo una manta de cuadros que lo tapaba hasta los pies. Iba bien afeitado, bien aseado y parecía realmente contento de vernos, lo que es, en caso de que te lo estés preguntando, otra casilla del cartón de bingo del comportamiento sospechoso.
—Dios bendito —dijo—, es la poli. —Se dio cuenta de que Lesley llevaba una máscara y volvió a mirarla de forma exagerada—. Joven, ¿no cree que se está tomando el trabajo de ir de incógnito demasiado en serio? ¿Puedo ofrecerles un té? Varenka hace un té muy bueno, siempre y cuando les guste con limón.
—Pues da la casualidad de que sí que me tomaría una taza, oiga —dije. Si él iba a comportarse como un libertino de clase alta, yo no me quedé muy atrás con mi vocabulario de policía cockney.
—Siéntense, siéntense —dijo, y nos señaló un par de sillas colocadas junto a la mesa del comedor. Empujó él solo la silla de ruedas, se colocó enfrente y juntó las manos para que dejaran de temblar—. Ahora tiene que contarme lo que los ha hecho irrumpir en mi domicilio.
—No sé si está usted al tanto de esto, pero David Faber desapareció recientemente y nos estamos encargando de localizar su paradero —dije.
—Creo que nunca he oído hablar de ningún David Faber —dijo Woodville-Gentle—. ¿Es alguien famoso?
Abrí visiblemente la libreta y hojeé las páginas.
—Los dos fueron al Magdalen College de Oxford durante los mismos años: de 1956 a 1959.
—Eso no es correcto del todo —dijo Woodville-Gentle—. Yo asistí a partir de 1957 y, aunque mi memoria no es lo que solía ser, estoy bastante seguro de que me acordaría de un nombre como Faber. ¿Tienen alguna fotografía?
Lesley sacó una imagen de su bolsillo interior, una versión claramente coloreada de una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía un hombre de pie, vestido con una chaqueta de tweed y con un corte de pelo ondulado verdaderamente antiguo, que se apoyaba sobre una anodina pared de ladrillo con una hiedra.
—¿Le suena de algo ahora? —preguntó Lesley.
Woodville-Gentle miró de reojo la fotografía.
—Me temo que no —dijo.
Me habría sorprendido si lo hubiera hecho teniendo en cuenta que Lesley y yo nos la habíamos bajado de una página de Facebook sueca. David Faber era completamente imaginario. Habíamos escogido un sueco porque era prácticamente imposible que cualquiera de los Pequeños Cocodrilos hubiera llegado a reconocerlo. Era una mera excusa para meter las narices en sus vidas sin alertar a ningún practicante de que íbamos tras ellos, si es que había alguno más.
—Nos habían informado de que pertenecían al mismo club social en Cambridge. —Volví a hojear mi libreta—. Los Pequeños Cocodrilos.
—Clubs vespertinos —dijo Woodville-Gentle.
—¿Disculpe?
—Se llamaban clubs vespertinos —dijo—, no clubs sociales. Eran una excusa para ir a cenar y beber en exceso, aunque me atrevería a decir que también realizamos obras de caridad y cosas por el estilo.
Varenka entró con el té al estilo ruso: negro con limón, en vaso. Cuando nos hubo servido, se colocó detrás de Lesley y de mí en un sitio en el que no podíamos verla sin volvernos. Eso es una especie de truco policial, y no nos gusta cuando la gente nos lo hace a nosotros.
—Oh, me temo que no hay pastel ni galletas en casa —dijo Woodville-Gentle—. Los médicos no me dejan comerlas, y tengo mucha más agilidad e ingenio a la hora de averiguar las cosas que no son buenas para mí de lo que ustedes podrían pensar.
Me tomé el té mientras Lesley le hacía algunas preguntas rutinarias. Woodville-Gentle se acordaba de los nombres de algunos coetáneos que sabía que habían sido miembros de los Pequeños Cocodrilos y de otros que creía que podrían haberlo sido. La mayoría de los nombres ya estaban en nuestra lista, pero nunca está de más corroborar la información. Sí que nos dio los de algunas universitarias a las que describió como «afiliadas»; de todo hay que sacar provecho. Pasados cinco minutos, comenté que había oído que desde la terraza se tenían unas vistas maravillosas y pregunté si podía asomarme. Woodville-Gentle me dijo que adelante, de manera que me levanté y, después de que Varenka me enseñara cómo se abría la puerta corrediza, salí. Le había dado unas palmaditas distraídas al bolsillo de la chaqueta cuando me había levantado. Llevaba una caja de cerillas dentro para parecer creíble, así que estaba convencido de que pensaban que había salido a fumar. Todo formaba parte del astuto plan de Lesley.
Las vistas eran extraordinarias. Me apoyé en la barandilla del balcón y miré hacia la cúpula de San Pablo, al sur, y hacia Elephant and Castle, al otro lado del río, donde el edificio conocido cariñosamente como la «Maquinilla de Afeitar Eléctrica» competía en importancia con el infame poema de hormigón y carencias de Stromberg: la Torre Skygarden. Y, a pesar de las nubes bajas, pude distinguir detrás de ellas las luces de Londres que se dispersaban sobre las colinas North Downs. Al darme la vuelta, pude ver directamente el caos del centro de Londres, donde, por un efecto de la perspectiva, se confundían la circunferencia del London Eye y la silueta picuda y gótica del palacio de Westminster. En todas las calles principales las luces de Navidad brillaban y se reflejaban en la nieve recién caída. Podría haberme quedado allí durante horas si no hubiera sido porque hacía tanto frío que se me estaban congelando las bolas y porque se suponía que debía ponerme a husmear.
La terraza tenía forma de ele: una parte ancha junto al salón, me imaginé que para tomar el té de la tarde bajo el sol, y después otro tramo mucho más estrecho y largo que recorría la longitud del piso. Gracias a los planos que nos había enviado un agente inmobiliario, sabíamos que todas las habitaciones, menos los baños y las cocinas, tenían puertas francesas que daban a la terraza y, como éramos policías, también sabíamos que la probabilidad de que estuvieran cerradas, a treinta pisos de altura, era remota. La terraza medía poco más de treinta centímetros y, aunque la barandilla me llegaba a la cintura, me mareaba si desviaba la mirada demasiado a la izquierda. Supuse que la enfermera dormía en el dormitorio más pequeño de los dos que había, así que seguí avanzando hasta el final de la terraza, que terminaba en una puerta de salida de emergencia. Me puse los guantes e intenté abrir las puertas francesas, que se abrieron con un silencio alentador. Entré.
La puerta del dormitorio estaba abierta, pero la luz del pasillo del fondo estaba apagada, así que la habitación estaba demasiado oscura para ver nada. Pero no estaba allí para usar los ojos. Había un olor rancio a enfermo mezclado con polvo de talco y, extrañamente, con Chanel número 5. Respiré profundamente e intenté percibir algún vestigium.
No había nada, o al menos nada que resultara evidente.
No tenía tanta experiencia como Nightingale, pero estaba dispuesto a apostar que no había ocurrido nada relacionado con la magia en ese piso desde que lo construyeron.
Decepcionado, me moví despacio hasta que pude ver la puerta, el pasillo entero y el salón en el que Lesley seguía haciendo sus preguntas. Era obvio que había conseguido captar la atención de Woodville-Gentle: el viejo estaba inclinado hacia delante en su silla y miraba, para mi sorpresa, a lo que me di cuenta que era el rostro descubierto de Lesley. Varenka también parecía fascinada; escuché que preguntaba algo y vi que la boca deforme de Lesley le contestaba. Como último recurso, Lesley había bromeado con que podría quitarse la máscara para crear una distracción, pero nunca pensé que llegaría a hacerlo. Woodville-Gentle alargó el brazo con un gesto vacilante y delicado, como si quisiera tocar la mejilla de Lesley, pero ella echó la cabeza hacia atrás y volvió a ponerse la máscara torpe y rápidamente.
De repente noté que Varenka, que había estado de pie a un lado observando, se había dado la vuelta para mirar por el pasillo y la habitación principal. Me quedé completamente quieto; estaba escondido en las sombras y estaba seguro de que, si no me movía, no podría verme.
Volvió la cabeza para decirle algo a Woodville-Gentle y se apartó unos pasos, de modo que desapareció de mi vista. Un tanto para el pequeño ninja de Kentish Town.
—Las cosas que tengo que hacer para que no te metas en líos… —dijo Lesley mientras íbamos en el ascensor camino del parking. Se refería a lo de quitarse la máscara—. ¿Ha valido la pena?
—No percibí nada —dije.
—Me pregunto qué causó su apoplejía —dijo. Los derrames cerebrales progresivos eran uno de los muchos, variados y emocionantes efectos secundarios de practicar la magia—. Ya sabes, si hubo una panda de niños pijos aprendiendo magia, alguno de ellos tuvo que haberse lesionado en algún momento. A lo mejor deberíamos pedirle al doctor Walid que busque derrames y esas cosas en nuestra quiniela de sospechosos.
—Sí que te gusta hacer papeleo.
Las puertas se abrieron y nos dirigimos hacia el parking congelado.
—Así es como se coge a los malos, Peter —dijo Lesley—. Haciendo el trabajo preliminar.
Me reí y me dio un puñetazo en el brazo.
—¿Qué? —preguntó.
—Te he echado mucho de menos mientras no estabas —dije.
—Oh —dijo, y se quedó callada durante todo el trayecto de vuelta a La Locura.
No nos pareció extraño que Nightingale no hubiera regresado de Henley ni que Molly estuviera acechando en la entrada a la espera de su vuelta. Toby se puso a dar saltos alrededor de mis piernas mientras me dirigía al comedor privado, donde Molly, que se sentía optimista, había puesto la mesa para dos. Por primera vez desde que me mudé, la chimenea estaba encendida. Volví a salir a la terraza y vi a Lesley que se dirigía hacia las escaleras para subir a su habitación.
—Lesley —la llamé—. Espera.
Ella se detuvo y me miró, su rostro era una máscara de color sucio.
—Ven a cenar —dije—. Será mejor que lo hagas, de lo contrario, tendremos que tirarlo.
Miró hacia lo alto de las escaleras y después en mi dirección. Sé que la máscara le da picores y que probablemente estaría deseando subir a su habitación y quitársela.
—Ya te he visto la cara —dije—. Y Molly también. Y a Toby no le importa una mierda mientras consiga que le den una salchicha. —Toby ladró en el momento preciso—. Quítate esa jodienda, odio comer solo.
Asintió.
—Vale —dijo, y empezó a subir.
—¡Eh! —le grité.
—Tengo que echarme crema, idiota —me respondió.
Miré a Toby; se estaba rascando la oreja.
—Adivina quién viene a cenar —dije.
Molly, dolida quizás por la cantidad de comida para llevar que ingeríamos en las cocheras, había empezado a experimentar. Pero esa noche, probablemente por comodidad, había vuelto a los clásicos. De hecho, se había remontado a la vieja Inglaterra.
—Es venado a la sidra —dije—. Lo ha tenido en remojo toda la noche. Lo sé porque anoche bajé a buscar un tentempié y los vapores casi acaban conmigo.
Molly lo había servido aderezado con champiñones en una olla, con patatas asadas, berros de agua y judías verdes. Lo importante, desde mi punto de vista, era que estaban en filetes —Molly podía llegar a ser muy anticuada con cosas como las mollejas, que no son lo que muchos de vosotros pensáis, debería añadir—. Después de asistir a un par de accidentes mortales, la casquería pierde su atractivo. De hecho, me alucina que todavía me guste comer kebabs.
Lesley se había quitado la máscara y yo no sabía hacia dónde mirar. Le brillaba el sudor de la frente y la piel de las mejillas y lo que quedaba de su nariz tenían un aspecto rosáceo e inflamado.
—No puedo masticar bien por el lado izquierdo —dijo—. Voy a poner cara rara.
«Venado —pensé—, una carne exquisita, pero que cuesta mucho masticar… Buen trabajo, Peter».
—¿Como cuando comes espaguetis? —pregunté.
—Me los como al estilo italiano —respondió.
—Sí, claro, con la cabeza dentro del plato —dije—. Muy elegante.
El venado no estaba duro, se cortaba como la mantequilla. Pero Lesley tenía razón, la forma en la que lo amontonaba en un solo carrillo, como una ardilla con dolor de muelas, resultaba graciosa.
Me dirigió una mirada agria que me provocó la risa.
—¿Qué? —preguntó después de tragar. Me di cuenta de que las cicatrices de la última operación en la mandíbula todavía estaban rojas e hinchadas.
—Me gusta poder ver tus expresiones —dije.
Se quedó paralizada.
—¿Cómo se supone que voy a saber si bromeas o no?
—pregunté.
Se acercó la mano a la cara y se detuvo. Se la quedó mirando, como si se sorprendiera de que se cerniera sobre su boca, y después la empleó para coger el agua en su lugar.
—¿No podías dar por hecho que siempre estaba bromeando? —preguntó.
Me encogí de hombros y cambié de tema.
—¿Qué opinas del ermitaño del rascacielos?
Frunció el ceño. Me sorprendió, no sabía que aún podía hacerlo.
—Me pareció interesante —respondió—. Aunque la enfermera daba miedo, ¿no crees?
—Tendríamos que haber ido con uno de los Rivers —dije—. Son capaces de distinguir a un practicante solo con olerlo.
—¿En serio? ¿Y a qué olemos?
—No quise preguntarlo —dije.
—Estoy segura de que Beverly pensaba que olías estupendamente —comentó Lesley. Tenía razón, daba igual que llevara la máscara o no porque yo no era capaz de saber si estaba bromeando.
—Me pregunto si será inherente a los Rivers o si todos los… —Me detuve antes de decir «seres mágicos», hay que tener principios.
—¿Monstruos? ¿Criaturas? —sugirió Lesley.
—Los dotados de magia —dije.
—Bueno, no cabe duda de que Beverley estaba dotada de magia —dijo Lesley. «Decididamente está bromeando», pensé—. ¿Crees que es algo que nosotros podríamos aprender a hacer? —preguntó—. Nuestro trabajo sería mucho más fácil si pudiéramos rastrearlos con el olfato.
Es fácil saber cuándo alguien está modelando una forma en su cabeza. Es como los vestigia: cualquiera puede sentirlos; el truco, como siempre, es identificar la auténtica impronta de esa sensación. Nightingale decía que podías aprender a reconocer a un solo practicante por su signare, la distintiva firma que dejaba su magia. Cuando Lesley se unió a nosotros, hice una prueba a ciegas y me di cuenta de que no podía notar en absoluto la diferencia, aunque Nightingale podía hacerlo diez veces de diez.
—Es algo que se aprende con la práctica —había dicho. También había afirmado que no solo podía distinguir a la persona que había hecho un hechizo, sino también a la persona que había enseñado al conjurador y, a veces, a la persona que había elaborado el hechizo. Yo no supe muy bien si creerlo.
—Se me ha ocurrido un protocolo provisional con el que podemos experimentar —dije—. Pero supone que uno de los Rivers se quede muy quieto mientras nos turnamos para escuchar sus pensamientos. Y necesitaríamos a Nightingale para que sirviera de control.
—No creo eso vaya a ocurrir en un futuro cercano —dijo Lesley—. Quizás esté en la biblioteca… ¿Cómo va tu latín?
—Mejor que el tuyo: Aut viam inveniam aut faciam —dije. Significaba: «Encontraré un modo u otro». Era una de las frases favoritas de Nightingale y se le atribuía a Aníbal.
—Vincit qui se vincit —indicó Lesley, a quien le gustaba aprender latín casi tanto como a mí. «Vence el que se vence a sí mismo», otra de las preferidas de Nightingale y el lema de la película de Disney La bella y la bestia, lo que todavía no habíamos tenido el valor de confesarle.
—Se pronuncia «vinquit», no «vincit» —dije.
—Que te den —dijo Lesley.
Le sonreí y ella me correspondió…, más o menos.