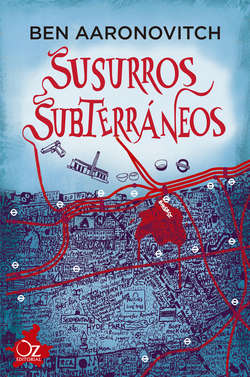Читать книгу Susurros subterráneos - Ben Aaronovitch - Страница 16
Capítulo 6 Sloane Square
ОглавлениеEl equipo externo de investigación de la Brigada de Homicidios se encuentra en una habitación grande del primer piso, atrapado entre el Equipo de Investigación Interna y la Unidad de Inteligencia (lema: nosotros pensamos para que otros policías no tengan que hacerlo). Era una habitación amplia, con las paredes azul cielo y una moqueta azul oscura repleta de una docena de escritorios y una variedad de sillas giratorias, algunas de las cuales se mantenían unidas gracias a la cinta de embalar. En los viejos tiempos habría olido a tabaco, pero hoy en día tenía el tufillo familiar de policías trabajando bajo presión; no estoy seguro de si era una mejora o no.
Me habían dicho que fuera a una ronda informativa a las siete de la mañana, así que llegué a menos cuarto y descubrí que compartía una mesa con Guleed y el agente Carey. Una brigada de homicidios al completo la conforman veinticinco personas, y la mayoría llegaron a tiempo a la sesión, que empezó a las siete y cuarto. Se escuchaban muchos sorbos de café y quejas sobre la nieve. Saludé a los agentes que conocía del caso Jason Dunlop y todos conseguimos sentarnos en sillas o sobre los escritorios de un extremo de la sala, donde Seawoll estaba frente a una pizarra blanca, igual que hacen en la televisión.
A veces tus sueños sí que se hacen realidad.
Hizo un repaso sobre el dónde, el cuándo, el cómo y el quién. Stephanopoulos dio una breve victimización de James Gallagher y golpeó levemente la fotocopia de una imagen del rostro de Zachary Palmer que se había colocado en la pizarra.
—Ya no es sospechoso —dijo, y me sorprendió bastante darme cuenta de que nadie me había dicho que lo era. Como es obvio, cuando juegas con los mayores esperas que te mantengan al tanto—. Tenemos imágenes en vídeo de la entrada delantera y trasera de la casa de Kensington Gardens y no se lo ve dejarla hasta que aparecimos nosotros a la mañana siguiente.
Empezó a repasar las distintas líneas de investigación y uno de los agentes que estaba a mi lado dijo: «Esto va a ser un coñazo».
Segundo día, ningún sospechoso principal. Tenía razón, iba a ser cuestión de desmenuzar las pistas hasta que algo saltara a la vista. A no ser, por supuesto, que hubiera un atajo sobrenatural, en cuyo caso se me presentaría la oportunidad de lucirme. Quizás de ganarme algunos favores, ¿conseguir algo de respeto?
Debería haberme abofeteado a mí mismo en la cara por pensar en eso.
Seawoll nos presentó a una mujer blanca delgada y con el pelo castaño que iba vestida con un traje chaqueta elegante, pero arrugado por el viaje, y que llevaba un distintivo dorado colgando del cinturón.
—Esta es la agente especial Kimberley Reynolds del FBI —dijo, y todos (y me refiero a toda la sala) emitimos al unísono un «oh»; no pudimos contenernos. Aquello no presagiaba una buena cooperación internacional porque, para esconder nuestra vergüenza, todos íbamos a ponernos superariscos.
—Puesto que el padre de James Gallagher es un senador de Estados Unidos, la Embajada de dicho país ha solicitado permiso para que la agente Reynolds observe la investigación en su nombre —dijo Seawoll. Le hizo un gesto con la cabeza a un sargento que estaba sentado en una mesa a mi lado—. Bob se encargará de los temas de seguridad de la investigación en caso de que guarden relación con el senador.
Bob levantó la mano para saludar y la agente Reynolds inclinó la cabeza, algo nerviosa, pensé.
—Le he pedido a la agente Reynolds que nos dé más información sobre la víctima —dijo Seawoll.
No mostró señal alguna de nervios cuando habló. Su acento parecía una mezcla sureña y del Medio Oeste que se había suavizado por su entrenamiento y experiencia en el FBI. Se ventiló rápidamente los primeros años de la vida de James Gallagher: el pequeño de tres hermanos, nacido en Albany mientras su padre era un senador del estado, lo que, desde luego, no significaba lo mismo que ser el senador del estado. Recibió una educación privada, mostró aptitudes para el arte, estudió en la Universidad de Nueva York. Le pusieron una multa por exceso de velocidad a los diecisiete y su nombre salió durante la investigación por sobredosis de un compañero un año antes de graduarse. Un estudio sobre sus amigos de la universidad mostraba que era un joven agradable y que le gustaba a todo el mundo, si bien era algo reservado.
Levanté la mano, no se me ocurría otra forma de proceder.
—¿Sí, Peter? —preguntó Seawoll.
Me pareció escuchar a alguien que se reía disimuladamente, pero podría haber sido una paranoia mía.
—¿Hay algún antecedente de enfermedad mental en su familia? —pregunté.
—No que sepamos —respondió Reynolds—. No aparece ninguna visita al psiquiatra ni ninguna receta que no sea de los remedios habituales para el constipado y la gripe. ¿Tiene alguna razón para pensar que en el caso hay algún elemento relacionado con la psiquiatría?
No me hacía falta mirar a Seawoll para saber lo que tenía que contestar.
—Solo era una idea —dije.
La agente me miró directamente por primera vez; tenía los ojos verdes.
—Sigamos —dijo Seawoll.
Me desvanecí lentamente con maestría hacia la parte trasera de la sala.
La unidad de apoyo operacional de Scotland Yard asigna a las investigaciones por asesinato, como a cualquier otra operación importante de la policía, un nombre. Solía hacerlo un empleado administrativo con un diccionario en el que iba tachando las palabras que se iban utilizando, pero ahora se ha vuelto algo más sofisticado (aunque solo sea para evitar que los relaciones públicas se metan en líos como el de Swamp81* o el de Gerónimo).* El asesinato de William Skirmish había sido la Operación Turquesa, la muerte de Jason Dunlop, la Operación Cabriola, y ahora, el triste fallecimiento de James Gallagher aparecía consagrado para siempre en los anales de Scotland Yard como Operación Caja de Cerillas. No era un gran epitafio, pero, como a Lesley le gustaba decir, era mejor que el sistema estadounidense, en el que todos los trabajos constituirían una variación de Operación Coger a los Malos.
Regresé a mi escritorio y descubrí que, al parecer, durante la sesión informativa unos elfos se habían colado y habían dejado un par de carpetas moradas sobre el pedazo de mesa que me correspondía. Cada una tenía una pequeña nota grapada a la esquina superior. Estaba fechada, marcada como «Operación Caja de Cerillas», llevaba mi nombre y debajo podía leerse: «Rastrear el origen del cuenco de cerámica de la fruta. Prioridad: Alta». La segunda nota decía: «Indagar galerías de arte en las que estuviera James Gallagher, recoger declaraciones si es preciso. Prioridad: Alta».
—Tu primera misión policial —dijo Stephanopoulos—. Deberías sentirte muy orgulloso.
Me abrió una sesión, lo que me pareció una ayuda y una atención muy sospechosas viniendo de una inspectora, y me explicó los códigos de prioridad.
—Oficialmente, «baja» significa que lo queremos en una semana —dijo Stephanopoulos—. «Media» son cinco días y «prioridad alta» son tres.
—¿Y muy alta? —pregunté.
—Hoy, ahora y «¡Joder, tenía que estar para ayer!».
Estaba cerrando la sesión cuando la agente especial Reynolds se acercó a mí.
—Perdone, agente Grant —dijo—. ¿Puedo hacerle una pregunta?
—Llámeme Peter —dije.
Asintió.
—Me preguntaba, agente, si podría decirme qué le hace pensar que pueda haber algún enfermo mental en la familia —dijo.
Le conté el cambio que se había producido en las obras de arte de James en St. Martin y que eso me había llevado a pensar que podrían ser signos preliminares de una enfermedad mental o de un abuso de las drogas, o de los dos. A Reynolds se la veía escéptica, pero tampoco podría asegurarlo, dado que no parecía que le gustara mucho el contacto visual.
—¿Tiene alguna prueba concreta? —preguntó.
—Sus creaciones artísticas, una declaración de su tutor, el libro de autoayuda para las enfermedades mentales y que su compañero de piso fumaba mucha maría —dije—. Aparte de eso, no, ninguna.
—Así que no tiene nada —dijo—. ¿Tiene acaso alguna experiencia con las enfermedades mentales?
Pensé en mis padres, pero no me parecía que contaran, así que respondí que no.
—Entonces será mejor que no especule sin tener pruebas —dijo con brusquedad. Después sacudió la cabeza como si quisiera olvidarlo y se marchó.
—Creo que no es consciente de que no está en su país —dijo Stephanopoulos.
—Ha estado fuera de lugar —dije—. ¿No le parece?
—De hecho, pensaba que iba a pedirte tu certificado de nacimiento —dijo—. Baja a la oficina antes de irte. Seawoll quiere hablar contigo.
Le prometí que no me escaparía.
Después de que Stephanopoulos se hubiera marchado, me tomé un momento para mirar a la agente Reynolds mientras bebía en el dispensador de agua. Parecía cansada e incómoda. Hice unos cálculos mentales: si dábamos por hecho que habría pasado medio día con mierdas burocráticas, supuse que habría cogido el vuelo nocturno desde Washington o Nueva York. Habría tenido que venir directamente desde el aeropuerto, así que no me extrañaba que tuviera un aspecto tan deprimente.
Me pilló mirándola, parpadeó, recordó quién era yo, frunció el ceño y desvió la mirada.
Bajé para ver cómo de grande era el lío en el que estaba metido.
Seawoll y Stephanopoulos tenían su guarida en la primera planta, en una sala que se había dividido en cuatro oficinas: una amplia para Seawoll y tres pequeñas para los inspectores que trabajaban para él. A todo el mundo le parecía bien, ya que los soldaditos de a pie podíamos seguir con nuestro trabajo sin la presencia opresiva de nuestros superiores y nuestros superiores podían trabajar en paz y en silencio con el pleno conocimiento de que solo algo realmente urgente nos motivaría a arrastrarnos escaleras abajo para interrumpirlos.
Seawoll me esperaba tras su escritorio. Había café, él se mostró razonable y yo desconfiado.
—Te hemos asignado las tareas relativas al cuenco y a las galerías de arte porque crees que es ahí donde están las triquiñuelas —dijo—. Pero no quiero que salgas disparado y te pierdas en la jodida distancia. Porque, sinceramente, no creo que tu carrera pueda sobrevivir, entre las ambulancias y los helicópteros, a muchos más daños materiales.
—Yo no tuve nada que ver en lo del helicóptero —dije.
—No vengas a tocarme los cojones, chico —dijo Seawoll. Cogió de forma distraída un clip de la mesa y empezó a torturarlo metódicamente—. Si te llega el leve tufillo de que alguien es sospechoso, quiero saberlo enseguida…, y quiero que todo aparezca en las declaraciones. Salvo por las cosas que, por supuesto, no puedes incluir en los informes, en cuyo caso puedes informarnos a Stephanopoulos o a mí en cuanto te sea posible.
—Su padre es un senador de Estados Unidos —dijo Stephanopoulos—. ¿Hace falta que remarque lo importante que es que ni él ni la agente Reynolds ni, lo que es más importante, la prensa estadounidense consigan descubrir ni un solo indicio de algo fuera de lo común?
El clip se rompió entre los dedos de Seawoll.
—El comisario llamó esta mañana —dijo mientras cogía otro clip—. Quiere dejar claro que, si los pequeños y brillantes ojos de la prensa caen sobre ti, espera que caves un hoyo, te metas en él y te quedes dentro como un desgraciado hasta que te digamos lo contrario. ¿Entendido?
—Hacer lo que ustedes me ordenen, informarlos, no contarles nada a los americanos y no terminar en la tele —dije.
—Es un mocoso impertinente —dijo Seawoll.
—Sí que lo es —afirmó Stephanopoulos.
Seawoll devolvió el clip estropeado a una pequeña caja transparente, lo que servía, presuntamente, como una aterradora advertencia para el resto del material de oficina.
—¿Alguna pregunta? —dijo.
—¿Han terminado ya con Zachary Palmer? —pregunté.