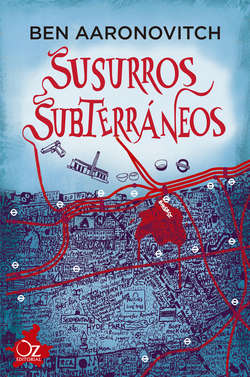Читать книгу Susurros subterráneos - Ben Aaronovitch - Страница 12
Capítulo 3 Ladbroke Grove
ОглавлениеScotland Yard tiene un enfoque muy claro con respecto a las investigaciones por asesinato: el instinto del detective o las intrincadas deducciones lógicas del sabio investigador no están hechas para ellos. No. Lo que a Scotland Yard le gusta hacer es mandar a una burrada de efectivos adonde esté el problema y deteriorar todas las posibles pruebas hasta que estén exhaustos, se coja al asesino o el jefe de la investigación muera de viejo. Como resultado, las investigaciones de los asesinatos no las dirigen los inspectores con problemas de pareja, alcohol o mentales, sino un puñado de agentes aterradoramente ambiciosos que se encuentran en el primer arrebato de locura de sus carreras. Así que, como puedes ver, encajo a la perfección.
Hacia las cinco y veinte de la mañana, al menos treinta de los nuestros se habían reunido en Baker Street, de modo que salimos hacia Ladbroke Grove en masa. Un par de agentes vinieron en el coche conmigo mientras Stephanopoulos nos seguía en un Fiat Punto de cinco años de antigüedad. Conocía a una de los detectives que iban en mi coche. Se llamaba Sahra Guleed y una vez estrechamos lazos en el Soho con un cuerpo al lado. También había sido una de los agentes que participaron en la redada del club de striptease del doctor Moreau, de manera que era una buena elección para cualquier cosa extraña.
—Me encargo de mediar con la familia —dijo mientras se subía al asiento del copiloto.
—Me alegro de no ser tú —dije.
Un agente rollizo con el pelo rubio vestido con un traje arrugado se presentó cuando se montó detrás.
—Soy David Carey —dijo—. También mediaré con la familia.
—Por si acaso fuera una familia grande —dijo Guleed.
Siempre es importante contactar deprisa con los familiares de la víctima, en parte porque es una buena costumbre darles la noticia antes de que la vean en televisión y en parte porque nos hace parecer eficientes, pero, sobre todo, porque queremos verles la cara cuando escuchan la noticia. Fingir auténtica sorpresa, un shock o pena puede resultar difícil.
No me gustaría estar en el pellejo de Guleed y Carey.
Notting Hill está a tres kilómetros al oeste de Baker Street, de manera que llegamos en menos de un cuarto de hora y habríamos tardado menos si no me hubiese desorientado cerca de Portobello Road. En mi defensa diré que, por la noche, todas esas puñeteras casas señoriales de falso estilo Regencia de finales de la época victoriana parecen iguales y que nunca había pasado mucho tiempo en Notting Hill salvo en Carnaval. Tampoco ayudaba que Guleed y Carey llevaran puesto el GPS en sus móviles y que cada uno me diera indicaciones contradictorias por turnos. Por fin localicé un punto de referencia que conocía y me detuve delante de la parroquia de Notting Hill. Tiene una congregación pentecostal y es la clase de sitio ruidoso y ferviente que a mi madre le gusta en esas raras ocasiones en las que recuerda que se supone que es cristiana.
Mi padre solo entraba a una iglesia si le gustaba el coro que tenían, así que puedes imaginarte con cuánta frecuencia ocurría eso. Cuando yo era muy pequeño, me gustaba lo de vestirnos con nuestra mejor ropa y solía haber otros niños con los que podía jugar, pero nunca duraba demasiado. Pasados un par de meses, mi madre aceptaba algún trabajo los domingos, se peleaba con el cura o simplemente perdía el interés. Entonces volvíamos a considerar el domingo como un día en el que podía quedarme en casa, ver los dibujos y cambiar los vinilos en el tocadiscos de mi padre.
Salí del coche y nos adentramos en un silencio espeluznante. El viento estaba en calma, se escuchaban sonidos sordos, los escaparates estaban cubiertos del resplandor amarillo de la luz plana de las farolas y parecían un plató de cine por su falsedad. Las nubes estaban bajas y reflejaban lúgubramente la luz. El golpe que emitieron las puertas quedó silenciado en el ambiente húmedo.
—Va a nevar —dijo Carey.
La verdad es que hacía bastante frío. Podía meter las manos en los bolsillos, pero las orejas se me estaban congelando. Guleed se puso un gorro grande y peludo con orejeras sobre el hiyab y nos miró con cachondeo a Carey y a mí, que llevábamos la cabeza descubierta y teníamos las orejas heladas.
—Práctico y discreto —dijo.
Ninguno de los dos le dio la satisfacción de una respuesta.
Nos dirigimos hacia las caballerizas convertidas en viviendas.
—¿De dónde has sacado ese gorro? —pregunté.
—Se lo he mangado a mi hermano —respondió.
—He oído que en el desierto hace frío —dijo Carey—. Necesitarías un gorro como ese.
Guleed y yo nos miramos, pero ¿qué podíamos hacer?
Durante décadas, Notting Hill había luchado una valiente batalla en la retaguardia contra la creciente especulación que se había colado a hurtadillas ahora que Mayfair se les había ofrecido por completo a los oligarcas. Me fijé en que quienquiera que hubiera reformado las caballerizas había adoptado el espíritu del lugar, pues no hay nada que diga «formo parte de un vecindario animado» como poner unas puñeteras puertas de seguridad gigantes en la entrada de tu calle.* Guleed, Carey y yo nos quedamos mirando a través de los barrotes como si fuéramos unos niños victorianos.
Eran las típicas viviendas de Notting Hill: una calle sin salida cubierta de lo que solían ser las cocheras de los ricos y que ahora se habían convertido en casas y pisos. Era la clase de sitio en el que los ministros gais ocultaban a sus novios cuando esa clase de cosas habrían podido provocar un escándalo. En la actualidad era más probable que estuviera lleno de banqueros y de los hijos de los banqueros. Todas las ventanas estaban oscuras, pero había varios BMW, Range Rover y Mercedes aparcados con torpeza en la calzada estrecha.
—¿Creéis que deberíamos esperar a Stephanopoulos? —preguntó Carey.
Lo pensamos detenidamente, pero no durante mucho tiempo, puesto que a los no devotos se nos estaban congelando las orejas. Había un portero automático gris soldado a la valla, así que pulsé el número de la casa de Gallagher. No respondió nadie. Lo intenté un par de veces más. Nada.
—Puede que esté roto —dijo Guleed—. ¿Deberíamos intentarlo con los vecinos?
—No me apetece tratar con los vecinos todavía —dijo Carey.
Comprobé la valla. Tenía pinchos en lo alto muy espaciados y había un bolardo blanco situado lo bastante cerca para ofrecerme un sitio para pasar. El metal estaba dolorosamente frío bajo mis manos, pero me llevó menos de cinco segundos poner el pie en el barrote superior, pasar por encima y caer al otro lado. Los zapatos me patinaron sobre los adoquines, pero conseguí recuperar el equilibrio sin caerme.
—¿Qué te parece? —preguntó Carey—. Yo le doy un nueve con cinco.
—Un nueve con dos —dijo Guleed—. Ha perdido puntos por el aterrizaje.
Había un botón de salida en el muro, fuera del alcance del brazo desde la valla. Lo apreté y entraron los demás.
Puesto que los tres éramos londinenses, nos detuvimos un segundo para llevar a cabo el ritual de «tasar la propiedad». Supuse que valdría, por la zona, al menos un millón y pico.
—Un millón y medio fácil —dijo Carey.
—Más, si tiene pleno dominio de la propiedad —dijo Guleed.
Había un farolillo antiguo ensamblado junto a la puerta principal que demostraba que el gusto no se compra con dinero. Llamé al timbre y escuchamos que sonaba en el piso de arriba. Dejé el dedo sobre él. Era una de las maravillas de ser policía: no tienes que ser considerado a las cinco de la mañana.
Escuchamos unas pisadas torpes que bajaban por una escalera y una voz que gritaba: «Ya voy, vale ya con el jodido timbrecito…». Y entonces se abrió la puerta.
Era un hombre alto, blanco, veinteañero, sin afeitar, con una mata de pelo castaño y desnudo salvo por los calzoncillos. Estaba delgado, aunque no de forma enfermiza. Se le marcaban las costillas, pero tenía un principio de abdominales y los hombros, brazos y piernas musculados. En su rostro delgado, una boca grande se quedó boquiabierta cuando nos vio.
—Eh —dijo—, ¿quién coño sois vosotros?
Le enseñamos nuestras placas y se las quedó mirando durante un buen rato.
—¿Y si me dais cinco minutos de ventaja para esconder mi alijo? —preguntó por fin.
Nos abalanzamos hacia dentro como un solo ser.
No cabía duda de que la planta baja había sido un garaje que, hipotéticamente, se había dividido en dos: la zona de la cocina, de un falso estilo rústico, al fondo, y un «recibidor» diáfano en la entrada con una escalera con barandilla pegada a la pared de la izquierda. Las casas de concepto abierto están muy bien, pero, al no disponer del tradicional pasillo que sirva de cuello de botella, es ridículamente fácil que tres policías ansiosos pasen por encima de ti y tomen el control.
Yo me puse entre las escaleras y él, Guleed pasó por delante de mí y subió las escaleras para comprobar que no había nadie más en la vivienda y Carey se quedó delante del hombre a propósito e invadió su espacio personal.
—Somos policías que nos encargamos de mediar con las familias —dijo—. Así que en el desarrollo normal de los acontecimientos, no nos importa mucho el uso recreativo que hagas de las drogas. Claro que esta actitud dependerá por completo de si nos ofreces o no tu más sincera cooperación.
—Y en si nos das café o no —dije.
—¿Tienes café? —preguntó Carey.
—Sí, sí que tenemos —dijo el hombre.
—¿Está bueno? —gritó Guleed desde alguna parte del piso de arriba.
—No está mal. Podéis hacerlo en la cafetière y eso. Está chupado.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Carey.
—Zach —dijo el hombre—. Zachary Palmer.
—¿Esta casa es tuya?
—Vivo aquí, pero es de mi compañero, de mi amigo James Gallagher. Es estadounidense. En realidad, pertenece a una empresa, pero él puede usarla, y los dos vivimos aquí.
—¿Tiene alguna relación sentimental con el señor Gallagher? —preguntó Carey—. ¿Unión civil? ¿Una relación seria de larga duración? ¿Algo?
—Solo somos amigos —dijo Zach.
—En ese caso, señor Palmer, sugiero que nos dirijamos a la cocina para tomar café.
Me aparté mientras Carey azuzaba a Zachary, que tenía los ojos algo desorbitados, hacia la zona de la cocina. Carey buscaría sacarle nombres y direcciones de los amigos de James Gallagher y, si fuera posible, también de su familia, así como determinar el paradero de Zach a la hora del asesinato. Es mejor hacer esa clase de cosas rápido, antes de que la gente tenga tiempo de sincronizar sus historias. Guleed estaría en el piso de arriba localizando cualquier diario, agenda telefónica, portátil u otras cosas útiles que pudieran permitirle ampliar la red de contactos de James Gallagher y rellenar los huecos que había en la línea temporal de sus últimos movimientos.
Le eché una ojeada al salón. Supuse que la casa venía con los muebles, porque, por el estilo, daba la sensación de estar sacada de un catálogo, aunque, a juzgar por la solidez de los muebles y la falta de paneles de madera laminados, provenían de un catálogo más caro que el que habría usado mi madre. La televisión era grande y plana, pero tendría dos años de antigüedad. Había un Blu-ray y una Xbox, pero no televisión por cable o satélite. Inspeccioné las estanterías de roble de imitación que había junto a la tele; la colección era un tanto ostensiblemente extranjera: películas remasterizadas de Godard, Truffaut y Tarkovski. Yojimbo, de Kurosawa, yacía de forma sacrílega sobre la carcasa, sustituida por una de las películas de Saw, a juzgar por la carcasa que había en el suelo, junto al televisor.
La chimenea original, una rareza, dado que la planta baja habría sido una cochera, se había cubierto de ladrillo y yeso, pero la repisa se había mantenido. Sobre ella había un caro equipo de música de Sony, aunque sin ningún iPod conectado (otra cosa que tendríamos que localizar), una figurita sin pintar, una baraja de cartas, un paquete de papel para fumar y una taza sin lavar.
En la zona de la cocina, Carey había dejado a Zach junto a la mesa mientras él se entretenía preparando un café como Dios manda y hurgando en todos los armarios y estanterías, por si acaso.
Si eres un limpiador profesional, como mi madre, una de las formas de asegurarte de que les quitas el polvo a las esquinas es utilizar una fregona húmeda y arrastrarla a lo largo de los rodapiés. Toda la porquería se queda enrollada en unas pequeñas pelotillas mojadas, esperas un poco a que se sequen y después las aspiras. Esto deja un inconfundible dibujo en círculos en la alfombra, que es lo que encontré detrás de la televisión. Eso significaba que James y Zach no se encargaban de limpiar su propia casa y que iba a resultarme difícil encontrar algo útil en el salón. Me encaminé hacia las escaleras.
Alguna profesional había dejado el baño reluciente, pero yo esperaba que quienquiera que fuera la señora de la limpieza hubiera puesto límites con respecto a los dormitorios. A juzgar por la combinación de olores a calcetines viejos y marihuana que había en el dormitorio más pequeño, se había mantenido a raya. La habitación de Zach, supuse. La ropa esparcida por el suelo tenía etiquetas nacionales y había una cachimba de tecnología punta que habían improvisado con un soldador y un tubo de metacrilato oculta bajo la cama. No había mucho equipaje, solo encontré una bolsa de deporte grande con las asas desgastadas y manchas en la base. La olí con cuidado. No hacía mucho que la habían lavado, pero debajo del detergente se percibía el tufillo de algo rancio. Lo que mi padre habría llamado «olor a vagabundo».
Fuera lo que fuera, no tenía nada que ver con la magia, así que salí.
Guleed y yo nos encontramos en el descansillo.
—Ni tiene agenda ni libreta de direcciones, deben de estar en su teléfono —dijo—. Un par de cartas llegadas por avión, creo que de su madre, que tienen la misma dirección que su carné de conducir.
Dijo que iba a llamar a la policía estadounidense y que les pediría que contactaran con la madre. Le pregunté cómo iba a averiguar el número.
—Para eso sirve internet —dijo.
—La cosa no funciona así —dije, pero no me entendió—. Creo que el jefe va a querer investigar bien a Zach, sobre todo si no tiene una coartada.
—¿Y eso por qué?
—No creo que sea un estudiante —dije—. Incluso es posible que haya estado durmiendo en la calle.
Guleed me dedicó una sonrisa de medio lado.
—Debe de ser un malo, entonces.
—¿Has hecho ya alguna búsqueda en el sistema informático de la Policía Nacional?
—No te preocupes por mi trabajo, Peter. Se supone que deberías estar buscando cosas mágicas o lo que sea. —Sonrió para demostrarme que estaba medio bromeando, aunque no del todo. Dejé que continuara con su trabajo y entré en la habitación de James para ver si podía detectar alguna puta rareza.
Y daba la impresión de que escaseaban.
Me sorprendió que no hubiera pósteres en las paredes, pero James Gallagher tenía veintitrés años. A lo mejor se le había pasado la edad de los pósteres o quizás estaba reservando el espacio para obras más serias. Había un montón de lienzos apoyados en la pared. Sobre todo eran escenas urbanas, de la zona, pensé cuando reconocí el mercadillo de Portobello. No parecían las típicas porquerías de guiri, así que asumí que probablemente serían creaciones suyas…, aunque eran un poco retro para alguien que estudia en una escuela de bellas artes moderna.
La cama estaba arrugada, pero habían cambiado las sábanas hacía poco tiempo y el edredón estaba encima y doblado. Había una pila de libros en la mesilla: libros sobre arte, pero de los que son serios y académicos, no de los que suelen tenerse en la mesilla. Eran sobre el realismo socialista, carteles de propaganda de los años treinta, carteles clásicos del metro de Londres y un volumen titulado Right About Now – art theory since the 1990s [«Justamente ahora: arte teorías desde 1990»]. Los únicos libros que no trataban sobre arte eran la edición antológica de la trilogía de Londres de Colin MacInnes y un libro de consulta sobre salud mental que se titulaba 50 Signs of Mental Illness [«50 síntomas de las enfermedades mentales»]. Cogí el libro de medicina por el lomo y lo agité, pero no reveló ninguna pista en las partes que se habían leído con asiduidad.
¿Estaría buscando ideas?, me pregunté. ¿Le preocupaba otra persona o él mismo? El libro estaba reluciente y era relativamente nuevo. ¿Estaría, tal vez, preocupado por Zach?
Eché una ojeada alrededor de la habitación, pero no había ningún libro sobre esoterismo ni sobre nada místico y no digamos muestras de vestigia que fueran más allá de lo normal. Era un ejemplo típico de lo que yo había empezado a llamar la ley inversa del uso de la magia, es decir, la probabilidad de dar con fenómenos mágicos es inversamente proporcional a lo puñeteramente útil que sería encontrarlos.
Era completamente posible que cualquier rastro de magia en el asesinato proviniera del asesino y no de la víctima. Probablemente tendría que haberme quedado en los túneles con el sargento Kumar y el equipo de búsqueda.
De manera que, como era de esperar, encontré lo que estaba buscando cinco minutos después, en el piso de abajo, mientras le tomábamos declaración a Zach.
Este se había puesto unos pantalones de chándal y una camiseta mientras yo estaba arriba. Estaba medio sentado encorvado sobre la mesa mientras Carey le tomaba declaración. Guleed se apoyaba despreocupadamente en un módulo de la cocina de falso estilo rural, dentro del campo de visión de Zach. Lo miraba a la cara con detenimiento y tenía el ceño fruncido. Supuse que ella también había encontrado el libro sobre la salud mental.
Me esperaba una taza de café sobre la mesa. Me senté al lado de Carey, pero adopté una postura relajada, cogí la taza y me recliné ligeramente hacia atrás cuando me lo bebí. A Zach le temblaban las manos y se balanceaba adelante y atrás sin darse cuenta mientras repasábamos con él lo que había hecho en las últimas veinticuatro horas. Siempre resulta útil que el testigo esté un poco nervioso, pero todo en exceso es malo.
Encima de la mesa de la cocina había un cuenco de cerámica con dos manzanas, un plátano moteado y un puñado de tarjetas de compañías de taxis en su interior. Tenía el mismo color tostado que el fragmento que me había encontrado en el metro, pero era demasiado curvilíneo para que fuera idéntico.
Le di otro sorbo al café, que, sin duda, era de buena calidad, y paseé los dedos despreocupadamente por el borde del cuenco. Allí estaba, más débil que en el fragmento: calor, carbón, algo que identifiqué como mierda de cerdo y… no estaba seguro de qué más.
Saqué la fruta y las tarjetas del cuenco y pasé la punta de los dedos por la suave curva del interior. Me parecía que tenía una forma hermosa, pero no sabía por qué. Después de todo, un círculo es solo un círculo. Pero era tan precioso como la sonrisa de Lesley… o, al menos, como la sonrisa de Lesley solía ser.
Me percaté de que los demás se habían quedado callados.
—¿De dónde ha salido esto? —le pregunté a Zach.
Me miró como si estuviera loco… y lo mismo hicieron Guleed y Carey.
—¿El cuenco? —preguntó.
—Sí, el cuenco —respondí—. ¿De dónde ha salido?
—Solo es un cuenco —dijo.
—Ya, lo sé —dije con calma—. ¿Sabes de dónde ha salido?
Zach miró a Carey con consternación mientras se preguntaba a sí mismo, como era obvio, si estábamos empleando la rara técnica de poli bueno/poli malo para interrogarlo.
—Creo que lo compró en el mercadillo.
—¿El de Portobello?
—Sí.
El mercadillo de Portobello mide al menos un kilómetro de longitud y debe de tener unos mil puestos, por no mencionar las más de cien tiendas alineadas a ambos lados de Portobello Road y esparcidas por las calles aledañas.
—¿Podrías ser más específico, si es posible? —pregunté.
—Por el principio, creo —dijo Zach—. Ya sabes. No en el extremo pijo, sino en el otro, donde están los puestos normales. Eso es todo lo que sé.
Cogí el cuenco, lo así entre mis manos y lo elevé a la altura de los ojos.
—Necesito empaquetarlo —dije—. ¿Tiene alguien plástico de burbujas para embalar?