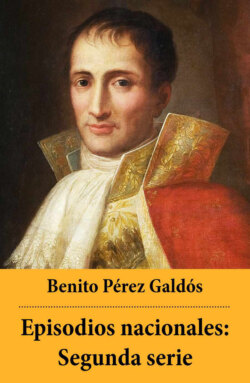Читать книгу Episodios nacionales: Segunda serie - Benito Pérez Galdós - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XVIII
ОглавлениеÍndice
A las dos del siguiente día estaba yo en Palacio. Enviome D. Antonio Ugarte, recién llegado a Madrid, para que diestramente y con amañados pretextos observase lo que allí pasaba. Después de hablar con varios gentiles hombres y mayordomos, llevome uno de estos al salón que precede a las regias estancias, y en el cual suele verse en días de audiencia gran marejada de pretendientes que entran o salen. Presentóseme allí el duque de Alagón, que llevándome a parte, me señaló un anciano que en el mismo instante salía de la Cámara Real.
— ¿Conoce Vd. a ese? -me dijo.
— Es D. Alonso de Grijalva -contesté sin disimular mi disgusto-. ¡Maldito vejete! No puede dudarse que ha venido a implorar el perdón de su hijo.
— Y lo ha conseguido; yo puedo asegurarlo, porque estaba presente durante la audiencia. ¿Creerá Vd. que el buen señor se ha echado a llorar delante del Rey?
— ¡Qué falta de cortesía!
— Su Majestad le ha recibido bien. Grijalva goza de muy buena opinión: es realista vehemente.
— Vamos, que se ha salido con la suya.
— De una manera absoluta. Por esta vez, amigo Pipaón… Además vino presentado por dos personas de la primera nobleza y por el Patriarca, y precedido por una carta del Nuncio.
— ¿De modo que se nos escapó Gasparito? -dije yo, tomándolo a broma.
— Sin remedio ninguno. Su Majestad se ha mostrado tan decidido, tan categórico… Al despedirse, le dijo: «Puedes marcharte tranquilo a tu casa, que mañana sin falta estará tu hijo en libertad y se sobreseerá esa causa. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo». Lo repitió tres veces.
— ¡Cómo ha de ser!… A lo hecho pecho… -dije, discurriendo en aquel mismo instante qué nuevos medios emplearía para llevar adelante mi plan.
Pero sacome de mis meditaciones el duque mismo llevándome de sala en sala, hasta una en que acostumbraban a reunirse los cortesanos para arreglar sus cuentas de favoritismo unos con otros, sopesar su respectiva influencia y regodearse en común de ver la buena marcha de los asuntos del gobierno.
Cuando entramos el duque y yo, había en el salón cuatro personas; paseábanse juntos de un ángulo a otro en la diagonal de la estancia, Pedro Collado y D. Francisco Eguía, teniente general, ministro de la Guerra, anciano casi decrépito, aunque no privado aún de cierta agilidad, y con una singular comezón de hablar y moverse, que era el rasgo distintivo de su espíritu, así como la coleta y corcovilla lo eran de su cuerpo. Formando grupo aparte, hablaban por lo bajo sentados en un diván, D. Pedro Ceballos, ministro de Estado, y D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, ministro de Marina.
Detuviéronse Eguía y Collado al vernos, y el primero, que no por ser de carácter inflexible y duro en los negocios públicos dejaba de mostrar mucha llaneza en la conversación familiar, me dijo:
— ¡Cuánto bueno por aquí! Me han dicho que va Vd. a la Caja de Amortización… Sea enhorabuena.
— Gracias, muchas gracias -repuse con modestia-Bien saben todos que no lo he solicitado.
— Bien hayan los hombres de mérito -dijo Collado-. Ellos no necesitan de recomendaciones para subir como la espuma.
— Nos hemos propuesto darle su merecido a este tunante de Pipaón -declaró el duque con cortesanía-, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Este va para ministro, Sr. D. Francisco.
— Lo creo, lo creo -repuso el anciano alzando la abatida cabeza y guiñando el ojo para mirarme-. Pero no le arriendo la ganancia… ¡Santo Dios, qué laberinto, qué torre de Babel es un ministerio!
— Lo creo, Sr. D. Francisco -dije con oficiosidad-. Pero sin su poquito de abnegación, no se concibe al buen súbdito de Su Majestad.
— ¡Oh!, es claro; nos debemos a Su Majestad… Pero a mis años, la enorme carga de un ministerio es insoportable… Precisamente en estos días la balumba de asuntos puestos al despacho me ha rendido más que una batalla.
— Pues es preciso cuidarse, Sr. D. Francisco.
— ¿Querrá Vd. creer, Sr. Collado -dijo el guerrero gesticulando con desenvoltura-, que ya están despachados todos los nombramientos que Vd. me recomendó en aquella minuta?…
— ¿Las doce comandancias de provincias, seis plazas fuertes y no sé cuántas tenencias de resguardos?… Pues la mitad de esas limosnas son para el señor duque que nos está oyendo.
— Vamos -continuó D. Francisco con socarronería-que por falta de pedir no se les pondrá mohosa la lengua. Yo, que soy ministro, no he podido satisfacer el deseo que ha tiempo tengo de regalar un arciprestazgo al sobrino de mi cuñada. ¿Y por qué? Porque no me ocupo de pedir, ni gusto de importunar por un miserable destino.
— Se tendrá en cuenta -afirmó gravemente Collado.
— Hace pocos días -continuó el general-hablé de esto a Moyano, y me dijo que Su Majestad se había reservado la provisión de todas las plazas.
— No es cierto, ¡qué enredo! -expresó el ayuda de Cámara-. ¡Reservarse Su Majestad todas las plazas!
— Quien se las ha reservado -afirmó el duque, con enojo-es el mismo ministro, el insaciable D. Tomás Moyano, que tiene media nación por parentela.
— ¡Es gracioso! -dijo Eguía riendo-. Cuentan que ha despoblado a Castilla; que ya no hay en Valladolid quien tome el arado, porque los labradores todos han pasado a la secretaría de Gracia y Justicia.
¡Cuánto nos reímos a costa del ministro ausente! Yo, que no quería perder la coyuntura de demostrar a D. Francisco Eguía la admiración que me causaba su desmedida aptitud para los asuntos militares, dije con gravedad:
— No me nombren a mí esos ministros que no se ocupan más que de la provisión de destinos, de colocar parientes y despoblar aldeas para rellenar secretarías. Tales hombres no hacen la felicidad del reino… Señores, no todos los ministros cumplen con su deber. Casi puede decirse que la mayor parte van por mal camino; casi, casi, se puede afirmar que uno solo… y no lo digo porque esté delante don Francisco Eguía… Cuantos me conocen estarán hartos de oírme asegurar que de todos los secretarios del despacho, el que con más celo se consagra a asuntos beneficiosos y de interés general, es el que nos está oyendo.
— Gracias, gracias -exclamó el guerrero, poniendo su guerrera mano en mi hombro-. He hecho lo que me ordenaban mis antecedentes militares.
— La verdad es que sólo el trabajo de las nuevas ordenanzas basta a asegurar la reputación de un ministro.
— ¡Y cuánto me han dado que hacer las tales ordenanzas! -dijo D. Francisco, con voz hueca y ponderativos ademanes-. Como que abrazaban multitud de puntos delicados y que no era posible resolver a dos tirones. Ha sido preciso dictar disposiciones nuevas, que no figuraban en nuestros antiguos códigos militares. ¿Creen Vds. que es un grano de anís? Fácil era prohibir a los soldados que cantasen las estrofas que les guiaron al combate durante la guerra; pero ¿y la orden de rezar el rosario en cuerpo todos los días?… ¿y la serie de minuciosas instrucciones sobre el modo de tomar agua bendita al entrar formados en la iglesia? Luchábamos con el vacío que la legislación militar ofrece hasta hoy en este punto, y hemos tenido que hacerlo todo nuevo.
— ¡Es admirable! -exclamé-. Pero sírvale a Vd. de consuelo por su trabajo, la gratitud del ejército.
— ¿Qué deseo yo sino su bien? -prosiguió el venerable militar-. Sabe Dios que me contrista en extremo el que se deban tantas pagas; pero eso no está en mi mano remediarlo.
— Ni en la de nadie -afirmó el duque.
— Pero váyase lo uno por lo otro -dije yo-. Si no cobran, en cambio el Sr. D. Francisco ha decretado la construcción de un hospital de inválidos.
— Es verdad, también tengo esa gloria. Yo he dado ese decreto, y si el hospital no se construye, no es culpa mía.
— Ni mía -repitió maquinalmente Collado.
— A falta de pagas -añadió Eguía con juvenil complacencia-, preparo una disposición, en virtud de la cual, cada año de campaña se cuenta como dos de servicio, lo cual tiene la ventaja de que muchos militares noveles y que ahora empiezan su carrera, pueden retirarse a sus casas con una pingüe cesantía… Vamos, no se quejarán.
— Sobre eso écheles Vd. las cruces recientemente creadas.
— Justamente -dijo D. Francisco-. Miren Vds.: no paré hasta no conseguir el establecimiento de la Cruz de Lealtad de Valencey, con la cual se ha premiado a los que acompañaron a Su Majestad, mientras aquí ardía la más feroz de las guerras… En fin, en mi ministerio se ha trabajado. Sólo siento que mis años y achaques no me permitan desplegar mayor actividad, y me alegraré de tener un sucesor que no levante mano hasta poner a nuestro ejército en el pie de magnificencia que le corresponde.
A este punto llegaba, cuando se acercaron a nosotros el ministro de Marina y D. Pedro Ceballos.
— ¿Quién va al cuarto del infante D. Antonio? -preguntó D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, disponiéndose a salir.
— Corra Vd., corra Vd… -repuso el duque con sandunga-. Su Alteza está muy impaciente por saber el estado de la mar.
— Barcos no tenemos -indicó maliciosamente Ceballos-pero almirante…
— El Almirantazgo ha quedado constituido al fin -dijo Cisneros-, gracias a mis esfuerzos. Por algo se empieza. Hay que tener paciencia.
— Es claro; los barcos se harán después -apunté yo.
— Gracias a Dios -indicó Cisneros-, ya tenemos Almirantazgo. Precisamente acaba este de tomar una determinación importante.
— ¿Cuál?
— Ceder al infante los derechos que la corporación percibe. Es una bonita renta.
— Lo que dice Pipaón -manifestó Ceballos-. Tiempo hay de hacer los barcos. La cosa no urge.
Cisneros no habló más y se retiró. Era un viejo caduco y tristón que no infundía ya sentimientos de afecto ni de antipatía. Había estado en el combate de Trafalgar, mandando en la Trinidad, como Mayor General de Uriarte. En 1810, hallándose de virrey en Buenos-Aires fue débil, tan débil que permitió a los rebeldes formar una junta de gobierno, con tal que le diesen un puesto en ella. Pero los insurgentes americanos, después que se apoderaron del gobierno y de las fuerzas navales, despidieron ignominiosamente a Cisneros. Vuelto a España, no encontró un patíbulo, sino la capitanía general del departamento de Cádiz, que era un buen momio, y después el ministerio de Marina. Cisneros tenía pocos amigos. Apenas le traté, porque su lúgubre tristeza me aburría en extremo.
— Si Cisneros y yo seguimos en Marina y Guerra -afirmó Eguía con petulancia-, hemos de poner a marineros y soldados, como antes dije, en el pie de magnificencia que les corresponde.
— Mientras no se encargue de calzar ese pie de magnificencia el señor duque que está presente… -dijo Ceballos mirando con maliciosa intención a Paquito Córdoba-. Mientras todo el ejército de mar y tierra no vista y coma al compás de los rollizos galanes de la guardia… El señor duque puede comunicar al señor ministro de la Guerra su receta para engordar soldados.
Con estas frases malignas, zahería el astuto ministro de Estado al señor duque de Alagón. Hacía tiempo que no se miraban con buenos ojos.
— La guardia de la Real persona -dijo Paquito Córdoba-come lo que Su Majestad se digna darle. En ella no hay un solo individuo que haya metido su mano en la olla del Rey José, ni en el puchero de las Cortes de Cádiz.
Esta saeta era muy punzante para Ceballos, que desde 1808 se había sentado a todas las mesas. No contestó el ladino cortesano a la insinuación del duque y varió de conversación. Era Ceballos hombre instruidísimo en diplomacia máxima y mínima; muy conocedor de las grandes vías, así como de los callejones de la política. Reservándome para más adelante el trazar su historia, diré aquí tan sólo, que era el más instruido de los que allí estábamos presentes, sumamente listo, de semblante simpático y modales muy finos, como de quien había cursado en diferentes cortes europeas, distinguiéndose además por su aparente dignidad y cordura al tratar las cuestiones de Estado. Detestaba cordialmente la camarilla, a la cual llamaba vil chusma, aunque nunca se atrevió a combatirla abiertamente, ni tampoco renunció a su apoyo cuando lo necesitaba. Más que odio inspirábale envidia la camarilla, porque podía más que él. En cuanto a mi persona, en aquella sazón Ceballos me consideraba mucho, por el afán de congraciarse con Ugarte, a quien envidiaba y temía. Así es que no bien disparole el duque la alusioncilla picante de su afrancesamiento, entabló coloquio conmigo, mientras los demás, se ocupaban de otro negocio.
— ¿Con que va Vd. a la Caja de Amortización? -me dijo.
— Por mi parte nada sé -repuse con modestia-. Algunos me lo han dicho; pero puedo asegurar que no lo solicité, ni hasta ahora me lo han propuesto.
— Dígolo, Sr. Pipaón -añadió disimulando con una sonrisita forzada y modales respetuosos el desprecio que aquel fatuo sentía hacia mí-, dígolo, porque me parece una de las mercedes más justas que se han dado en estos tiempos… Vamos a ver, ¿por qué no se viene Vd. con nosotros?
— ¿Al ministerio de Estado?
— Justo. Hombre, se lo he de decir a Ugarte, a mi querido amigo el Sr. D. Antonio… Allí necesitamos hombres de actividad, hombres de ingenio despierto…
— Gracias, Sr. D. Pedro. Yo no sirvo para la diplomacia.
Firme en mi propósito de no desperdiciar ripio para ganar la estimación de cuantos hombres figuraban, hubiesen figurado o estuviesen en vías de figurar por aquellos días, dije al don Pedro:
— En el ministerio de Estado no pueden servir hombres legos y sin ninguna ciencia diplomática. Desgraciadamente en España tenemos tan pocas personas idóneas para este ramo…
— Es verdad.
— Tan pocas, que se pueden contar -repetí-, y si nos concretamos al desempeño de la primera Secretaría, no sé, no sé que haya más de uno… No lo digo porque me esté Vd. oyendo. Cuantas veces he hablado de esto con mis amigos les he dicho: «Cítenme Vds. un hombre, uno solo que pueda reemplazar a D. Pedro Ceballos, si por desgracia dejara la cartera de Estado».
— ¡Oh!, es Vd. muy benévolo, Pipaón -dijo, no muy sensible a mis lisonjas.
— Es la verdad -proseguí con calor-. Yo me asombro de la delicadeza y dificultad de los negocios diplomáticos en que hay que tratar con naciones extrañas, y procurar engañarlas a todas si es posible… Cualquier ministerio puede desempeñarse fácilmente; pero el de Vd… Bien lo conoce Su Majestad, que al tolerar en las demás secretarías a personajes tan nulos como D. Francisco Eguía -bajé la voz, aunque estaba lejos-, pone en las de Estado, al único hombre de talento y saber que frecuenta estas salas…
— ¡Qué lisonjero!
— ¡La verdad! Vamos a ver. ¿No da risa ver al frente del ramo de Guerra a ese grotesco señor de la coleta, que poco ha ponderaba las ridículas ordenanzas que ha dado al ejército?
D. Pedro Ceballos no pudo contener la risa.
— Calle Vd., calle Vd. -me dijo, haciendo alarde de prudencia y compañerismo.
Luego bajando la voz, y tomándome el brazo para alejarnos más de los demás palaciegos, me dijo:
— Sea Vd. franco. Esa vil chusma, con la cual Vd. anda a brazo partido, ¿ha dicho hoy algo de la caída de Villamil?
— No ha dicho una sola palabra, Sr. D. Pedro: ellos no se franquean conmigo -respondí-. Saben que les desprecio altamente…
— Se murmura que Villamil no durará dos días. ¡Qué desventurado reino! Aquí no hay nada seguro; vivimos a merced de esa gentuza…
— Si yo no sé cómo Su Majestad tolera que ese vil criado, ese libertino duque…
— Más bajo…
— Y no dudo que lo consigan -añadí con magistral oficiosidad-. Será lástima que un ministro tan probo, tan entendido, tan decente como el Sr. D. Juan Pérez…
— ¡Oh! Yo pienso hablar al Rey hoy mismo con energía -dijo aquel hombre que no había sido nunca enérgico más que para pasarse de un partido a otro-. Esta detestable servidumbre, que es autora de la bárbara política que se hace hoy, así como de las crueldades de los comisarios enviados a provincias por privada disposición del Rey sin contar con nosotros; esa vil servidumbre, esa desastrosa política, repito…
No dijo más, porque se acercó a nosotros un nuevo personaje. Era el obispo de Almería, Inquisidor general.
— Bien venido sea el señor obispo -dijo don Pedro ceremoniosamente.
— Felices, hijo mío -repuso el prelado sonriendo-; ¿esa salud cómo va? ¿Pero no anda por aquí el Sr. Collado?… ¡Sr. Collado!
Y dirigió sus miradas a un lado y otro sin dejar la sonrisita.
El lacayo acudió presuroso mientras los presentes besábamos el anillo a Su Ilustrísima. Tenía el de Almería un semblante de angelical bondad, que al punto le ganaba las simpatías de cuantos tenían la inefable dicha de tratarle. Hombre menudillo y achacoso, no dejaba por eso de ofrecer un aspecto verdaderamente patriarcal. ¡Bondadísimo varón! Viéndole, se sentía uno inclinado a las buenas acciones, a la mansedumbre evangélica, a la exaltación mística y a la piedad. No salía de su boca palabra alguna que no fuese la misma devoción y un compendio del Evangelio.
— No he querido retirarme sin hablar con usted -dijo a Chamorro-. Vengo de ver a Su Majestad, y le he recomendado el asunto de las señoras de Porreño. Se presenta muy favorable; pero es preciso que me lo apoye Vd., pero que me lo apoye en forma, ¿estamos?
— Descuide Su Ilustrísima -repuso el ex-aguador-. Se atenderá con mucho gusto.
— También el Sr. Artieda lo toma con gran calor -prosiguió el príncipe de la Iglesia, con benévola sonrisa-; pero no me fío de Artieda, que es un poco falso. Vd. es más formal, Sr. Collado… ¡Ay!, como Vd. me descuide este asunto… Son infinitas las personas de viso que se interesan por esas pobres señoras. Aquí precisamente tenemos una.
El obispo me señaló. Inclineme respetuosamente.
— En efecto -dije-. Conozco mucho a esas señoras y ya he dado algunos pasos… Es indudable que alcanzarán lo que solicitan… O hemos de poder poco, Ilustrísimo Señor, o lo hemos de conseguir.
— Es preciso hacer algo por los desgraciados -afirmó el Inquisidor, dando un suspiro, y poniendo los ojos en blanco-. Esto es más que un favor, Sr. Collado; es una obra de caridad… No me descuide Vd. tampoco aquel asuntillo de mis primas, ¿eh?
— Puede Su Ilustrísima ir sin cuidado -replicó el ex-aguador-. Todo se hará.
— Si no se tratara de obras de caridad, no molestaría… -dijo el prelado en tono de protesta-. Pero, amados hijos míos, no se ven más que lástimas por todos lados… Yo quisiera atender a todo; pero soy un pobre pastor viejo que apenas puede ya con el cayado… Con que ¿quedamos en ello? -añadió con apresuramiento y afán de marcharse, porque había llegado la hora de la comida-. No necesitaré dar a usted nota escrita, ¿verdad?
— Tengo buena memoria -repuso el criado, besando de nuevo el anillo al noble prelado-. Téngala Usía Ilustrísima también para mí en sus oraciones.
Nos disponíamos a acompañarle hasta la sala inmediata, donde le aguardaban sus familiares, cuando a él y a nosotros nos detuvo otro sujeto, también anciano simpático y venerable, que de improviso entró. Era don Tomás Moyano, ministro de Gracia y Justicia, célebre por sus muchos parientes, que iban viniendo en tribus invasoras de los pueblos de Rueda, Medina y La Seca, para acomodarse en la Administración. Había sustituido a Macanaz. Si he de decir verdad, era hombre altamente insignificante, que por nada se distinguía, como no fuera por su obesidad. Al entrar hizo algunos gestos, como mandando a todos que nos detuviéramos para comunicarnos algo de mucha importancia, y antes que le preguntáramos, dijo a voces:
— Aquí llevo el decreto para que lo firme Su Majestad.
— ¿Qué decreto? -preguntaron varios con curiosidad suma.
— Señores -exclamó declamatoriamente-, felicitemos todos al señor Inquisidor general por la merecida distinción con que acaba de agraciarle Su Majestad.
— Nada más justo -dijo Ceballos, descifrando el enigma y haciendo una cortesía al digno prelado-. Su Majestad ha concedido a Su Ilustrísima la Gran Cruz de Carlos III.
— ¿Y eso era?… -balbució el pastor-. Pero ¿en qué están Vds. pensando?… ¡Darme a mí la gran cruz, a mí, que estoy muy lejos de merecerla, cuando hay tantos otros!…
— Fue idea mía, señores -dijo Moyano con vanidad indescriptible-. Anoche lo propuse a Su Majestad, y al punto… Hoy he extendido el decreto -añadió pasando la vista por un papel escrito-, y no falta más que la firma… «En atención a los méritos del muy reverendo, etc… y en premio de su humildad apostólica…».
— En premio de su humildad apostólica -repitió Ceballos-. Me parece admirable. Señor obispo, felicito a Usía Ilustrísima.
— ¡Todo sea por amor de Dios! -exclamó el obispo juntando las manos.
Todos nos inclinamos, y aquello fue un coro de felicitaciones y plácemes. Al santo y humilde pastor casi se le saltaban las lágrimas de puro enternecimiento. Yo estaba también muy conmovido.
— En vez de ocuparse de dar cruces a los pobres viejos achacosos -dijo el Inquisidor, con ese tono de represión benévola y delicada que se emplea para condenar aparentemente las cosas que más nos agradan-, debiera Vd. ocuparse, Sr. Moyano, de expedir de una vez ese decreto en que Su Majestad nos concede el uso diario y constante de nuestra venera.
— Es verdad -repuso Ceballos-, pero ya hemos tratado en Consejo este asunto. No se puede hacer todo de una vez.
— Se ha despachado primero la creación de la Cruz de Valencey
— dijo Eguía.
— La Cruz de los Persas nos ha dado también mucho que hacer -añadió Moyano.
— Y la Cruz del Escorial.
— Pero la de los señores inquisidores quedará despachada bien pronto, y podrán usar su distintivo diariamente, como los caballeros de Calatrava y Santiago, a fin de que sean conocidos del pueblo y respetados y considerados como merece ese alto instituto.
— La visita que Su Majestad nos hizo el otro día -dijo con dulzura el prelado-, dignándose ver y fallar varias causas, sentado al lado nuestro y compartiendo nuestras fatigas, debía señalarse con una distinción solemne hecha al Supremo Consejo. Así entiendo yo la cruz que se me ha dado, señores: se ha querido honrar a toda la corporación, honrando a este indigno soldado de la fe. Doy las gracias a los generosos ministros que se han acordado de este humilde siervo de Dios; y pues nobleza obliga, suplico a los señores ministros presentes que me acompañen hoy a la mesa.
— Yo acepto -dijo D. Pedro Ceballos, con cortesana desenvoltura-. Desde el banquete que Su Ilustrísima dio al Rey el día de la célebre visita, corre por estos barrios la noticia de que el cocinero del Inquisidor general es uno de los mejores de Madrid.
— Un pasar decoroso y nada más -repuso el prelado-. Con que señores, ¿no hay otro de ustedes que quiera hacer penitencia?
— Harela yo también, señor obispo -dijo don Francisco Eguía, estrechando fervorosamente la mano que el reverendo le alargaba.
— Por mi parte, no desairaré a Su Ilustrísima -manifestó Moyano, lleno de piedad cristiana-. El despacho con Su Majestad será breve.
— Señor duque -dijo Su Ilustrísima, despidiéndose-. Sr. Collado, Sr. Pipaón, mil bendiciones para todos y mil millones de gracias por sus bondades.
Salieron.
— ¡Id con Dios!… ¡Fuera, fuera, vil chusma! -exclamó el duque, moviendo los brazos como cuando se espanta una turba de insectos importunos-. Esta sí que es vil chusma.
— Los pobrecitos se contentan con lo que les dan -indicó Chamorro, sonriendo-. La verdad es que no son muy molestos.
— Ya Ceballos da por muerto a su compañero y amigo Villamil -dije yo-. Ese fatuo insoportable me ha pedido noticias, y dice que esta noche piensa echar a Su Majestad un discursito acerca de la vil chusma.
— Ya veremos -afirmó Alagón, haciendo ademán de pegar.
— Después lo veremos -repitió el ex-aguador.
— Y qué tal, Sr. Collado -preguntó Paquito-, ¿ha podido Vd. conseguir algo esta mañana?
— Así, así -repuso el lacayo, rascándose la sien-. Todavía no se acaba de convencer.
— Se le ha puesto entre ceja y ceja que Villamil es un hombre necesario, y apéele Vd. de esa burra -dijo el duque.
— Creo que esta noche le convenceremos -indicó el aguador-. Ya esta tarde, cuando le vestimos, parecía más inclinado…
— ¿Ha habido piano esta tarde? -preguntó con afán el capitán de la guardia.
— Un poquitín de forte piano. -replicó maliciosamente el lacayo.
— ¿Y esta mañana?
— Rasca y más rasca… No se le podía meter el diente. Artieda, por importuno, se llevó una rociada de vocablos, que si fuera de palos no le quedara hueso en su lugar.
Esto necesita una explicación. Los favoritos habían observado que cuando Su Majestad, al sentarse junto a la mesa de su despacho, movía volublemente los dedos sobre ella, como quien toca el piano, modulando al par entre dientes un sordo musiqueo, estaba en excelente disposición para conceder lo que se le pedía. Por el contrario, cuando se rascaba la oreja o se pasaba la palma de la mano por la frente, era casi seguro que negaría la petición. Ajustaban todos hábilmente su conducta a estos externos signos del humor del príncipe, y por tal ley se regían los sucesos. Un gran movimiento en palacio, excesivo flujo y reflujo de intrigas, febril actividad en los excelsos camarilleros, indicaban que era día de piano.
— Esta tarde vamos a paseo -dijo el duque-, y daré otro ataque. ¿Qué órdenes hay para esta noche?
— Come solo.
— Mejor. Ya me ha dicho que no irá al teatro en toda la semana. Habrá tertulia -murmuró el duque reflexionando-. No falte usted a la tertulia, Pipaón.
— Ni tampoco el Sr. Ugarte -dijo Chamorro levantándose.
— No faltará -aseguré yo.
— Voy adentro antes que me llame -añadió el aguador-. Hasta la noche, señores.
— Hasta la noche.
Luego que nos quedamos solos, el duque me dijo:
— Que no deje de venir esta noche D. Antonio. Es hombre a quien cada vez estima más Su Majestad. Personas de tales prendas debieran poseer por entero la confianza de los Reyes; no ese estúpido Chamorro…
— ¡Ah! Vd. piensa como yo… -dije adaptándome rapidísimamente, según mi costumbre, a las ideas de mi interlocutor.
— ¿Qué?
— Que ese Chamorro es un bestia.
— Un dromedario, en cuya joroba no vendrían mal todos los palos que él daba a su pollino cuando traía agua de la fuente del Berro.
— Quién sabe… puede que el palo esté ya cortado de la rama y alguien esté afilándole los nudos…
El duque se echó a reír, marchando ya hacia la puerta, para ir a la Cámara regia.
— Si de mí dependiera… Cuidado, amiguito Pipaón -añadió cautelosamente-con dejar entrever a ese avestruz el asuntillo de que hablamos ayer en la Trinidad.
— ¡Oh, el asuntillo! ¡Y qué asuntillo, señor duque! -exclamé restregándome ambas palmas de las manos una con otra, y alzando los hombros.
El duque se puso el índice en la boca, y cordialmente se separó de mí. Poco después estaba yo en casa de D. Antonio Ugarte, contándole todo lo que había visto y oído.