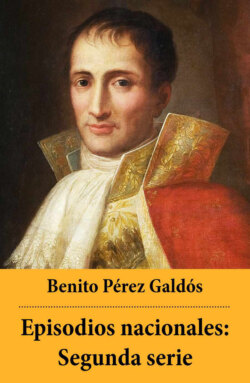Читать книгу Episodios nacionales: Segunda serie - Benito Pérez Galdós - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XI
ОглавлениеÍndice
Ugarte era muy amigo del duque de Alagón, capitán de Guardias de la Real persona, inseparable acompañante del monarca dentro y fuera de Palacio. Yo también tuve relaciones estrechas con el duque, a quien visitaba frecuentemente por encargo de D. Antonio, para tratar de asuntos reservados, en los cuales no era posible otra tercería que la del nieto de mi abuela.
Por cuenta, pues, de Ugarte y por la mía propia (llevado del luminoso plan que mencioné más arriba), fui a ver cierto día al señor duque de Alagón, que vivía en palacio. Cuando entré en su despacho, Su Excelencia no estaba solo. Acompañábale un hombre de mediana edad, de aspecto no desagradable, aunque tenía muy poco de fino, de semblante fresco, rudo, como de quien en su crianza vivió más bien al desamparo de los montes que en la regalada comodidad de los regios salones; vestido lujosamente, aunque sin ninguna elegancia, con librea de flamantes galones; un personaje, en fin, del cual se podía decir que era un cortesano que parecía lacayo, y un lacayo que parecía cortesano. Recostado en muelle sillón, fumaba un habano, y su coloquio con el duque era tan corriente y por igual, que dos duques no se hubieran hablado de otro modo… ni tampoco dos lacayos.
Cuando entré, el duque dijo:
— Podemos seguir hablando, Sr. Collado. Pipaón es de confianza y no importa que nos oiga.
— Es que Su Majestad se despertará pronto; llamará y tengo que llevar el agua -repuso Collado mirando el reló .
— Aún es tiempo -dijo el duque vivamente-. Para concluir, Sr. Collado…
— Para concluir, señor duque…
— Concedo las dos bandoleras a cambio de la canonjía.
— Que no puede ser, que no puede ser…
— Pues vaya… tres bandoleras.
— ¡Qué pesadez de hombre! -exclamó el de la librea, que no era otro que el eminente Chamorro, ayuda de cámara de un alto personaje-. He dicho a Su Excelencia que me pida el arzobispado de Toledo o media docena de mitras sufragáneas, pero que me deje en paz esa canonjía de Murcia, que es plaza de gran empeño para mí, porque la tengo prometida al sobrino de mi cuñada.
— Pues precisamente esa canonjía de Murcia y no otra es la que yo quiero con preferencia al arzobispado metropolitano -afirmó el duque agitando los brazos-. Se la prometí a la condesa, se la prometí, le di mi palabra de honor… Sr. Collado, por amor de Dios… Disponga usted de dos plazas de guardia… vamos, de tres.
— Ni de cuatro. ¿Para qué quiero yo eso? -repuso Collado con desdén, contemplando el humo que desde su boca subía hasta el techo en blancas espirales-. Traigo entre manos la comandancia general de la plaza de Santoña…
— Ya sé para quién es eso -dijo el duque con presteza-. Ya se convino en darla al marido de la Pepita.
— De doña Rafaela, dirá Vd., de doña Rafaela.
— ¡Doña Rafaela! Esa mujer es insaciable. Se ha llevado ya todas las plazas fuertes, y quiere también echar mano al Consejo Supremo de la guerra. No he visto mujer que tenga más parientes. Es prima, hermana y sobrina de medio ejército… ¡Y la pobre Pepita a quien yo prometí!…
— No faltará para ella -repuso Collado-. En esa lista de vacantes que tiene Su Excelencia, ¿no se le había señalado a Pepita (para su tío el clérigo, se entiende) la Colecturía general de Expolios y Vacantes, Medias Annatas y Fondo Pío beneficial?
— Si no hay tales vacantes -repuso el duque de mal humor-; las he provisto todas. Veamos otra cosa: ¿quién cae?
— Ya recordará Vuecencia los que perecieron anoche -manifestó Collado, sonriendo con malicia-. Está abierto el hoyo para dos consejeros de Órdenes, por tibios y amigos de Macanaz.
— Y para el director de Tercias Reales, si no recuerdo mal.
— Y para dos beneficiados del Venerable e inmemorial cabildo de Guadalajara.
— También tiene la marca en la frente -añadió el duque, con satisfacción parecida a la de los labradores cuando hablan de buena cosecha-el superintendente de Correos, por haberse negado a dar cuenta de aquellas cartas sobre el baile de máscaras.
— Muchos puestos hay -afirmó Chamorro con enfáticas pretensiones de gracejo-, pero hoy han venido tres obispos con trescientas solicitudes de guerra o marina. Esto es mezclar berzas con capachos.
— ¡Qué demonio!… ¿Y destierros, hay algunos?
— Tal cual… así andamos. Pero ¿no se le concedieron a Vuecencia unos trece o catorce la semana pasada?
— Es verdad; pero los he gastado todos. Quisiera más -dijo Alagón con disgusto-. ¿No ve Vd. que necesito muchos puestos vacíos? ¡La condesa, Juanita, doña Romualda! Si no me dejan respirar… Esa gente con nada se satisface. Creen que la nación se ha hecho para ellas. Ya se ve: como ellas parecen hechas para la nación…
— Pues Su Majestad hace días que anda muy reacio, señor duque -afirmó Pedro con burda socarronería-. Dice que abusamos.
— ¡Que abusamos!
— Y que es preciso en la provisión de destinos dejar algo a los ministros, porque estos se quejan de la nulidad a que están reducidos y del tristísimo papel que hacen.
— Aquí hay alguna mano oculta, Sr. Collado -exclamó con rabia el duque-. Aquí hay alguna intriga. A Vd. y a mí nos están engañando, y con vivir tan cerca de Su Majestad, no sabemos lo que pasa.
Chamorro se encogió de hombros. El duque mirome con atención, y sus ojos parecían decirme: ¿Qué piensa Vd.?
— Todo depende -dije yo, rompiendo el silencio que, por darme mayor importancia, había guardado hasta entonces-; todo depende de los humos que han echado algunos ministros, como el fatuo, el insolente D. Pedro Ceballos; como D. Juan Pérez Villamil y otros.
— Bien, muy bien dicho -exclamó el antiguo aguador de la fuente del Berro, dándome una palmada en la rodilla para demostrarme su conformidad absoluta con mi parecer.
— Observen Vds. bien, cuál es el plan de los ministros -proseguí enfáticamente-. El plan de los ministros bien claro se ve… es apoderarse del ánimo de Su Majestad, inclinarle a aceptar todas las medidas que ellos proponen, ordenar las cosas de modo que todos los asuntos públicos sean resueltos por ellos, y todos los destinos dados y quitados por ellos.
— Justo, eso, eso es -exclamó el duque-, Pipaón ha puesto el dedo en la llaga.
— Bien claro lo demuestran las providencias que se están tomando -dijo Chamorro con ademán meditabundo-. Para imponer su voluntad, han empezado por aconsejar al Rey que vaya dejando a un lado las medidas de rigor. ¡Oh!, aquí hay algo. En la aldehuela, más mal hay del que se suena.
— Como que ya han acordado suprimir las comisiones de Estado, y se han prohibido las denominaciones de serviles y liberales -indiqué yo-. En suma, señores, hay en el ministerio algunos individuos que se manifiestan deferentes ante el monarca; pero ¿qué pensaremos de un Ceballos, de un Villamil? ¿Qué pensaremos, repito, al verles empeñados en llevar el gobierno por los torcidos caminos de una tibieza hipócrita?
— Una tibieza que no es más que constitucionalismo disfrazado -dijo Alagón, dándoselas de muy perspicuo.
— ¡Constitucionalismo! -repitió Collado-. Así se lo he dicho esta mañana. Debajo del sayal hay al.
— ¿Y qué dijo? ¿No hizo alguna observación chusca? -preguntó con interés vivísimo el duque.
— Siempre que le hablo de esto, calla como un cartujo -repuso con descorazonamiento Collado. Al buen callar llaman Fernando.
Los dos palaciegos permanecieron meditabundos por breve rato.
— Yo no sé qué raíces echa el tal D. Pedro donde quiera que pone los pies -dije yo-; pero es lo cierto, que cuando se instala, no se deja echar a dos tirones.
— Es hombre listo y que sabe manejarse -añadió el duque-. Cuando ha sabido hacer olvidar sus servicios a Bonaparte en Bayona y a las Cortes en Cádiz…
— Pues si he de ser franco, señores -afirmé yo con mucha hinchazón y petulancia-, manifestaré a Vds. una cosa, y es que… Vamos, lo diré en dos palabras. Si yo viviera en esta casa, D. Pedro Ceballos no duraría una semana en el ministerio.
— ¡Ay, amigo! -me dijo el duque, poniéndome familiarmente su noble mano en el hombro-. ¡Vd. no sabe qué clase de casa es esta!
— Se intentará, señores, se intentará -dijo Collado, rascándose la frente-. Otras cosas ha habido más difíciles.
— Mucho más fácil sería dar en tierra con Villamil; ¿no es verdad, Sr. Pedro?
— Ese tiene su pasaporte colgado de un pelo, como la espada de Demóstenes -afirmó socarronamente el aguador.
— De Damocles, querrá Vd. decir -indicó Alagón-. Pues es preciso romper ese cabello; ¿me entiende Vd., Sr. Collado?
— Ya, ya, se hará -murmuró el ex-aguador, dándose importancia-. Yo creo que Su Majestad tiene razón, señor duque. Estamos abusando, estamos abusando de su mucha bondad. Verdad es que si algo hacemos, muévenos el gran cariño que le tenemos todos.
— ¡Abusar! -exclamó el duque con desabrimiento-. Por mi parte hace tiempo que estoy casi en desgracia. Recibo muy pocos favores.
— ¡Hombre de Dios, y todavía se queja! -gruñó Collado, con cierto enojo-. ¡Después que a cambio de las condenadas bandoleras, se ha llevado la mitad de los beneficios, de las prebendas, de las raciones, de las abadías, de las capellanías, de las colecturías, de las examinadurías sinodales, de las definidurías de la Santa Iglesia! Y todavía pide más. ¿Qué es lo que pide la mona? piñones mondados.
— Ya ve Vd… -repuso el prócer con mal humor-. No he podido conseguir la canonjía de Murcia, que es para mí de gran empeño… Pero no cedo; esta noche misma hablaré de ello a Su Majestad… Veremos si cuento con Artieda, hombre de gran poder en la provisión de piezas eclesiásticas.
— Artieda -repuso Chamorro-, trae entre manos una moratoria que solicitan las señoras de Porreño.
— ¿Y se la concederán? -pregunté sin mostrar interés.
— Creo que sí. Viene recomendada por una cáfila de reverendos.
— Si es cosa de Artieda -añadió el duque-, la doy por ganada. Ese endiablado guarda-ropas, con su aire mortecino y su cabeza caída como higo maduro, vale más que pesa.
— Fue criado de la casa de Porreño -dijo Collado con distracción, arrojando la cola del cigarro.
— ¡Pobre Sr. de Grijalva! -exclamó Alagón-. Buen chasco se lleva, si las de Porreño consiguen la moratoria.
— Por cierto que soy amigo de Grijalva -manifestó Chamorro-, y ha venido esta mañana a solicitar mi favor para que pongan en libertad a su hijo.
— Un mal criado niño, que en los cafés ha calumniado al mejor de los Reyes y al más generoso de los hombres -dije.
— ¡Calaveradas! -balbució el duque-. Y usted, Sr. Collado, ¿aboga por Gasparito?
— Sí señor -repuso el ayuda de cámara-. Tengo empeño en ello, y creo que no me será difícil…
— Si es Vd. omnipotente…
Collado se levantó.
— Repito mi proposición -le dijo el duque, agarrándole por la solapa de la librea-. Doy dos bandoleras.
— No.
— Tres.
— No… he dicho que no.
— ¿Pero se va Vd.?
De repente callaron ambos, porque se abrió la puerta, y apareciendo en ella un lacayo, gritó:
— ¡Sr. Collado, la campanilla!
Chamorro corrió fuera de la habitación con la rapidez de un gato.
— Ha llamado -dijo el duque sentándose-. Sr. de Pipaón hablemos.