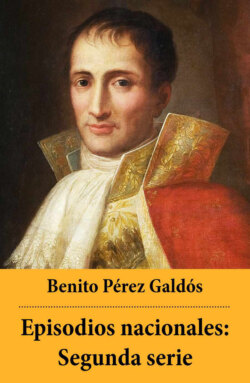Читать книгу Episodios nacionales: Segunda serie - Benito Pérez Galdós - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IX
ОглавлениеÍndice
A casa de las de Porreño iba yo a menudo, y constantemente desde que se apareció en aquellos tristes salones cierta condesa de Rumblar, acompañada de un lindo femenil pimpollo, nombrado Presentacioncita, la cual era un conjunto de gracias, seducciones y monerías de imposible descripción. Tenía tal garabato para burlarse de Ostolaza y de mí, elogiándonos en apariencia, que ni él ni yo sabíamos enfadarnos para salvar la dignidad. Nos zahería muy sandungueramente , y por mi parte me moría de gusto. La luz chispeante de sus ojitos negros como la noche, deslumbraba los míos, y se me entraba y esparcía por todo el cuerpo, escarbándome el corazón. Cuando reía, figurábasele a uno tener delante un coro de angelitos insolentes jugueteando de nube en nube; cuando se ponía seria, era preciso estar en guardia, porque de fijo estaba tramando alguna ingeniosa picardía. Su gravedad era una máscara detrás de la cual se fraguaban hipócritamente todas las aleves conspiraciones contra nuestras casacas, contra nuestras chupas y también contra nuestras pobres carnes.
Temblábamos ante ella y por mi parte me derretía de gozo cuando mi cara se bañaba en su aliento durante una partida de mediator. Moralmente hablando, nos pellizcaba sin cesar, pues no podían ser otra cosa sus punzantes burlas. Digo punzantes, porque en cierta ocasión clavó en los sillones donde Ostolaza y yo nos sentábamos, algunos alfileres tan soberanamente dispuestos, que mi buen amigo y yo vimos sin ser astrólogos, todo el sistema planetario. Otra vez cosió mis faldones a un infame aparato, que moviéndose echó por tierra la cesta de costura donde doña Paz tenía mil distintas suertes de labores, ovillos, canutillos, lienzos, de tal modo, que levantarme yo y venir el mujeril aparato al suelo, fue todo uno. A veces inventaba un juego de acertijo, en el cual había un plato artificiosamente ahumado, que nos aplicábamos a la cara para saber el secreto, y puesta la sala a oscuras, resultaba después que aparecíamos Ostolaza y yo con la cara tiznada, de lo cual se holgaban y reían mucho los concurrentes. A menudo recibía yo cartitas y recados de monjas mandándome llamar, y luego salíamos con que era mentira. Y no digo nada de aquella graciosísima invención que consistía en darme un dulce, y cuando yo todo almibarado de gozo me lo metía en la boca, resultaba más amargo que la misma hiel.
¡Ay!, en aquellas tertulias había verdadero entretenimiento; se divertía uno con la más rigurosa honestidad, sin propasarse jamás a cosas mayores, y aunque se padecía un poco del mal de Tántalo, como teníamos el juego de la gallina ciega, siempre había algún yo y tú casual entre tapices, y se podía coger al vuelo un par de blancas manos, algún torneado brazo, u otra cualquier obra admirable del Criador. Daba la maldita casualidad de que siempre que se estaba rezando el rosario, sonaba adentro descomunal y pavoroso ruido, y a oscuras o con un candilejo era preciso ir a ver lo que era, no faltando damas valerosas que le acompañasen a uno por los solitarios corredores. Por supuesto, al fin venía a resultar que aquellos espantables ruidos eran obra del gato, haciendo de las suyas en la cocina.
Con estos y otros inocentes placeres, se pasaban dos o tres horas de la noche sin sentirlo.
Una noche noté que Presentacioncita no nos dio bromas ni a Ostolaza ni a mí. No di importancia a aquel suceso. A la noche siguiente no fue a la tertulia, y se dijo que estaba enferma: pero apareció tres noches después bastante desmejorada y muy triste, lo cual me sorprendió mucho, y observé. Observé su semblante, su mirar, qué conversaciones prefería, a cuáles palabras prestaba más atención. Observé sus suspiros y la distracción honda en que comúnmente estaba, deduciendo de todo que Presentacioncita tenía un gran pesar sobre su alma.
Pero lo más extraño fue que la graciosa niña no sólo se abstenía por completo de toda burla mordaz conmigo, sino que me trataba con inusitadas consideraciones, fijando en mí los ojos, cual si quisiese leer mis pensamientos y por ellos adivinar mis deseos, para satisfacerlos.
Atendía al juego, alegrándose mucho cuando yo ganaba, y demostrándome en sus ojos profunda pena si la suerte no me era propicia. Al retirarme me miró mucho, preguntándome con vivísimo interés si faltaría a la tertulia de la noche siguiente.
Acosteme y no dormí. Los dos ojos de Presentación fulguraban en la oscuridad de mi alcoba como estrellas en el negro cielo. Pero yo no soy hombre que pierde el tino por afán de ideales amores, ni en mi vida he experimentado el embrutecimiento de que hablan los poetas, dolencia común a cabezas hueras y a gente vagabunda. Reíme, pues, de aquello, y vino el día y tras él la noche. Pareciome al entrar en la tertulia que con mi visita se disipaba la tristeza de Presentacioncita, como con la presencia del sol huyen las nieblas que oscurecen y enfrían la tierra. ¿A qué negarlo?, yo estaba inflado de orgullo.
Conocí que deseaba hablarme, y por mi parte sentía ardiente anhelo de decirle un par de palabritas al oído, sin que lo viera mi señora la condesa. Ofreciósenos a entrambos ocasión propicia cuando los demás hablaban ardientemente de la caída de Macanaz. Presentacioncita me dijo con la mayor zozobra:
— Sr. de Pipaón, tengo que hablar con usted.
— Y yo también, señora doña Presentacioncita, tengo que… -repuse sin poder encontrar una fórmula de madrigal.
— Pero mucho, mucho -añadió ella, poniéndose más encarnada que un cardenal.
— ¿Mucho?
— Tengo… tengo que confiar a Vd…
— Sí, yo también…
— Un gran pesar.
— ¿Pesar?
— Sí, una gran pesadumbre, y espero…
— Yo también espero…
— Espero que Vd. me hará el favor que he de pedirle… Vd., sí, me han dicho que sólo usted…
Yo estaba confundido y nada contesté.
— Mañana, Sr. de Pipaón… -dijo disimulando todo lo posible su inquietud-; mañana…
— Mañana, o cuando Vd. quiera…
— Venga Vd. aquí. Estaremos solas doña Salomé y yo. Mi madre, doña Paz y doña Paulita van a visitar a las monjas de Chamartín. Yo he dicho que vendré a ayudar a doña Salomé en una labor que trae entre manos.
Al siguiente día a la hora marcada acudí presuroso a la cita, poniéndome de veinticinco alfileres. Retirose la de Porreño cuando yo entré, y Presentacioncita no esperó a que me sentara para decir:
— Sr. de Pipaón, en Vd. confío, en su mucha bondad y cortesanía. Se trata de una obra de caridad.
— ¡Una obra de caridad!… ¡Y para eso…! -exclamé desconcertado.
— Se lo agradeceré a Vd. toda mi vida, toda mi vida -dijo ella cruzando las manos y clavando en mí hechiceras miradas.
Empecé a sospechar si sería aquella una refinada burla, con gran arte preparada.
— Veamos: ¿qué obra de caridad es esa? -pregunté tan inquieto y sobrecogido, cual si sintiera en el asiento de la silla los alfileres de marras.
Presentacioncita fijó los ojos en el suelo, y doblando y desdoblando la punta del pañuelo, dijo:
— Yo tengo…
— Vamos, acabe Vd.
— Me cuesta mucho trabajo, Sr. de Pipaón; pero no tengo otro remedio que decírselo a Vd.
— Pues oigo. ¿Tiene Vd.?…
— Vergüenza.
— ¿Es algún pecado?
— Pecado no.
— Entonces es amor.
Presentación respiró cual si la quitaran de encima un gran peso.
— Eso es. Cuesta mucho decirlo… Gracias, Sr. D. Juan. Me ha adivinado usted. Bien dicen que otro de más ingenio no lo hay bajo el sol.
— ¿Y quién es ese dichoso joven? -pregunté de muy mal talante, esforzándome en poner cara indiferente.
— Ese joven… es… vamos, un joven… muy desgraciado por cierto, si Vd. no lo remedia.
— ¿Yo?… ¿Y en qué puedo servirle?
— ¡Ay!, para un hombre como Vd. no hay nada imposible. Por su mucho talento ha logrado ganarse una buena posición; es amigo de Antonio I, del infante, y tiene gran poder en la corte… -añadió con mucha zalamería.
— ¡Yo!
— O en el gobierno. ¡Qué gusto para la madre que tal hijo crió! Verle encumbrado por sus méritos nada más y gran entendimiento; verle solicitado de los grandes señores y hasta de los obispos… No sabemos a dónde va a llegar Vd., Sr. de Pipaón, y si no para de subir, le veremos ministro o gobernador del Consejo o embajador el día menos pensado.
— Gracias, señora doña Presentacioncita. Pero…
— Pero… déjeme Vd. seguir -repuso impaciente, porque la revelación del principal secreto le había devuelto su normal viveza y desenvoltura.
— Ya oigo.
— Decía que si Vd. me libra de la grande aflicción que tengo, rezaré todas las noches un padre nuestro para que Dios le haga a usted embajador o ministro.
— Hecho el trato -respondí riendo-. Su novio de Vd…
— ¡Por Dios y por todos los santos, sea Vd. reservado! Hago a Vd. esta confianza porque conozco su prudencia, su bondad, su discreción. Antes moriría que fiarme de Ostalaza.
— Lo creo.
— Y si usted dice alguna palabra por la cual mi señora madre pueda sospechar…
— ¡Oh!… lo que es eso…
— Entonces tomaré venganza tan horrenda, tan espantosa…
— Lo creo, sí, lo creo sin juramento.
— Tan espantosa, que… vamos: ya estoy teniendo compasión de Vd. ¡Oh!, de veras… será Vd. el más desgraciado de los hombres.
— El más feliz seré si consigo sacar a Vd. de ese mal paso…
— A mí no, a él -exclamó con viveza.
— ¿Quién es? ¿No se puede saber?
— Vd. le conoce -dijo, fiando a mi penetración lo que sólo correspondía a su franqueza.
Avergonzábase de pronunciar el nombre de su adorado, y todo era medias palabritas, reticencias, adivinanzas, mucho de que se quema usted, hasta que al fin, con más trabajo que para sacar alma del Purgatorio, la saqué del cuerpo el dichoso vocablo, resultando que aquella Tisbe tenía por Píramo a un mozalbete de buena familia, llamado Gasparito Grijalva, hijo de don Alfonso de Grijalva, propietario muy adinerado.
— ¿Y en qué apreturas se encuentra ese joven, que tanto necesita de mí?
Presentacioncita se sintió conmovida, y llevándose el pañuelo a los ojos, dijo:
— Está preso.
— Vamos, madamita, no llorar. Eso no conduce a nada -repuse, dándole algunas palmadas en el hombro-. ¿Y qué diabluras ha hecho?… Alguna pendencia, alguna disputa quizás por esos lindos ojos?…
— No es nada de eso -añadió sollozando-. Le prendieron porque en el café dijo que Su Majestad era narigudo.
No pude contener la risa.
— ¿Por eso, nada más que por eso?
— Y por haber dicho que Su Majestad escribía cartas a Napoleón desde Valencey, felicitándole y pidiéndole una princesa para casarse.
— ¡Oh!, grave desacato es ese…
— ¡Ay! Sr. D. Juan -exclamó, cubriéndose el rostro y llorando sin freno-yo me muero de aflicción, yo no puedo vivir…
— Calma, mucha calma, señora mía, y discurramos lo que se ha de hacer.
— ¡Y dicen que le van a ahorcar, Sr. de Pipaón! -añadió, volviendo a mostrar sus ojos, más bellos entre la humedad del llanto, como es más bello el sol después de la lluvia-. Eso sería una iniquidad, un crimen… ¡Ahorcarle por decir una tontería!…
— Por eso se ahorca hoy… Discurramos. El delito es horrendo…
— ¿Horrendo?
— Sí; ¡calumniar a Su Majestad, diciendo que anduvo en tratos con el infame monstruo!…
— ¡Cosas de muchachos! Como su padre es algo liberal, según dicen, y parece que no quiere toda la Inquisición, sino una parte de ella, desean castigarle en la persona del pobre, del inocente Gaspar… ¡Ah! ¡Si viera Vd. qué carta me escribió ayer!… Yo no sé cómo se las compuso para escribirla en la cárcel y enviármela, pero ello es que la recibí. Me suplica que le mande secretamente un cordel o un puñal para darse la muerte, antes que el verdugo ponga las manos sobre él. ¡Esto parte el corazón! Parece que siento el puñal clavado en mi pecho y la cuerda alrededor de mi cuello… Y gracias a que Dios me ha deparado un amigo tan bueno y generoso como Vd., pues ¿quién duda que beberá los vientos para que pongan a Gasparito en libertad?
— Falta que lo consiga, porque la justicia de estos tiempos no se anda con tiquis miquis, y si bien es posible que el niño no lleve corbata de cáñamo por ahora, casi casi se le puede dar una carta de recomendación para los que están en Ceuta o en Melilla.
— ¡En África, en presidio!… Para Vd., según dicen, no hay nada difícil, todo lo consigue y es el más activo correveidile, el más bullidorcito y hormiguilla de los empleados públicos de hoy.
— Gracias.
— De modo que si Vd. no quiere verme morir de pena, si Vd. no quiere que le maldiga en mi última hora y que desde este momento le aborrezca como a mi más cruel enemigo, prométame que dentro de unos pocos días estará Gaspar en libertad.
— Mucho pedir es, señora doña Presentacioncita. Yo no tengo poder en la corte, ni en la camarilla, que es donde se prende y se suelta a todo el mundo. ¿Por qué no se franquea Vd. con Ostolaza?
— ¡Jesús, ni pensarlo! -exclamó con terror-. Se lo contaría todo a mamá.
— En fin, yo haré lo que pueda -dije, prometiéndome interiormente no volver a ocuparme de tal asunto.
— ¡Lo que pueda!… Eso es bien poco. Ha de hacer Vd. lo que no pueda, lo imposible, señor de Pipaón. Por ahí le llaman a Vd. Santa Rita.
— Mucho se me pide -indiqué dulcemente, discurriendo que bien podían darse algunos pasos, con tal que fueran remunerados de alguna manera-y nada se me ofrece.
— ¿Y mi agradecimiento eterno, mi amistad, lo mucho que rezaré por Vd. para que siempre goce de buena salud y llegue a ser, cuando menos, ministro, y pueda repartir beneficios a los necesitados? -repuso con hechicera sonrisa, que valía más que todas las razones, y podía más que todos los ruegos.
— Presentacioncita -dije, acercándome más a ella-. Nunca creí que una niña tan linda, tan discreta, tan bondadosa, de tantísimo mérito como Vd., fuese a caer en las redes de un…
— Menos incienso, Sr. D. Juan -replicó con malicia-, hoy no estoy para zalamerías.
— Pues qué, ¿esos ojos celestiales, esos…?
Alargué una mano para tocar la suya, cuando rechinaron los goznes de la puerta y yo salté en mi silla. La puerta se abrió, dando entrada a una figura pomposa, que desde su primer paso y desde su primera mirada empezó a irradiar magnificencia dentro de la habitación. Era doña María de la Paz Jesús, hermana del señor marqués de Porreño, y desde la muerte de este, jefe de la ilustre cuanto desgraciada familia . Venía de la calle, y como era mujer de corpulencia, con el cansancio y la pesadez de sus carnes traía muy sofocado el rostro y fatigosa la respiración. Sentose al punto, sin despojarse del mantón ni soltar el ridículo, abanico, sombrilla y manojo de papeles que en la mano traía como Minerva sus atributos, y lejos de enojarse por verme allí a hora tan impropia, pareció alegrarse mucho de mi presencia.
Aquella señora tan grave, tan rigurosa, tan ceñuda, tan implacable con toda clase de libertades, sonreía ante mí, dignándose echar el velo de su delicadísimo disimulo sobre aquel coloquio a solas, que en época posterior habría sido inocente, pero que en tiempos tan honestos era poco menos que escandaloso, casi nefando. Yo esperaba una tempestad, y me encontré con un arco iris.
Oigámosla ahora.