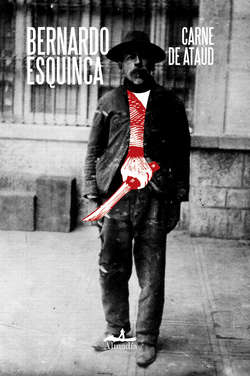Читать книгу Carne de ataúd - Bernardo Esquinca - Страница 16
IV Ciudad de México, junio de 1888
ОглавлениеComo todas las madrugadas, la cantina La América se encontraba llena de trasnochadores. Gente que había asistido a la ópera en el Teatro Nacional y quería la del estribo. Parejas provenientes de algún baile, aún con la suficiente cuerda para continuar. Incluso los enlutados participantes de un velorio que querían sacudirse el resabio de la muerte a base de ajenjo o tequila, según la capacidad del bolsillo de cada quien. La barra estaba atestada y el humo del cigarro volvía la atmósfera irrespirable, pero a nadie parecía importarle. Las meseras no se daban abasto para saciar la sed de la concurrencia, y el ruido de los vasos de cristal al romperse era tan constante como el murmullo de las conversaciones.
Sentados en un gabinete, Julio y Eugenio bebían sendos fosforitos de café con alcohol, porque a esas alturas se habían gastado casi todo su dinero y no les alcanzaba para nada más. El joven pintor miraba a todos lados con desconfianza, mientras realizaba bocetos en servilletas sucias. Eugenio observaba a su amigo, con su bigote ralo y su nariz afilada, siempre sumido en oscuras meditaciones, refugiado en su mundo interior porque no encajaba en el de afuera. Parecía increíble que desde la cabeza de ese hombre tan frágil brotaran sátiros, medusas, mujeres-alacrán, dragones y demás fauna mitológica clásica o inventada por él mismo. Quizá, pensó Eugenio, son esos seres de pesadilla que lo habitan quienes agotan su energía y lo dejan sin fuerza para enfrentar la vida real. Se preguntó si Julio viviría muchos años, y deseó que sí, porque nunca había visto un pintor tan original y dotado.
–Me quiero pelear –dijo de pronto Julio, sin apartar la vista de la barra.
Eugenio dejó su fosforito sobre la mesa y preguntó, extrañado:
–¿Por qué? ¿Alguien te ofendió?
–No. Resulta que aquí todos se han peleado menos yo. Necesito probarme a mí mismo. Todos debemos hacerlo de vez en cuando, de lo contrario nos atrofia la comodidad.
–¿No te basta pelearte todos los días con los monstruos que pintas? Debes estar exhausto. Las mujeres que dibujas parecen malvadas y peligrosas. Si llego a toparme alguna en un callejón, me orinaré en los calzones.
–Las mujeres son domadoras. Algún día haré un cuadro sobre eso. Uno pequeño, porque su potencia estará en el significado y no en el tamaño. Una mujer desnuda con látigo dominando a un cerdo. ¿Te gusta la idea?
Eugenio le dio un trago a su café. Sabía a rayos, pero el alcohol que contenía lo reconfortaba.
–Hablando en serio, necesito tu consejo… Me enamoré de Murcia, no soporto que se acueste con otros hombres.
Por primera vez en un largo rato, Julio le dedicó una mirada a su amigo. Sus ojos eran oscuros, como un pedazo de noche sin estrellas. Justo arriba de él colgaba una lámpara de petróleo. Su luz rojiza parecía proyectar pequeñas llamas que bailaban sobre sus cabellos. Eugenio se sintió intimidado y pensó que –al igual que las criaturas que dibujaba– Julio también era un ser de las profundidades.
–Súbela a un barco y llévatela a Europa –dijo Julio, en tono grave–. Ahí sí entenderán tus pasiones. Si te quedas aquí, los destruirán a los dos. Eso hace esta ciudad. No son buenos tiempos para los rebeldes. Pronto haré lo mismo. Alemania o Francia. ¿En verdad quieres quedarte aquí? Ninguna de mis criaturas terribles se compara con la figura del Dictador.
Julio volvió a sus dibujos. Una mujer torturada por espinas comenzó a brotar en la servilleta.
–La otra noche –dijo Eugenio– pasó algo desagradable en su jacal. Cuando terminamos de hacer el amor, vi a un hombre que nos miraba por la ventana.
–Seguro era su padrote. La tragedia de Murcia es que no te pertenece a ti, ni siquiera se pertenece a sí misma. Tiene dueño. Por eso te la debes robar.
Un tumulto se armó al fondo del bar. Un grupo de hombres forcejeaba. Las meseras se apartaron, temerosas. Una silla se rompió en la cabeza de alguien y una botella se estrelló en la pared.
–Es mi oportunidad –dijo Julio. Se acabó su fosforito de un trago, se levantó y se dirigió hacia la trifulca con paso firme.
Era la primera vez que sonreía en toda la noche.
Domingo de peregrinación. Murcia y Eugenio caminaban a un lado de la carretera que llevaba al Santuario de la Villa de Guadalupe, en la colonia Peralvillo. Numerosos fieles de la Virgen marchaban en hilera, protegiéndose del sol con rebozos y sombreros de petate. Constantemente se escuchaban los cascabeles de las mulas que arrastraban a los tranvías colmados de pasajeros. En las cercanías del Río Consulado, la zona en la que trabaja Murcia, enfilaron hacia una pulquería. Una zanja apestosa la separaba de la carretera; a manera de puente, unos tablones de madera podrida habían sido depositados en el lodazal.
Se sentaron a una mesa. El encargado, que portaba un sombrero de ala ancha bordada de plata, se acercó a atenderlos.
–Dos sangre de tigre –pidió Murcia.
Como Eugenio puso cara de angustia, se apuró a decir:
–Es de tuna, no seas menso.
En la mesa había un plato con granos de maíz, arvejones, pepitas de calabaza y habas tostadas, que Eugenio se apuró a comer.
–Siempre venimos a tus pulquerías –dijo–. A ver qué día me dejas invitarte a mis rumbos.
–Estás loco. ¿Para qué?, si el pulque es muy sabroso. Además, lo tomo todos los días porque es medicinal. Cura dolores de muelas, tumores, y hasta la sífilis y la gonorrea.
El encargado se acercó con las bebidas y las depositó en la mesa. Cuando se retiró, Eugenio vio entre la gente que llenaba el lugar a un hombre sentado en una mesa del fondo. Su presencia era llamativa: vestía de negro, tenía bigote poblado y mirada penetrante. Tanto que, cuando sus ojos se cruzaron, Eugenio bajó la cabeza.
–¿Qué tienes? –preguntó Murcia–. Parece que viste al Diablo…
–Ese tipo que está allá, solo –dijo Eugenio–. No para de mirarnos. ¿Lo conoces?
Murcia le dio un trago a su pulque, comió un puñado de semillas y respondió mientras masticaba:
–Es el Chaleco. Un zapatero del barrio.
–Podría asegurar que lo he visto antes.
–¿Tú? Será en sueños. Me voy a poner celosa –Murcia soltó una risotada. Un grano de maíz salió volando de su boca, como si en medio de su fuerte carcajada se le hubiera desprendido un diente.
–¿Es tu amigo?
–Aquí todos lo conocen. Tiene varias mujeres…
–No quiero que te le acerques. Me da mala espina.
Su mirada volvió a cruzarse con la del extraño sujeto. Eugenio vio dos pozos negros, sin fondo. Su mente hizo una conexión y la sangre se le heló.
–Vámonos –dijo, mientras se levantaba y dejaba dinero sobre la mesa–. Es el hombre que nos espió la otra noche.
Eugenio no quiso desnudarse. Acostado junto a Murcia en su jacal, vigilaba la ventana con mirada nerviosa. Ella apagó la lámpara de petróleo para tranquilizarlo. Le desabotonó la camisa y comenzó a acariciarle el pecho. Aunque su mano quería bajar hacia la bragueta, continuó haciéndole cariños.
–No tenemos que hacerlo si no quieres. Puedes quedarte a dormir.
La luna iluminaba el jacal con una luz más potente que la de la lámpara de petróleo. La incomodidad de Eugenio aumentó.
–Quiero sacarte de aquí –dijo.
–¿Ahorita? Si ya es de madrugada…
–No. Me refiero al barrio. Es peligroso.
Murcia sonrió. Le dio un beso en la frente. Estaba contenta.
–¿Me llevarás en brazos a Catedral y pedirás mi mano ante todos los santos?
Eugenio se incorporó y la miró fijamente.
–Sí –dijo–. Ante Dios y ante el Diablo, si es preciso.
–Ay, chamaco. Es la calentura.
Murcia bajó la mano; sintió su verga dura, dispuesta. La estranguló con dulzura y dijo:
–Ya se te pasará. Así son todos los hombres.