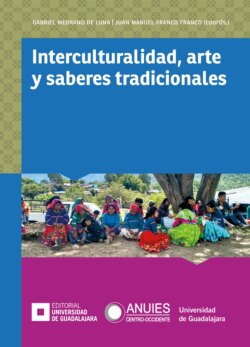Читать книгу Interculturalidad, arte y saberes tradicionales - Bertha Yolanda Quintero Maciel - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La estructuración de la narrativa oral a través de la genealogía extensa
Оглавлениеjuan carlos romera nielfa
Gerra-urte, gose-urte1 (euskal esaera zaharra)
Este trabajo parte de una reflexión duradera en el tiempo sobre las formas que el relato adquiere para explicar el suceder histórico, en apariencia cercano, en la generación de posguerra en España (personas nacidas aproximadamente entre 1930 y 1945).
La relectura de los testimonios orales —entrevistas grabadas por el autor o por otros investigadores sociales—, así como la observación participante en las conversaciones mantenidas con ellos, además de otros materiales como pueden ser las fotografías, objetos cotidianos y hábitos diarios dentro de la red social física2 del testigo, ayudan a volver a pensar aspectos centrales de la autocomprensión de la historia en el mundo de la vida de sus protagonistas, las capas populares que eran niños o jóvenes en el periodo de la inmediata posguerra española (1939-1959).
Este trabajo está enmarcado en el análisis de la sociedad de posguerra y las capas populares no activistas en los grupos políticos clandestinos, pero pertenecientes al bando perdedor, el republicano. Como centro de la investigación se cuenta con la referencia de una comunidad obrera de la periferia industrial de Bilbao, el barrio de La Peña.3 Los miembros de la generación de la primera posguerra, hoy ya fallecidos en su mayoría, contaban su mundo de forma clara y extensa en cada conversación que tenían. Algunos de ellos, excelentes narradores y portadores de una memoria riquísima,4 dejaron incontables horas de conversación y vida. Su voz es el comienzo y el fin de este trabajo, y aunque la presentación más técnica y analista de la investigación tal vez cause que lo contado pierda tono y temperatura, su voz no es sólo la representación de su historia, es su propia historia y, en parte, también la nuestra.
La tarea de historiar a través de narrativas orales es compleja. Por una parte, una de las cuestiones fundamentales apela al análisis necesario de la hipotética existencia de marcos estructurales detectables,5 y en su caso la forma que adquiere en lo que a explicar la historia se refiere. Por otra parte, es necesario deducir de estas explicaciones contingentes, situadas y en cierto grado inconmensurables, lo que de común hay, no tanto a nivel de contenido relatado, sino en lo relativo a la estructuración del relato.
En este aspecto nos distanciamos de la línea argumentativa de Hegel, Gadamer y Koselleck, porque nuestro objetivo de análisis no es tanto el alcance semántico de los conceptos del relato, por otra parte, poco acabados en lo político por la férrea censura de la dictadura de Franco (1939-1975) a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión, sino que el propósito es la propia organización de aquél. Ahora bien, toda narración es en sí expresión de algo, un registro de la realidad, lo que puede volver pertinente el uso del concepto de Koselleck6 para el asunto de la historia, “eso sí, debidamente aderezado con la tensión que emana de la realidad social articulada y sintetizada bajo los conceptos en el marco de una estructura transcendental de las experiencias históricas fundamentales”.7
En anteriores trabajos lancé el concepto estructurante de memoria topográfica8 para acercarme a la forma de narrar la experiencia cotidiana y por ello también histórica de esta generación. Pero al ser la memoria topográfica un elemento que está más allá de la narración en sí, es decir, al funcionar como infraestructura o superestructura (en su acepción de soporte o base de narración), nos reta a buscar las vías que adopta para aflorar a la superficie oral, y éstas parecen adquirir un sentido general en el uso de la genealogía, esto es, un contar a través de las experiencias acumuladas en la memoria personal del narrador de sus familiares, vecinos y amigos. Se cuenta de ellos, pero para contarse a sí mismos. No hay yuxtaposición de relatos sino diversidad de experiencias conocidas que se integran en un contar sucesivo y cambiante, pero sobre un eje de articulación del relato basado en la genealogía extensa.
El producto, inmaterial en el pensamiento y material en la narración, es la formación de un imaginario extenso, muy unido a la biografía constructora de un espacio mental y también, en parte, físico, en el que conocernos y reconocernos. Puede que, a veces, la expresión de este imaginario extenso se corresponda con la descripción densa de C. Geertz,9 si bien como característica propia del contar de esta generación. Aún hoy los que todavía viven narran de esta manera.
Para acercarnos más a lo que se intenta introducir, valga el relato que hace un varón madrileño nacido en 1916 al evocar su experiencia escolar:
Empecé a ir al Colegio… de las Escuelas Pías de San José de Calasanz… Había varias calidades de alumnos: unos pagaban una pequeña cantidad, y otros éramos totalmente gratuita la enseñanza, empezando por la Primaria… Previamente yo había asistido a unas clases de primeras letras, de una señorita…, tengo buen recuerdo de ella… Vivía en mi misma casa... hija de una viuda que tenía un pequeño colegio para misión de niños, para enseñarles las primeras letras, y ya cuando fui al colegio de Calasanz pues ya sabía… leer y casi escribir, con los defectos propios de un niño tan pequeño. Cuando empecé a ir a… Calasanz, mis primeras clases se realizaron… con un profesor… que… llevaba… a los auténticamente párvulos. Como ya no era totalmente párvulo, enseguida pasé a otra clase de un sacerdote…, y allí empecé a estudiar… las primeras materias de un colegio. Progresando de una clase a otra, fui a caer a una clase que la dirigía un sacerdote, un hombre que despertaba en mí una admiración sin límites por su forma de enseñar, por su forma de expresarse, por la forma de comportarse con sus alumnos, aquel sacerdote para mí es imborrable… Yo no he conocido luego a lo largo de mis años, nadie, absolutamente nadie dedicado a la enseñanza con aquel amor, con aquel entusiasmo y con aquella… bondad y con aquel interés que ponía aquel sacerdote en nuestra enseñanza… Y era hombre que, aparte de ser muy inteligente, sabía ser un auténtico profesor.
Por aquellas fechas, cuando no existían ni las computadoras, ni los sistemas de hoy de enseñanza, ni las calculadoras… aquel hombre tenía unos sistemas de enseñanza que para mí eran óptimos. El frente del aula era una inmensa pizarra, aquel hombre tenía una forma de escribir y de numerar que era asombrosa, era un calígrafo de primera categoría. Entonces… aquel… encerado… empezaba por tener números para enseñarnos a sumar; entonces en la clase seríamos, no recuerdo, pero por lo menos, sí habría treinta o treinta y cinco niños, y el hombre…, él solo, dominaba a los treinta y tantos mequetrefes que había allí deseosos de dar guerra, de estropiciar y… de no estar atentos a las explicaciones…
Él se iba al encerado y empezaba con la primera columna para sumar, sin repetir nunca los números, y cuando más distraído estaba cualquiera de los alumnos le mandaba a él seguir la suma. De ser que… no seguía la suma… le reprendía… Tenía la clase entera pendiente de aquella suma que estaba él marcando cómo se hacía: “dos, seis, doce, veinticuatro, tal”, y cuando de repente la suspendía: “¡a ver, tú, sigue!” (-decía-) a otro de los alumnos… Entonces descubría claramente si aquel alumno… estaba pendiente de... lo anterior…
Si no estabas pendiente… tenía su represión… pero de una forma bondadosa, y al propio tiempo… enérgica…
Y este hombre, yo hablo por mi vivencia personal, fue y sigue siendo un hombre que me enseñó a empezar a vivir de niño. Luego era muy ameno también cuando nos explicaba las Sagradas Escrituras, y la vida de los Apóstoles, y aquellas cosas de clases religiosas que nos imbuía… Todos éramos unos grandes admiradores suyos.10
Leído este testimonio y otros similares una infinidad de veces, he pasado de considerarlos parte de un sistema de memoria a interpretarlos como un vasto sistema de conocimiento, no exento de “confusión, flujo y tumultuosa contingencia”.11
Sostengo que es la narrativa oral conversacional de la generación estudiada en este trabajo, fruto de un impulso natural para topografiar la propia contingencia, lo que permite ver más allá de ella intentos de reorganización, pero sin dañar la estructura del relato a partir de la vida de las personas cercanas,12 quedando bastante amortiguada la atribución de intención y conciencia posterior a la vivencia.
Ahora bien, la acumulación de conocimientos tiende a extender relaciones entre ellos, lo que ya es en sí reorganización del relato, aunque éste sea mínimo. Por otra parte, su duración en el tiempo bajo las formas de la memoria, ya sea memoria-recuerdo o memoria más semantizada, exige una continua reestructuración de ellas, a la vez que lo contingente-vivencial tiende a conceptuarse bajo la forma de conocimiento, es decir, de ideas.13 Todo ello no solamente va a intervenir en la interpretación de encuentros, sino que va a disponer a la acción.
Desde este punto de vista, lo social no es tan efímero y veloz como parecen indicar los encuentros y desencuentros, sino que parece solidificar en sistemas de pensamiento que consisten en sí en olvidar diferencias, generalizar, abstraer, buscar significados y ejercer la crítica sobre lo visto y oído. Emerge entonces una “memoria vigilante y receptiva que intenta ver más allá del molde lingüístico, más o menos estrecho, en el cual se intenta contener la abigarrada e infinita diversidad de la experiencia”.14
Lo dicho anteriormente nos sitúa en un marco de complejidad desmesurado, bajo la apariencia de narración genealógica, muy apegada al terreno, de piel rugosa y muy circulante en la superficie, pero que oculta una interpretación de lo conocido y de lo desconocido que penetra en los sitios más autocensurados de la crítica política, en contextos de férrea dictadura fascista, como fue la del general Franco en España (1939-1975).
Para sostener esta tesis, convenimos con Paulo Freire que “en todo proceso de comprensión del mundo hay un proceso de producción y comprensión del conocimiento. En todo el proceso de producción del conocimiento está implícita la posibilidad de comunicar lo que fue comprendido […] y se pueden saber cosas que se dan fuera del nivel cultural”.15 Esas cosas son comunicadas de la forma más genuina que se tiene. Aquí entra la genealogía extensa como catalizador de todo un mundo de significados.
La cuestión, sin embargo, es compleja. Se puede optar por acumular conocimiento y expresarlo a través de la continua mención de parientes, vecinos, compañeros de trabajo y amigos, si bien el marco temporal que inició en 1936 en España alteró profundamente toda la visión que la generación joven-niña pudiera haber heredado si la Guerra Civil no hubiera trastocado la cultura posfigurativa16 de los niños, al verse obligados los abuelos y padres a cambiar su automirada.
El aprendizaje prefigurativo que la famosa antropóloga Margaret Mead define como la cultura en la que los niños aprenden primordialmente de sus mayores, es decir, extraen su autoridad del pasado, quedó trastocado tras el colapso que supuso la guerra.
En el tiempo largo del antropólogo, “el pasado de los adultos es el futuro de cada nueva generación: sus vidas proporcionan la parte básica. El futuro de los niños está plasmado de modo tal que lo que sucedió al concluir la infancia de sus antepasados es lo que ellos también experimentarán después de haber madurado”.17 La misma antropóloga acepta que la vieja generación incorpora muchos cambios, pero aun así la vieja generación expresa en todos sus actos que su forma de vida es inmutable. No obstante, la guerra lo cambió todo, hasta el sentimiento del tiempo, como si el pasado se hubiera perdido en una tiniebla incierta anterior a la hecatombe. La guerra es, sin duda, el eje articulador del relato de esta generación de la primera posguerra, que recompone en sus narraciones las ausencias que el conflicto y la represión habían provocado.
Cuando los cuentacuentos de Camerún empiezan sus narraciones dicen: “Contamos para que el mundo no desaparezca”, y esa es la función de una narración genealógica.18 Los nombres propios parecen utilizarse como piezas claves de la explicación narrativa, lo que lleva a pensar que son la explicación misma, pues el nombrar es una forma antigua de posesión; no es manipulación sino organización del mundo comunitario, cambiante y complejo, definido más por las interacciones en las redes sociales físicas inmediatas que por la presencia real de tres generaciones,19 donde lo roto se recompone en el relato entero como narrativa de identidad grupal y vecinal. El nombrar es también tener en consideración, no tanto como memoria-recuerdo sino más bien como memoria altamente semantizada, lo que nos hace preguntarnos sobre su funcionalidad práctica en la sociedad de los iguales.
El fenómeno narrativo resultante, al menos en la dirección que se quiere analizar en esta investigación, no es tanto el relato de la memoria traumática, ni tampoco la mención épica, más presente en los varones, sino la narración restauradora de las personas y sus hechos, con un horizonte de pasado que se vuelve nebuloso en la memoria y en la narración al referirse, al contar y al contarse sobre el tiempo anterior a la guerra. El hecho bélico, en lo que a este trabajo se refiere, actúa como un atroz disolvente del pasado, lo cubre de tinieblas y apenas translucen retazos de memoria heredada cuando se traspasa su umbral. Pero hay una excepción: la memoria biográfica representada en la narración genealógica extensa,20 que si bien no recupera los conceptos del pasado, sí encuentra a las personas que vivieron en él, y en caso de que no sigan vivas en el momento de la narración son sujetos activos de lo contado.
George Steiner, sin embargo, introduce una idea que amenaza la aparente certeza de lo dicho con anterioridad. Para él, “designar, tal como hace Adán al dar nombre a los seres vivos, aísla; rompe una unidad y una cohesión primordiales”,21 y a falta de otros elementos sucede así. Ahora bien, es la fuerza de cohesión de la genealogía en sí la que dota de orden al relato. Narración y memoria en épocas de guerra y posguerra son literatura del nombrar. María Zambrano expresa con claridad un pensamiento penetrante al afirmar que “los dioses nacían de la necesidad de nombrar, de ocupar aquel espacio vacío que ninguna razón podía colmar o satisfacer”.22 En cierta manera, el nombrar personas, lugares y cosas es un modo de tranquilizarnos ante la incertidumbre y derrotar al silencio, que es el último y peor escalón de la opresión. Es en última instancia un intento de llenar el vacío, un vacío reconocido y habitado, pero silenciado. El nombrar, continúa María Zambrano, es un modo de tranquilizar el temor primero, más elemental y primitivo, y quedar calmo,23 aunque sólo sea momentáneamente, frente a aquel vacío, aquella realidad que se oculta, que se recoge en el misterio y que esconde bajo mil manifestaciones las puertas de acceso a su sino más oculto.24
Ante la aparente paradoja entre las nociones genealógicas, muy descriptivas en sí mismas, contingentes y visibles, y su fuerza para asomarse al misterio, no hay que olvidar la enorme energía que la narración de la memoria genealógica irradia en su subjetivismo y en su cultura interiorizada.
Basil Bernstein, en palabras de Pierre Bordieu, “opone al lenguaje público de las clases populares –lenguaje que usa nociones descriptivas más que conceptos analíticos– un lenguaje formal más complejo y más favorable a la elaboración verbal y al pensamiento abstracto”.25
No cabe duda de que la abstracción se expresa usualmente con un lenguaje formal, sin embargo, no puede anular la capacidad argumentativa de la cultura interiorizada y profunda de las capas populares. Si ésta se contrapone a la cultura objetivizada, por ejemplo, la que se despliega en estas líneas, no está nada claro. La cuestión decisiva es si tiene suficiente capacidad de significación y lo que González llama sentido inferencial en la producción de efectos argumentativos. La misma autora sugiere la idea de que toda preferencia se produce dentro de determinadas situaciones argumentativas,26 y es rotunda al afirmar “si, y sólo si, se da la proposición se da el hecho argumentativo. Por lo que podría llegar a afirmarse que cualquier acto de habla es, de algún modo, una argumentación, funciona como una argumentación”,27 y además añade que toda cadena hablada se inserta en un contexto de acción único pero semánticamente variable y obliga a los actos de habla a una forma de aparición que, desde el análisis semántico, cabría describir con la siguientes expresiones: no existirá para ellos univocidad, sino fluctuación y contrariedad.28
Una vez resuelta la peliaguda cuestión de si la comunicación oral es válida para la argumentación y si el lenguaje informal puede dar significado profundo a lo expresado, se plantea ahora la no menos importante pregunta sobre la abstracción, la despersonalización de la historia y su afán de poder. Respecto a ello, el filósofo Fernando Savater aclara que “la historia trama un pacto con el dominio abstracto desde su origen mismo. Como ha mostrado bien François Châtelet en su ‘Naissance de l´Histoire’, la historia aparece cuando la Polis se reifica en Ciudad-Estado. Antes eran los poderosos individuales quienes pagaban a los logógrafos para que estableciesen la genealogía más o menos mítica de su estirpe y legitimasen de ese modo sus aspiraciones al dominio. Cuando el dominio se despersonalizó, nació la historia para narrar el pasado de los Estados y justificar de ese modo su dominio fáctico”.
El texto anterior me parece muy interesante, en la medida que puede posibilitar modos de acceso al pasado, mejor dicho, a su interpretación a partir de sus restos nemónicos llegando a la generación por inducción y resguardando la personalización de la historia. De ello puede estimarse razonable la genealogía como modo de estructuración del relato “a través” y “con” las personas, los lugares de la memoria y las cosas “sagradas” en su contingencia.29
Pensar el mundo a través de las personas, de lo biográfico y genealógico, no es estar determinado y mucho menos condenado a lo que Bourdieu expresó como la “diversidad monótona de sensaciones sin sentido”,30 pues en el relato etnogenealógico circula una amplia visión de sentido del mundo.
Ciertamente, el relato estructurado a través de la genealogía extensa no habla “en” ni “de” tierra extraña, pero no es tan endogámica como pudiera parecer a primera vista, sino que a partir de los nombres de personas, lugares y cosas definen el mundo y extienden ideas. El relato genealógico supone también transmisión e intensidad dialógica cotidiana que contribuyen a dar forma a un ethos social, que es el verdadero soporte inmaterial generador de significado y sentido.
Sin embargo, este macrocosmos que traza el transcurso de unas vidas y su recuerdo y desvela encuentros y desencuentros, va más allá de sus capas más externas, si bien manteniendo el estilo narrativo oral generacional. Al penetrar en su interior no solamente se reconoce el relato genealógico como saber específico o como forma estructurante de la narración, sino que también ordena el tiempo a través de los acontecimientos biográficos naturales más importantes de la vida: el nacimiento, la boda, el nacimiento de los hijos, la muerte de los padres…, como se puede observar en los siguientes testimonios:
Éramos ocho hermanos y yo me crié con mi abuelo hasta que se murió, es decir, nueve años. Por mi padre, que en gloria esté, que yo le salí un hijo bueno, no parecíamos padre e hijo,31 sino dos socios. Además, yo desarrollé muy bien y a mi padre le daba vergüenza reprenderme.32
Se hacía así, si salía, mi madre nos dejaba las puertas abiertas para si venía alguna tarde entrara corriendo, no se podía salir o venir como ahora, por la noche. Éramos cinco hermanos y los padres, las relaciones eran buenas, aunque el padre era un poco, ya sabes… como eran antes los hombres, digámoslo así, dictadores, pero bueno, de lo demás bien.33
Cuando llevábamos un tiempo saliendo, para ir a recogerte a casa o para llevarte a casa, antes, la costumbre era que tenías que pedirle permiso al padre. Yo me quedé fuera y él entró. Estuvieron hablando un tiempo que yo decía que ¿qué estarán hablando?, ¿qué pasará? Era verano y estaba en la calle al fresco y mi padre supongo que diría: “¿qué futuro le vas a dar?” o “¿qué le ofreces?”. Pero vamos mi padre el pobre le dijo que sí.34
Como vemos, las pequeñas narraciones anteriores están dotadas de un sentido, que le otorga el narrador. Sin duda, son fragmentos de memoria, pero son algo más que relatos de sucesos,35 son explicaciones del mundo, y eso es lo que nos interesa estudiar: cómo van apareciendo las personas en el relato conversacional. Su introducción en un momento determinado de la situación comunicativa es un elemento que refuerza el argumento, por ello, percibo a las personas que nombran con identidad pretextual. Esta identidad sustituye a los conceptos, pero en ningún momento se abandona la semiósfera donde esa comunicación se produce.
El nombrar es intencional y puede parecer solamente una cuestión nominal, poco intelectual, pero no es más que otra forma de discurso argumentativo. Además, hay dos situaciones sociales de encuentro que son paradigmáticas de lo que intentamos decir: una es el “chiquiteo” de los hombres, la otra el encuentro en el mercado, la calle o la “degustación de café” de las mujeres.36
El mundo conversacional en estos espacios es el mayor exponente de ese espacio minúsculo que ocupa un solo ser humano, pero que a la vez es parte del espacio de otros seres humanos. De esta forma las personas no solamente completan redes sociales físicas de diversa densidad, longitud e intensidad relacional, sino que se despliegan en amplios espacios inmateriales, de pensamiento y significación, inabarcables e inconmensurables. Es la materia que circula por el lenguaje: nombres comunes y propios.
Si entendemos esa semiósfera dinámica e inestable, pero portadora de un ethos, que no es otra cosa que los valores morales, sociales y espirituales que comparte un grupo humano, podemos pasar a preguntarnos si ese ethos es político, y en caso de serlo qué poder puede ejercer ante la censura, la opresión y la memoria impuesta por el régimen fascista del general Franco.
Primeramente, se constata la enorme amnesia que se cernió sobre la generación niña y joven de la primera posguerra, que vienen a ser las cohortes nacidas entre 1930 y 1945. Al acabar la Guerra Civil se hizo tabla rasa de toda la legalidad histórica anterior y se impuso una memoria institucional, que no por ser parcial y agresiva para con el bando perdedor dejó de influir en los nombres del mundo,37 entre otras cosas. Se operó entonces una aculturación que arrasó la toponimia onomástica y hasta el nombre de las Vírgenes. Y esto no es una cuestión baladí, porque detrás de los nombres hay significados, derivados no de su lógica interna, sino del conocimiento construido en torno a los nombres. Pero al mismo tiempo observamos en la narrativa oral, conversacional o testimonial las inercias de los viejos nombres de personas, lugares y cosas. Puede tratarse, en ocasiones, de un gesto atávico, pero puede incrustarse en el nombre su defensa férrea, porque conlleva identidad y dignidad de ser. En ello ya hay ideología, resurge en su forma más primaria, y por ello quizás más profunda la política.
La estructura social de las capas populares, que son las generadoras de narrativas basadas en lo genealógico y biográfico, a primera vista diríamos que es la red familiar, pero el espacio más extenso de la experiencia, que da sentido a lo vivido y narrado, es el vecindario. Pedro Ibarra al hablar del sentido de vivir en un barrio (él se refiere a los años sesenta del siglo xx) lo define como “estar preocupado y concernido por las condiciones de vida colectivas de ese barrio por hacer algo por su transformación”, y añade que “participaban de una identidad vecinal aquellos que con mayor o menor intensidad estaban en actividades dirigidas a mejorar o transformar el barrio”.38
No le falta razón al autor, pero la conciencia vecinal del movimiento urbano, adquirida por la generación posterior a la estudiada para este trabajo y que podemos tachar de “sesentista”39 en toda regla, se basa ya en un entramado de asociaciones de barrio, que de alguna manera institucionaliza el sentido de pertenencia primaria, convirtiéndolo en grupo de pertenencia secundaria, con todo lo que esto significa, a nivel social y su correspondiente narrativa. En esta distinción, sin embargo, no hallamos la respuesta a si ha habido un cambio de sentido o simplemente un nuevo marco de actuación.
Para George Steiner, “los modos de la inteligibilidad son radicalmente conservadores, se basan en las raíces”,40 lo que no invalida la idea de que “el lenguaje humano cambia y evoluciona en sus referencias, en sus imágenes y ejemplos con la materia del mundo”.41
Aun así, la narrativa de la primera generación posterior a la Guerra Civil ha contado la materia cambiante del mundo siempre de una forma genealógica-biográfica, lo que nos hace preguntarnos si la raíz de la estructura narrativa del contar, conversar y hablar de las capas populares no depende tanto del qué sino del quién. Y al parecer, ese quién es la base de sociedades donde su estructura social cotidiana está muy poco institucionalizada.
Podemos intuir que una estructura vecinal sin asociaciones ni otros mecanismos cohesionadores desde el qué optara por una narrativa que engarzara la convivencia de la forma más física posible: el encuentro con el otro.
Lo que la otra persona dice va a añadir no un nuevo caudal informativo, lógico-verbal, sino que va a dimensionar la base biográfica del hablante, que el receptor vuelve a organizar en su red interna de conocimiento del mundo a través de la experiencia social-oral del otro, lo que implicaría, otra vez volviendo a Collangwood, que “la condición de posibilidad del historiar humano se cifra en una forma compartida de racionalidad”, y “esta forma vinculante de racionalidad se plasmaría, al cabo, en la vida íntima del individuo, en sus intenciones, deliberaciones y acciones”.42 Diríamos que no sabemos cosas sino personas.
El doctor en filosofía Francisco Cruces estima que “este proceso de negociaciones e intercambios no sólo construye un mundo, también construye a los sujetos que intervienen”,43 a lo que podemos añadir esa idea de Koselleck de “la consignación semántica de determinados estratos de experiencia,44 un conjunto más o menos desentrañable de horizontes de expectativas”.45
La idea, sin duda, es poderosa, y nos permite nombrar a estas narrativas de realismo etnogenealógico, de estirpe plenamente comunitaria, que incluye a antepasados difuntos y descendientes por venir, en un espacio intersubjetivo que sostiene todo un mundo de sentido, y este sentido es político.
La cultura como semiósfera tiene sus bases en lo intersubjetivo. Francisco Cruces insiste en ello porque “en el curso de este proceso, la externalización resultante del intercambio (en forma de canciones, imágenes, recuerdos, normas, códigos compartidos) acaba estructurándonos a nosotros mismos […]. El conjunto de esos repertorios acaba definiendo el mundo en el que vives, marca los límites de eso que podemos llamar ‘estar en casa’. La familiaridad es el sentimiento del acomodo a un sistema de interacciones”.
Pero vayamos a la cuestión más urgente de esta investigación, la inquietante tesis de si este mundo conversacional, de memoria y lenguaje, es político o no. Considerando político el mundo comunitario compartido por tres o más generaciones cruzados por lazos de parentesco, vecindad y amistad, su más genuina manifestación es el ethos sociovecinal, que es político en la medida que porta significados y sentido del mundo que cohesionan al grupo social46 a partir de una memoria común y un relato propio.
Definir un mundo es una tarea indispensable para todo entramado social desprovisto de una institucionalización mínima, ya que la fuerte censura y el violento aparato represivo de la dictadura castigaron todo tipo de asociación, lo que no impidió la formación de vastas redes de solidaridad entre sus miembros.
Todo ello forzó la imagen social de un mundo-problema, donde la supervivencia negaba todo atisbo de creatividad social. Solemos tener un punto de vista parecido con casi todas las sociedades en guerra,47 incluidas las actuales, donde usualmente nos fijamos sólo en la excepcionalidad, lo que muestra la sensibilidad de la sociedad que quiere ayudar, pero evita una mirada real.
Las redes de solidaridad,48 según nuestro punto de vista, no las crea la enormidad de un problema, sino que es más bien lo contrario, es la red social comunal la que puede afrontar un problema real, es decir, la identidad comunitaria es anterior a la aparición del problema. Ello nos lleva a plantear la inquietante cuestión de si la guerra primero y la dura y violenta posguerra después pudieron desintegrar la comunidad vecinal tal y como estaba constituida con anterioridad.
Ha sido un lugar común en la historiografía pensar que la feroz represión creó un enorme paréntesis en todo lo que pudiera asemejarse a lo político. En gran medida fue así, porque hasta la misma fisonomía (extensión, densidad e intensidad relacional) de la red social física fue extorsionada con la desaparición física de sus miembros, las pérdidas de casas y trabajos, los movimientos de gente por temor a la represión,49 etcétera. Pero nos preguntamos: ¿no hubo ningún elemento de continuidad? ¿La capacidad de resiliencia sólo afectó a la necesaria supervivencia física? ¿Qué ocurrió con la figuras, imágenes y sentidos, no diríamos inmemoriales, pero que suelen manifestarse de forma permanente? ¿Qué memoria heredaron los descendientes de la generación de sus padres y abuelos?
No quisiéramos desvalorar ni un ápice la demoledora máquina exterminadora del fascismo en España, más feroz aún por su enorme extensión en el tiempo (1939-1975), pero, y precisamente por eso, lanzamos las siguientes hipótesis. Parece observarse en el lenguaje hablado, conversacional y cotidiano una continuación de la memoria heredada, lo que implica trasmisiones no fallidas. Ahora bien, este lenguaje rehacedor del pasado es, como se dijo al principio de este trabajo, contingente y genealógico-biográfico, hasta las fotos se narran en clave biográfica, todo menos un relato ideológico.
La perpetuación del pasado solamente se manifiesta unida a la mención biográfica, como si la única forma de traspasar el umbral de la memoria anterior a la guerra fuese apelando a la historia personal de los mencionados, nunca como relato autónomo, sino con indicadores dentro del texto oral, por ejemplo, al mencionar un nombre de una amiga se da fe de que su padre había desaparecido en la guerra y la madre tenía que trabajar en casa de unos ricos, quienes aun sabiendo que el marido había sido republicano la querían mucho. Son verdaderos microrrelatos dentro de una conversación, que por el tono de sorpresa, miedo, misterio… van relatando el mundo político a través de lo que en otros trabajos he denominado resistencia antropológica.
En cierta manera, se crece con las palabras de la comunidad y con su sentido ético del mundo, que actúan como un gran conjunto de fuerzas primarias para navegar en él. Todo ello nos remite al ethos comunal, social y político en su definición más genuina. Este ethos no fue destruido ni por el memoricidio ni por el ideologicidio. Pero ¿dónde radicaba su fuerza? Paradójicamente se trata de un elemento que hace crecer y cohesiona a la comunidad en los momentos más duros: la afectividad.
Se toma el concepto de afecto de Spinoza como verdadero motor de la acción. El afecto no puede ser sólo idea o razón, tiene que haber el deseo de que esa idea se haga realidad mediante la acción y solamente así el juicio se vuelve parte integrante del ethos, que aún en su aparente inmovilidad es acción social en sí mismo.
Desde este punto de vista, la memoria, únicamente por recordar el pasado proscrito, es resistente. Sin embargo, en el lenguaje no aparecen los nombres del pasado prohibido y que fueron personajes relevantes de la república, ni siquiera de la monarquía. En esto el carácter adánico del fascismo español, y de todos los fascismos, no pudo más que intentar un gran crimen de memoria (memoricidio), el cual desarmase las figuras del relato y con ello las expectativas de imitación, conmemoración o simple respeto. En relación con esto, Román Bilbao (Basauri, 1941) cuenta lo siguiente: “Lo que percibí, tanto en la escuela como en el colegio en el que estuve seis años antes de ir al Seminario, es que había mucho miedo y no se quería hablar de estos temas. Recuerdo que en cierta ocasión un compañero de curso, en 5º de bachiller, preguntó al fraile que nos daba historia ‘¿quién fue Negrín?’50 Y este respondió: ‘eso se lo preguntas a tu padre’”. Por ello, la única forma de acceder al pasado era mediante la vida de las personas que estuvieron en él y dando mucha importancia a su genealogía.
Creemos que ello se debe también al grado de confianza que otorga el saber sobre las personas y sus hechos en el pasado. Toda comunidad necesita tener conocimiento de sus miembros cercanos, y este conocimiento funda una comunidad, diríamos que incluso inmaterial, donde caben los muertos y los vivos.
Por lo tanto, la memoria resistente es en sí un elemento del ethos social, pero hay una cuestión que no se puede pasar por alto: la confianza no solamente crece allí donde las personas tienen conocimiento mutuo de ellas, sino también en la intensidad relacional en que están inmersos. Ello nos lleva al terreno de los espacios de la sociabilidad,51 y uno de ellos era el camino a la escuela en el caso de los niños y al trabajo en el de los más crecidos.
Pilar Díaz Sánchez presenta en un episodio cómo fue la incorporación de la bicicleta para ir hasta los campos de labranza, que no deja de ser un elemento vertebrador de lo comunal por el tiempo compartido: “Antonio acostumbraba a ir de pareja con su primo, Antonio Sánchez Partera, al que llamaban ‘el Cojolocho’.52 Saltan por la mañana temprano, solían ir en bicicleta y volvían por la noche. Los desplazamientos hasta el lugar de trabajo se hacían en bicicleta o a pie con lo que la jornada se ampliaba un tiempo”.
El espacio y el tiempo compartidos hacen que la comunidad conviva de tal forma que al conocerse en el trabajo y en el descanso, al compartir las vías de transmisión, comunicación y expresión de los enfados, los anhelos y vivencias, se estrechan los lazos de unión comunitarios, no tanto por la identidad común como por el afecto mutuo.
La identidad puede ser efímera, de hecho, es cambiante y múltiple. Es un elemento de referencia, mil veces empleado, para explicar los nexos de unión de una comunidad vecinal, pero lo identitario es más frágil que lo afectivo. En los vecindarios de la posguerra española, urbanos industriales periféricos, rurales concentrados o de aldea, la identidad y la costumbre si bien no dejan de ser importantes, parece ser la gran carga emocional y afectiva de las redes sociales físicas la que osamenta la comunidad.
Esta fuerza del afecto spinoziano lleva a la acción y a la convivencia, incluso cuando miembros duraderos o recientes de la comunidad optan por la heterodoxia. El lenguaje recoge todo esto en su estructura profunda y en sus expresiones periféricas “hablamos la misma lengua”, la lengua biográfica que instaura, restaura y cofunda la comunidad inmaterial, su verdadero corazón.
Más allá del calor vecinal se extendía un páramo de agresiones sin fin. El ethos de la comunidad de los vencidos perduró, y para ello no hace falta locuacidad, ni doctrina republicana, ni activismo político. La capacidad de no ser transformada por un sistema autoritario fascista y su enorme aparato genocida, reside en la perpetuación de la memoria como resistencia “antropológica” o la negación a que se roben los recuerdos, el mantenimiento de un ethos como orientador de significado que damos al mundo, la enorme calidez afectiva entre sus miembros y la posesión de “una misma lengua”.
El estudio de esta “lengua” confirma el gran poder de relato de las biografías ordenadas en genealogías. En estos relatos circula todo el sentido de lo humano e inhumano, de lo social y de lo político, pero siempre a partir del relato a través de la mención de las personas, sus procedencias, características y hechos, ordenando “en” y “con” estos relatos el tiempo (tiempo biográfico), el espacio (espacio biográfico) y la acción (acción biográfica).
Para acabar, se recurrirá a las tantas veces vistas cajas de fotos de esta generación. No necesitan álbum de fotos porque el álbum obedece a un ordenamiento del tiempo cronológico. Ellos usan la caja de latón, donde una multitud de fotos revueltas llenan la caja hasta la tapa. Sacas una y te cuenta, te narra, te relata la vida de esas personas, quiénes son, dónde vivían, qué pasó el día de la foto…, sin ninguna referencia estrictamente cronológica.53 Cuando “narran la foto” penetran en el pasado y cuentan la historia, y se relatan la historia porque cada foto es un trozo de su propia historia. No hay otro orden posible para la comunidad, la polis, ni diálogo más cálido que el genealógico y los criterios de valor y de conocimiento expresados en éste.
Saber escuchar estas microhistorias dentro del relato más general es un elemento central para interpretar estas producciones orales y adentrarnos en el sentido que dieron al ser, al sentir y al actuar en el mundo.