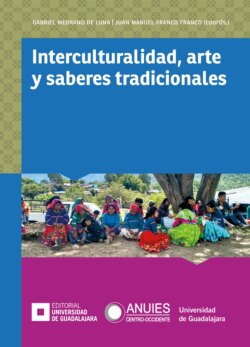Читать книгу Interculturalidad, arte y saberes tradicionales - Bertha Yolanda Quintero Maciel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPresentación
gabriel medrano de luna
juan manuel franco franco
Este libro se forjó andando caminos en los que se cruzaron compañeros que ahora nos comparten parte de sus saberes. El texto tiene una larga historia, individual y colectiva, resultado de causas y azares que tienen como denominador común la Red de Estudios Interculturales (rei) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) Región Centro Occidente. En la red se han celebrado tres congresos y gran parte de los trabajos aquí presentados son el resultado de los dos primeros, con la esperanza de que en un segundo volumen se publiquen las contribuciones de los participantes del tercer congreso.
Los autores de los textos aquí comprendidos concordamos en hacer hablar las obras en el interior de sí mismas, uniendo y fomentando las posibles fallas, los blancos, los márgenes, las contradicciones, sin ninguna necesidad de eliminarlas o dictaminarlas. La mejor forma de “andar” en el tema de la interculturalidad, de estudiarla y difundirla, es generando textos que tengan coincidencias y divergencias, expuestos a partir de un diálogo de saberes que nos brinden un panorama más complejo y profundo de la relación entre culturas que podría pensarse también a lo que es común a diversas culturas, de ahí la multiplicidad de los textos presentados.
Este libro que tienes en tus manos, afectuoso lector, tiene puntos de encuentro entre los diversos autores, unidos por el interés de rescatar y fomentar los saberes tradicionales, describiéndolos e interpretándolos a partir de la reflexión seria y académica, tanto desde la propia interculturalidad como de las ciencias sociales, pero siempre con el énfasis en algo común: trabajar con saberes tradicionales. Al urdir esta obra hemos permitido la individualidad de cada uno de los textos de los autores convocados, de ahí que cada texto posea su sistema de citas y sus referencias propias, a veces similares, a veces distintas.
Al principio aparece el trabajo de Beatriz Vázquez Violante “Interculturalidad y discriminación, un camino hacia los derechos de los pueblos originarios”, donde se describe cómo ha sido el proceso de vinculación entre la llamada interculturalidad y cómo ha sido llevada a diversos planos dentro del marco legal de los derechos de los pueblos originarios del país.
Desde España, Juan Carlos Romera Nielfa nos presenta un sugerente texto titulado “La estructuración de la narrativa oral a través de la genealogía extensa”, estudio que parte de una reflexión duradera en el tiempo sobre las formas que el relato adquiere para explicar el suceder histórico, en apariencia cercano, en la generación de posguerra en España. El autor refiere que los miembros de la generación de la primera posguerra, hoy ya fallecidos en su mayoría, contaban su mundo de forma clara y extensa en cada conversación que tenían, sus voces eran no sólo la representación de su historia, eran su propia historia y, en parte, también la nuestra.
Otro texto interesante es el de Benjamín Valdivia referido a la muerte del folclor. Ahí se menciona que todos los componentes de la vida social tienen un origen y un contenido histórico. Algunos de ellos se distinguen por su paso efímero en el medio colectivo; otros, por el contrario, perduran y desbordan a la generación que los formó, convirtiéndose en legado que puede consolidarse en el futuro. El autor profundiza en estos procesos y aborda diversos temas como la formación de las tradiciones, lo que es folclor, al ascenso de la cultura de masas, la destrucción del patrimonio y la muerte del folclor, entre otros más.
Jorge Amós Martínez Ayala, desde su conocimiento profundo sobre la música y la danza tradicionales, presenta un bosquejo de las ceremonias y creencias en torno a la muerte en las comunidades jñatjo de San Mateo (Crescencio Morales, municipio de Zitácuaro), Michoacán. Por otro lado, el texto de Guadalupe Vanessa Domínguez Samuel analiza la capacidad de agencia de las mujeres en una comunidad wixárika del estado de Jalisco; para la autora, el texto representa un ejercicio de reflexión y conocimiento de otras formas de ser y estar que trascienden la visión individualista occidental, es la oportunidad de mirar y nombrar el mundo a través de los ojos de las mujeres wixárikas, permitiendo la comprensión de sus aspiraciones y sus contribuciones a la construcción de lo común, lo comunal y la comunalidad.
También destaca el texto de Víctor Hernández Vaca sobre la tradición musical tsotsil contemporánea de San Juan Chamula, donde se representa en la música para las entidades divinas (batsi son), la danza y los danzantes, para distintas ocasiones musicales, los mastros o vabajometik (los especialistas músicos), los pas bo’ometik (los hacedores de guitarras) y la presencia de artefactos sonoros comunitarios, que fungen como seres, del tipo arpa y guitarra. La tradición es difícil pensarla de forma fragmentada en cualquiera de las ocasiones musicales tsotsiles donde cumple su función principal: el servicio comunitario.
Por otro lado, está el texto de María Suárez Castellanos que se ocupa de analizar la situación sociocultural de estudiantes originarios de pueblos indígenas en determinado momento de su desarrollo académico en algunos centros universitarios regionales de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, David Charles Wright Carr expone el uso del idioma hñähñu en un proyecto de investigación estética sobre la obra del artista otomí José Luis Romo Martín y al mismo tiempo pretende contribuir a la revitalización de dicha lengua como instrumento de comunicación en el mundo contemporáneo, contrarrestando así las tendencias discriminatorias que siguen manifestándose en el seno de la sociedad mexicana para fortalecer la nueva visión del patrimonio lingüístico mexicano.
María Eugenia Patiño López y María Estela Esquivel desarrollan un texto interesante en torno a la relación entre juventud y religión, dando cuenta de las percepciones de los jóvenes acerca de las creencias y prácticas religiosas. Asimismo, Amaruc Lucas Hernández habla sobre la marhuatspekua, que es uno de los conceptos y valores fundamentales que se realiza en las comunidades p’urhépecha que viven actualmente en el estado de Michoacán; su constante ejecución y la transmisión en las futuras generaciones es lo que hace que una comunidad mantenga su cosmovisión, sus tradiciones y costumbres. El texto presentado aborda dos proyectos de p’urhépechas radicados en Estados Unidos.
Sobre el patrimonio dancístico-musical del Perú habla Alejandro Martínez de la Rosa, quien afirma que este país es uno de los más ricos en diversidad cultural del mundo. Es indudable que comparte tradiciones con sus países vecinos y con otros allende el mar, sin embargo, tal mixtura de influencias culturales ofrece prácticas y manifestaciones únicas. En tanto, María Suárez Castellanos y Miguel Ángel García González, desde la perspectiva de la educación para la salud, presentan diversos factores de los que depende la salud.
Gabriel Medrano de Luna da cuenta de una de las manifestaciones del arte popular mexicano. En su texto señala que investigar estos temas implica abordar la relación entre diversas culturas, exponer lo que es común a otras tradiciones, así como también exteriorizar sus diferencias, lo que favorece al estudio de la cultura mexicana desde otras miradas. En su texto se exhibe a Guanajuato como parte importante de la cultura mexicana, ya que conserva una gran riqueza en su historia, cultura y tradiciones; citemos por caso el arte popular y particularmente la cartonería. Para el autor, rescatar y preservar dichas tradiciones es una tarea necesaria para resguardar el patrimonio tangible e intangible de México.
Otro texto provocativo es el de José Eduardo Vidaurri Aréchiga, quien muestra algunos aspectos relevantes sobre la gastronomía regional guanajuatense, particularmente en el aprovechamiento de los recursos disponibles en la geografía local y en la manera en que se transmitieron los conocimientos relativos a un campo más amplio que podemos definir como la culinaria y que incluye, entre otros saberes, la producción de artículos y utensilios destinados a la elaboración y conservación de los alimentos. De igual manera, Evangelina Tapia Tovar, desde su conocimiento profundo sobre los refranes, nos presenta un estudio de la corrupción desde la fraseología popular para identificar los elementos sociales y culturales que la sostienen y contribuyen a su reproducción.
Cierran el volumen Cecilia Caloca Michel y Aideé Consuelo Arellano Ceballos con su texto “A tres voces, tres experiencias de jóvenes indígenas sobre la percepción de las políticas lingüísticas en el nivel educativo superior”, donde se hace un recorrido histórico de las políticas educativas y lingüísticas implementadas en México para el sector indígena, como repaso de aquello que se ha dictaminado desde la hegemonía para desplazar en muchos sentidos el derecho a una educación desde la cultura local.
Como es posible apreciar, el punto de partida y de llegada del libro demuestra la riqueza y diversidad de la cultura e identidad de los pueblos iberoamericanos, de los saberes tradicionales y de la interculturalidad. El texto no presenta un cuerpo homogéneo sino un intento por seguir estudiando las manifestaciones populares. Lo que nos movió es la distribución de fuerzas convocadas por un motivo: compartir los saberes tradicionales.