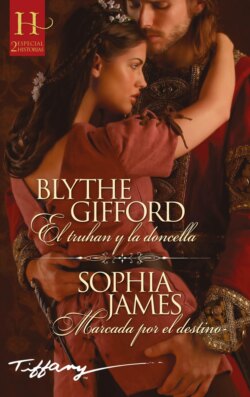Читать книгу El truhan y la doncella - Blythe Gifford - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Seis
ОглавлениеDe pie en el borde del campamento, lejos del calor que despedía la hoguera, Dominica buscaba con la mirada al Salvador, o a sir Garren, como insistía en que se le llamara. Ella no quería llamarlo de ninguna manera, y si lo buscaba era para poder evitarlo. No tenía sentido hablar con él. Cada palabra que decía le hacía fruncir el ceño.
Se echó el pelo hacia atrás y se mordió el labio. Seguramente sería pecado albergar resentimiento hacia alguien tan estrechamente vinculado con Dios, pero había sido tan grosero con ella que creía justificado su rechazo.
Habían montado el campamento temprano, y después de la cena la hermana Marian había reunido a los peregrinos para entonar un cantico de alabanza a Dios. Las voces desafinaban horriblemente, pero la hermana Marian consiguió contagiar su entusiasmo al resto con su voz alta y clara, incluso a la viuda, cuyo oído sordo le permitía cantar alegremente a su propio ritmo. Al menos mientras cantaba no hablaba.
Vuestra fe os dará alas como a Larina, para volar como Larina, para volar como Larina…
Vuestra fe os dará alas para volar como Larina a los brazos del Señor.
Dominica tatareaba en voz baja y seguía el compas con el pie, feliz al recordar por qué estaba allí y lo que encontraría al final de su viaje. Una señal de Dios para que volviera a casa.
Contó a los cantores. Sir Garren no estaba entre ellos, ni tampoco Simon y Ralf, el hombre con las cicatrices. Tal vez estuviera montando guardia con ellos.
Entonces sintió que algo bloqueaba el viento a sus espaldas y se giró para encontrarse a sir Garren, alto y erguido como un árbol.
—¿No te unes al coro?
A Dominica se le cerró la garganta. No iba a hablar con él. Ni siquiera estaba segura de poder hacerlo. Pero él le había hecho una pregunta directa y lo menos que podía hacer era responderle.
—No tengo talento para el canto. La madre Juliana siempre ha sido muy clara al respecto.
De nuevo volvió a fruncir el ceño, como siempre que ella abría la boca. Le sonreía a la hermana Marian e incluso a Inocencio, pero a ella siempre la miraba con enojo.
—¿No os gusta cantar? —se atrevió a preguntarle.
—No me gusta anunciar nuestra presencia a los ladrones y merodeadores.
Una ráfaga de viento agitó las hojas del roble que había tras ella, y creyó ver en su imaginación unas sombras con forma de mano que se desplazaban por el suelo. Dominica tragó saliva. Ladrones… Una nueva amenaza a la que temer. Qué distinto era todo tras los muros del claustro, donde solo le tenía miedo a la madre Juliana.
—Dios protege a los peregrinos —y también era deber del Salvador protegerlos, pensó.
Él abrió la boca, pero volvió a cerrarla en una media sonrisa.
—Tranquila —le apartó un mechón de la frente. Dominica se estremeció por el tacto de sus dedos, pero al mismo tiempo sintió un extraño consuelo—. Aún no nos hemos alejado de los dominios de William.
Al menos no había fruncido el ceño.
Pero no iba a arriesgarse a hablarle. Intentó ignorarlo y siguió tatareando con los labios cerrados, esperando a que se marchara.
Él permaneció donde estaba, con la espalda recta como un soldado, tan cerca de ella que Dominica sintió el movimiento de su pecho al respirar. Se preguntó si estaría cubierto por el mismo vello marrón oscuro que sus manos, y se reprendió a sí misma por pensarlo. Tal vez no fuese un santo, pero no podía pensar en él como un hombre. Las monjas jamás pensaban en los hombres de esa manera.
Dio un respingo cuando él volvió a hablar.
—Tengo que pedirte perdón. Antes me comporté como un burdo campesino en vez de un caballero.
Dominica mantuvo la mirada en el fuego y confío en que no pudiera ver su tímida sonrisa de satisfacción.
—No sé nada sobre los caballeros.
Sus manos, grandes y cálidas, la agarraron suavemente por los hombros y la hicieron girarse hacia él. La luz de las llamas suavizaba sus duras facciones y las arrugas de alrededor de los ojos.
—Lo siento. No hay excusa para mis malos modales.
Dominica eligió las palabras con sumo cuidado, intentando no sucumbir a la expresión suplicante de sus ojos.
—No me corresponde a mí juzgar a un enviado de Dios.
Él respiró profundamente, pero en vez de enfadarse se limitó a suspirar.
—Al menos ya no soy «El Salvador» —sacudió la cabeza—. La vida es tan dura que no merece la pena estar enfrentados.
Parecía sinceramente arrepentido, y Dominica se avergonzó por ponérselo tan difícil. Aquel hombre no solo predicaba la bondad, como el Señor, sino que también la practicaba. Le había pedido perdón y ella podía concedérselo.
—Os perdono.
Su expresión se alivió visiblemente.
—Gracias.
Dominica no consiguió desviar otra vez la mirada. El pecho le oscilaba al mismo ritmo que el de sir Garren y tuvo la extraña y embriagadora sensación de que sus dos respiraciones se fundían en una sola.
Detrás de ella el cántico se disolvió en las risas del grupo. Se apartó rápidamente de él y volvió a mirar la hoguera.
—¿Por qué no hablas? —le preguntó él.
Ella no quería hablarle. No quería estar a su lado. No quería sentirse tan insegura. Se llenó el pecho de aire y comprobó con alivio que la respiración volvía a ser suya.
—No tengo mucha experiencia a la hora de hablar… En el priorato necesitamos permiso para hacerlo —no añadió que ella no siempre esperaba a recibir ese permiso.
—Te lo concedo —dijo él, aunque más que una concesión parecía una orden.
¿Qué quería de ella? Dominica se volvió hacia él y dejó que las palabras brotaran libremente de sus labios.
—¿Qué puedo decir? No puedo hablar de vuestros ojos, de vuestra casa, de vuestra familia, de la guerra ni de Dios. Y tampoco puedo hablar de mis viajes, ya que nunca he hecho ninguno.
Fue él quien mantuvo la vista fija en el fuego, sin mirarla a ella.
—Háblame de tu vida en el priorato.
Dominica sonrió, contenta de poder hablar de su hogar.
—Me ocupo del jardín, de hacer la colada, de limpiar… —en esa ocasión no hubo un ceño fruncido, sino una sonrisa. Pensó en hablarle de sus escritos, pero en ese momento sintió un hocico frío y mojado en el tobillo. Levantó a Inocencio en brazos y hundió la nariz en el pelaje para aspirar el olor a tierra desconocida—. Y le doy de comer al perro —Inocencio le lamió la cara—. ¿Has encontrado nabos por ahí, pequeño?
Sir Garren le rascó la oreja y el perro se puso a lamerle la mano con más entusiasmo del que había volcado en la cara de Dominica. Ella se rio y se volvió hacia El Salvador… o quienquiera que fuese.
—¿Teníais un perro de niño?
—No lo recuerdo.
Al principio pensó que no quería hablar de su infancia. Pero el tono atribulado de su voz le hizo comprender que realmente no se acordaba. Aquel hombre hacía mucho, mucho tiempo que había dejado atrás la infancia.
Observó maravillada como dejaba que Inocencio le lamiera los dedos.
—¿Cómo conocisteis a lord William?
—Me tomó como escudero cuando tenía diecisiete años.
—¿Diecisiete? El entrenamiento de un caballero empieza de niño.
—Tenía mucho que aprender. Mi entrenamiento se vio… interrumpido.
—¿Por qué?
—Acababa de salir del monasterio.
Un escalofrío recorrió la espalda de Dominica. ¿Sería un monje marginado por haber quebrantado sus votos?
—¿Os expulsaron?
—Fue antes de completar mi año de novicio. Aun no había tomado los votos —sus ojos se oscurecieron—. Lo único que podía ofrecer era un brazo para empuñar un arma. Ni siquiera tenía espada.
«Él me dio una nueva vida», había dicho del conde de Readington con el tipo de lealtad que los hombres reservaban para Dios. El conde había sido ciertamente muy generoso al tomar como escudero a un muchacho sin dinero y apenas formación.
—¿Por qué abandonasteis el monasterio?
Él guardó silencio mientras las llamas crepitantes lanzaban una lluvia de chispas al cielo del crepúsculo, donde empezaban a brillar las primeras estrellas.
—Fue después de la gran peste —dijo finalmente.
Dominica se santiguó. No le había respondido, pero lo entendía de todos modos. Muchos sucesos extraños habían acaecido diez años antes en aquella tierra azotada por la Muerte Negra. Dios estuvo a punto de acabar con la humanidad, y Dominica seguía sin comprender cómo un dios bondadoso que hablaba con ella podía lanzar una plaga mortal sobre su pueblo.
—Dios nos castigó merecidamente para que nos esforcemos por cumplir su voluntad y evitar un nuevo castigo el día de mañana.
Él sacudió la cabeza.
—Lo que tenemos que hacer es disfrutar del presente, porque Dios puede arrebatarnos todo antes de que llegue ese mañana.
—Pero si lo hace será por una razón. Dios siempre tiene una razón para todo.
—¿Y tú sabes cuál es?
Dominica lo miró a los ojos y se preguntó si Dios lo habría enviado para poner a prueba su fe. Tenía que haber alguna forma de hacerle entender la justicia divina.
—Sola fide.
—¿Qué?
No entendía su latín. Debía de haber pronunciado mal las palabras.
—«Solo por la fe».
El destello de las llamas parpadeaba en su rostro, y las sombras de sus espesas cejas le ocultaban los ojos.
—De verdad lo crees, ¿no?
—¿Vos no?
Los hermanos Miller llenaron el silencio con sus voces armoniosas. La fe podía ser peligrosa, había dicho aquel hombre que salvaba a las personas, pero que se alejaba de Dios.
—Lo que creo —susurró, mirando el fuego— es que nos debemos más el uno al otro de lo que debemos a Dios.
Dominica se dio cuenta entonces de que había esperado su respuesta con la respiración contenida.
Día uno. Buen tiempo. Bonita tierra. Caminamos hasta vísperas.
Dominica contempló el sol de la mañana elevándose sobre el horizonte. Tenía una hoja de papel sobre una piedra plana, y su letra, pequeña y apretada, llenaba el preciado espacio en blanco de borde a borde, como le habían enseñado.
Pero ¿habría acertado con las palabras?
Solo llevaba un día fuera del priorato y ya se había alejado más de casa que en toda su vida. Ni siquiera sabía el nombre del lugar donde habían pasado la noche. Todo era nuevo, desconocido e inexplorado, y la sensación de novedad abrumaba a Dominica.
Los gorriones se acercaron tanto que casi podía tocarlos. Debía disfrutar de aquel momento y recoger sus experiencias por escrito para recordarlas más adelante… cuando no pudiera hablar de ellas sin permiso.
Quería escribir lo gracioso que había sido ver a Inocencio persiguiendo al conejo, sobre la joven pareja que siempre iba de la mano y lo preocupada que había estado por el cansancio de la hermana Marian la noche anterior.
Y quería escribir sobre él…
Mojó la pluma en el tintero y le dio unos golpecitos para soltar el exceso de tinta.
Camino llano y recto. Dormí bajo las estrellas.
Estrellas… Qué definición más pobre para las miles y miles de lucecitas que Dios encendía cada noche.
Añadió la palabra «incontables».
Frunció el ceño por las reducidas dimensiones del pergamino, un pobre trozo de piel lleno de raspaduras en el que nadie osaría copiar las palabras de Dios. Solo le quedaba espacio para una o dos palabras más.
¿Qué palabra elegiría para él?
«El Salvador», le sonaba demasiado blasfemo. «Garren», demasiado personal.
Finalmente escribió «el hombre».
Se quedó tan horrorizada al leerlo que se puso a raspar frenéticamente las palabras con la punta de la pluma hasta ocultarlas con una fea mancha negra.
Tenía que ser más que un hombre. Porque si solo fuera un hombre, ella reaccionaría como una mujer.
A solas en el refugio que le proporcionaban los árboles, antes de comenzar la nueva jornada, Garren meditaba su plan. Aún no había decidido si era un buen plan o no.
Agarró el relicario plateado que llevaba al cuello, retiró la tira de cuero que lo envolvía y extrajo las tres plumas de oca con las que pensaba dar el cambiazo en el santuario, cuando nadie estuviera mirando.
Volvió a acariciar la idea de entregarle a William las plumas de oca. Casi todas las reliquias eran falsas y William nunca sabría la diferencia.
Pero su promesa lo comprometía más que cualquier juramento a Dios.
Oyó el crujido de una ramita y desenvainó rápidamente su daga.
Dominica estaba de pie ante él, mirando boquiabierta las plumas en su envoltorio de lino. Se había puesto muy pálida y lo miraba fijamente con sus penetrantes ojos azules.
—Son plumas de las alas de santa Larina… —balbuceó—. Las alas que Dios le dio…
—Sí, así es —afirmó él. ¿Qué daño había en engañar a una chica cegada por la fe? Siempre sería mejor que confesarle sus planes—. Pero no debes decírselo a nadie —se llevó un dedo a los labios y meció la pluma como si fuera un niño pequeño—. Tengo que entregar estas plumas en el santuario, pero cuantos menos lo sepan mejor. Seguro que lo entiendes…
Los ojos de Dominica se abrieron como platos. Una de sus cejas se arqueaba como el ala de un pájaro, mientras que la otra parecía un ala rota.
—¿Dónde las has encontrado? —su susurro resonó en el bosquecillo como si estuvieran en una capilla.
—No puedo decírtelo —respondió él—. Espero que lo comprendas.
Ella sonrió y dejó escapar un suspiro que parecía de alivio.
—Sabía que erais especial en cuanto os vi en la ventana de la priora… Sentí lo mismo que siento cuando rezo ante las vidrieras de colores.
Él también había sentido algo, pero no tenía nada que ver con la oración.
Dominica farfulló algunas palabras en latín, y Garren asintió para aparentar que intentaba recordar el capítulo y versículo que recitaba.
Ni siquiera en el monasterio fue un buen estudiante.
—«Honrad al mensajero de Dios» —le explicó ella con una sonrisa—. Yo lo escribí.
—¿Tú qué?
—Bueno, a veces intento dar sentido a las palabras… —agachó la cabeza—. Por favor, corregidme si lo hago mal.
Él volvió a asentir. Su latín dejaba mucho que desear, pero ella no necesitaba saberlo.
—No debes hablarle a nadie de las plumas —le insistió. No quería que se propagaran más rumores sobre su supuesto vínculo con Dios.
Dominica miró las plumas, manteniendo las manos a la espalda.
—Las reliquias conservan el poder del santo… Pueden obrar un milagro.
Milagros. La chica creía en milagros.
—¿Alguna vez has presenciado un milagro?
—Conozco todas las historias.
—¿Y si solo fueran historias?
—¿Cómo podéis decir eso?
—Hay más peregrinos que milagros.
—Dios ayuda a los que creen.
—De modo que si no te curas es culpa tuya por no creer, no porque Dios sea incapaz de curarte…
Los ojos de Dominica ardieron de fervor religioso.
—Ha habido muchos milagros. El hijo del minero que se ahogó y fue resucitado por Thomas de Cantilupe. El monje que envolvió su brazo hinchado en la estola de Becket y…
—Y la milagrosa resurrección del conde de Readington en Poitiers —interrumpió él.
—Sí, lo que hicisteis fue un milagro —alargó la mano hacia la pluma y la mantuvo extendida sobre ella, como si la pluma desprendiera calor—. ¿Puedo… puedo tocarla?
«Por mi como si la tiras al suelo y la pisoteas», pensó él. Sentía celos por el anhelo con que Dominica contemplaba la pluma.
—Tócala con mucho cuidado.
—Tengo una petición muy importante que hacerle a Dios —le clavó a Garren una mirada suplicante—. ¿Me ayudará santa Larina?
Él sabía muy bien cómo respondía Dios a las oraciones. Le había suplicado que dejara vivir a sus padres, y la respuesta había sido no.
—Dios escucha todas nuestras oraciones —dijo en tono amargo—. Pero no siempre nos da la respuesta que queremos.
Ella asintió mientras suspiraba.
—Eso dice la hermana Marian. Por eso quiero la ayuda de Larina. A veces Dios necesita un pequeño empujón.
Estaba convencida de que Dios escucharía sus ruegos. Tan convencida como él lo había estado en una ocasión. No sabía si compadecerse de ella o envidiarla.
Acarició la pluma con una suavidad reverencial y su rostro se iluminó con una ancha sonrisa.
—Siento un hormigueo en los dedos…
Garren también sentía un hormigueo por el cuerpo, pero por motivos mucho más terrenales. Ella volvió a decir algo en latín y él volvió a adoptar una expresión pensativa.
—«La fe mueve montañas» —dijo ella—. De la Epístola de san Pablo a los Corintios. Quizá la haya cambiado un poquito…
Garren reprimió una carcajada, así como una punzada de simpatía por la priora.
—Recuerda que nadie debe saber que llevo las plumas.
Ella hizo un gesto con los dedos como si se cerrara los labios con una llave. Fue un gesto tan inocente e infantil que hizo sonreír a Garren.
—¿Le importará a santa Larina si os digo lo que quiero pedirle?
Garren no quería oírla. No quería saber más de ella y sentir que se estaba riendo de su fe.
—Me lo digas o no, para Dios no supondrá ninguna diferencia.
Ella se lamió los labios y se mordió el inferior, como si no estuviera segura.
—No se lo he dicho a nadie fuera del priorato —esbozó una tímida sonrisa—. Claro que tampoco había conocido a nadie fuera del priorato.
Separó ligeramente los labios y sus ojos se abrieron con embelesamiento y devoción. Su rostro era sencillo y redondeado, pero sus ojos eran como una ventana a su alma.
Y a la suya.
De repente quiso conocer sus más íntimos pensamientos en las solitarias horas oscuras entre maitines y laudes, cuando el convento estaba en silencio y solo se tenía a Dios como única compañía.
—Dímelo —le pidió. Agarró sus manos y por primera vez no temió perderse en su mirada—. Dime lo que quieres.
Ella se acercó lo bastante para envolverlo con su esencia de mujer y Garren se alegró de estar sentado, porque aquella fragancia le debilitaba las rodillas. Los pechos de Dominica se elevaban y descendían bajo la capa gris, y Garren empezaba a experimentar la más humana de las reacciones corporales.
—Quiero ingresar en la orden.
Su declaración, aunque previsible, le revolvió el estómago a Garren. Dominica quería malgastar su vida rezándole a un dios que nunca respondía a las oraciones, cuando la única respuesta a sus oraciones estaba ante ella, aunque no lo supiera. La respuesta a sus plegarias era él, Garren. Él podía liberarla de esa fe ciega y cegadora.
—¿Estás segura?
Ella tiró de las manos y él la soltó al darse cuenta de lo fuertemente que la estaba agarrando.
—Sí —afirmó—. Es lo que Dios espera de mí.
Garren se levantó y apartó la mirada de sus ojos.
—¿Cómo sabes lo que Dios espera de ti?
—Habláis como la priora. Simplemente lo sé. Lo siento. Mi lugar está en el priorato. Es el único sitio al que… —la voz se le quebró— al que pertenezco.
—¿Y cómo sabes que es tu lugar? Nunca has vivido en otro sitio. A lo mejor deberías casarte…
Ella se echó hacia atrás como si hubiera recibido una bofetada.
—Nunca he pensado en casarme.
—Casi todo el mundo se casa.
—Vos no.
—Yo no tengo nada que ofrecerle a una mujer —las palabras le supieron a vino avinagrado.
—¿Y vuestra casa?
Su casa… Aquella palabra era aún peor.
—Mi casa está en manos de la iglesia.
—¿Le entregasteis vuestra casa a la iglesia cuando ingresasteis en el monasterio? —Dominica se levantó, se santiguó y dobló ligeramente la rodilla.
Garren soltó un bufido de desdén. Le había entregado a la iglesia su casa, sus esperanzas y su vida. Y a cambio no había recibido más que traición.
Ella seguía mirándolo con una ceja arqueada, esperando oír su historia.
—Levántate —le ordenó él con un suspiro—. No me tomes por algo que no soy.
—No sois lo que pensé en un principio.
Cierto. Su fe la cegaba y solo le permitía ver a un santo, no al verdadero pecador que era. ¿Cuál sería su reacción si descubría la verdad?
Se sacó ese pensamiento de la cabeza y guardó las plumas en el relicario. Aquello lo hacía por William y nadie más.
—Dejad que os ayude —se ofreció ella mientras Garren intentaba atar el cordel—. Haced el primer nudo mientras yo pongo el dedo encima —así lo hizo y Garren advirtió el bulto ennegrecido en el dedo corazón. Lo reconoció de inmediato. Los monjes que se pasaban el día copiando tenían unos callos similares.
—¿Qué es esto?
Ella retiró la mano y presionó el nudo con la mano izquierda.
—Nada.
Agachó la cabeza para que el pelo le cayera sobre la rodilla y le cubriese las manos. Garren lo agarró suavemente y lo levantó por encima del hombro.
—Parece la mano de una copista.
Ella no respondió, pero Garren sintió un escalofrío. Para una copista no había más lugar en el mundo que el scriptorium de un priorato.
—Debo irme —murmuró, con cuidado de mirarlo a los ojos—. ¿Puedo recibir antes vuestra bendición?
Garren abrió la boca para negarse, pero ella ya se había arrodillado ante él y tenía las manos en sus rodillas. Se moría por volver a tocarla, de modo que le puso las manos en la cabeza y se inclinó para besarla en el pelo.
Ella lo miró, sobresaltada, y salió corriendo como una cierva asustada.
Y él se sentó y permaneció un largo rato girando el relicario con las plumas de oca.