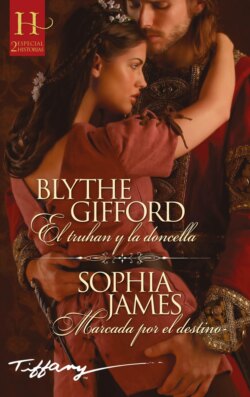Читать книгу El truhan y la doncella - Blythe Gifford - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cinco
ОглавлениеDe pie junto al gigantesco caballo de guerra, Dominica alargó el brazo para entregarle a la hermana Marian su comida. Acto seguido, agachó la cabeza para evitar el contacto visual y le tendió la otra bolsa al Salvador, que estaba atando los pertrechos a la silla. Aún no estaba preparada para darle las gracias. Tenía que pensar cuidadosamente las palabras para no decir nada inapropiado.
Con el sol en su punto más alto, la comitiva de peregrinos siguió al Salvador por el puente levadizo del castillo Readington y enfiló rumbo al oeste. La hermana Marian se balanceaba a lomos de Roucoud con las dos piernas colgándole por un costado. Dominica caminaba al otro lado del caballo, cerca de Marian, pero oculta a ojos del Salvador. Inocencio trotaba a sus pies, a una distancia segura de los cascos del caballo. Entre el castillo y el priorato se extendían las ondulantes colinas y sus familiares tonos verdes y amarillos. Más allá del priorato aguardaba lo desconocido.
La voz de la viuda Cropton acallaba el canto de la alondra mientras describía sus anteriores peregrinaciones. A media tarde ya había detallado el viaje a Calais cruzando el Canal, y Dominica se sentía como si también ella hubiera llegado hasta Francia, pues el paisaje que la rodeaba le resultaba absolutamente desconocido.
Los muslos empezaban a dolerle y le hacían envidiar las fuertes patas de Roucoud. El Salvador se movía con la misma seguridad que el caballo. Dominica articuló en silencio varias palabras de agradecimiento. Le habría gustado poder escribirlas, pero apenas llevaba suficiente pergamino para narrar el viaje. Cuando quedó finalmente satisfecha, las repitió al ritmo de las pisadas. No las diría en voz alta hasta que estuviera a solas con él. Afortunadamente, a la hermana Marian no le gustaba escuchar a hurtadillas.
Cuando El Salvador anunció una parada, Dominica despedía tanto calor bajo la capa gris de lana como el pan recién hecho que el cocinero sacaba del horno. El Salvador levantó los brazos para ayudar a desmontar a la hermana Marian y Dominica vio manchas de sudor en sus axilas. Le sorprendió aquella imagen tan humana. Nunca había creído que los santos sudaran como el resto de mortales.
Lo vio desaparecer entre los árboles. Seguramente también tuviera necesidades corporales… La imagen del Salvador aliviándose bajo un árbol la turbó de tal manera que suplicó perdón a Dios por sus indecentes pensamientos.
Cuando el Salvador regresó y la hermana Marian se internó en el bosque, Dominica se acercó a él dispuesta a hablar. Levantó la cabeza para mirarlo a los ojos, pero era un hombre mucho más alto que el abad. Casi tanto como lord William. Respiró hondo y pronunció las palabras que había memorizado.
—Gracias por convencer a la hermana Marian de que monte a vuestro caballo. Sois un salvador incluso en los pequeños detalles.
—¡No soy un salvador! —exclamó él entre dientes, mirando a los otros peregrinos. Solo su férrea voluntad le impidió gritar, pensó ella—. Deja de decirles a los demás que lo soy.
—¡Pero vos salvasteis a lord William! —no se había preparado ningún otro discurso, así que solo pudo farfullar las mismas palabras que había oído—. En Poitiers, donde nuestro glorioso príncipe Eduardo triunfó con la ayuda de Dios y…
—Dios solo ayudó al crear un hatajo de cobardes franceses —parecía llevar el ceño fruncido pegado en el rostro, como si ella siempre le hiciera enfadar.
—¡Fue un milagro! —estaba convencida de lo que había oído sobre la extraordinaria victoria—. Los franceses nos rodeaban y superaban en número, y aun así fueron puestos en fuga por una mano invisible.
—Yo solo creo en las manos que puedo ver —levantó las manos, grandes, fuertes y callosas, pero capaces de transmitir una delicadeza extraordinaria, como ella misma había visto—. Fueron estas las manos que llevaron a Readington a casa, no las de Dios.
Dominica se había imaginado un espectro vestido de blanco descendiendo sobre el cuerpo inerte de lord William y devolviéndole la vida al tocarlo con sus dedos. Pero aquel hombre había cargado con lord William al hombro como un saco de harina.
—Lo llevasteis con la ayuda de Dios —hizo el signo de la cruz—. ¡Todo el mundo lo sabe!
Él dejó caer las manos al costado y suspiró con irritación.
—Nadie sabe nada. No hice más por él de lo que él hizo por mí.
Dominica parpadeó con asombro.
—¿Lord William os rescató de la muerte? —el conde era un hombre fuerte y bueno y Dios había protegido a sus súbditos, pero Dominica nunca había oído rumores de que lord William los devolviera a la vida—. Creía que os entregó un caballo.
Él guardó unos instantes de silencio.
—Me dio una nueva vida.
Dominica pensó si debería arriesgarse a preguntarle por esa nueva vida, pero en ese momento Inocencio salió corriendo tras un conejo que cruzaba el camino y se internó en un trigal. Los verdes y altos tallos se tragaron al conejo y al perro.
—¡Inocencio, ven aquí! —le gritó mientras se levantaba las faldas para echar a correr tras él.
El Salvador la agarró del brazo.
—Es un terrier. No puedes correr detrás de él cada vez que persiga un conejo.
—¡Pero se perderá! Nunca ha salido del convento.
Ni siquiera sabía dónde estaban. ¿Cómo iba Inocencio a encontrar el camino de vuelta? No llevaban ni un día fuera de casa y el mundo ya le parecía un lugar aterrador.
Los ladridos de Inocencio se perdieron en la distancia.
—Dile que nos traiga la cena —oyó que decía la viuda tras ella, riendo.
—Pero a él le gustan los nabos —dijo Dominica, pensando en las veces que había tenido que sacar al perro del huerto—. ¿Dónde va a encontrar nabos si se escapa y se pierde?
El Salvador seguía agarrándola de la muñeca.
—Deja que se divierta un poco.
—¿Pero y si no vuelve? ¿Qué será de él? —deseó que la hermana Marian regresara pronto. Ella entendería su angustia.
—Un perro al que le falta una oreja sabe arreglárselas solo —respondió él, sin soltarla. A Dominica le palpitaba la piel bajo sus dedos.
La otra oreja de Inocencio se erguía como el cuerno de un unicornio, y se agitaba como una pequeña ala cuando intentaba atraparse la cola. Dominica le había enseñado a hacerlo valiéndose de unos nabos, su hortaliza favorita. Si no volvía, ella no sabía si podría soportarlo. Y así se lo dijo a la hermana Marian mientras El Salvador la ayudaba a subir al caballo.
—Dios lo traerá de vuelta si así ha de ser. ¿Has rezado?
Dominica negó con la cabeza. Se sentía avergonzada por no haberlo hecho, pero no estaba segura de que Dios tuviera tiempo para buscar perros perdidos.
El escudero pasó junto a ella con una expresión desdeñosa y se detuvo frente al Salvador, pecho contra pecho, lo bastante cerca para demostrar que él también era un luchador. Tal vez necesitara demostrar algo, pensó Dominica, porque su aspecto era hermosamente angelical.
—Vámonos, sir Garren. No iremos a quedarnos aquí para esperar a un perro, ¿verdad?
—Vamos a quedarnos aquí hasta que yo lo diga —su voz era firme y autoritaria, y con ella les recordaba a Simon y a todos que él era el jefe y el único que daba las órdenes—. ¿Por qué no vas a comprobar si estamos todos, joven Simon?
El joven escudero se puso colorado hasta las orejas, pero se internó en el bosque sin decir palabra.
Antes de que Simon regresara lo hizo Inocencio, jadeando trabajosamente entre sus negros bigotes al asomar el hocico entre el trigo. Se acercó a Dominica e intentó atraparse el rabo, como si intentara congraciarse con ella para que lo perdonase. Ella lo levantó del suelo y lo apretó con fuerza contra el pecho.
—Perro malo.
La hermana Marian le rascó la oreja buena.
—¡No le hagas carantoñas por haberse escapado! La próxima vez puede que no regrese.
—Has de tener fe en Dios, Dominica.
O en el Salvador, se dijo a sí misma. Era él quien había retrasado la marcha para que a Inocencio le diera tiempo a volver.
—¡Toma! —le tendió el bulto de pelo negro a la hermana Marian—. Llévalo en el caballo para que no vuelva a escaparse.
La hermana Marian miró al Salvador en busca de aprobación.
—Puede que al caballo no le gusten los perros, mi niña.
—Roucoud es muy tolerante —dijo él con un atisbo de sonrisa.
—No puede montar todo el camino hasta Cornwall —arguyó la hermana Marian, pero de todos modos acomodó al perro delante de ella. Exhausto, Inocencio se desplomó en la silla mientras el grupo reanudaba la marcha.
Las amenazabas acechaban por doquier, pensó Dominica, adelantándose una corta distancia como si así pudiera dejar atrás sus inquietudes. Sabía que el viaje entrañaba peligros en forma de jabalíes salvajes o dragones, pero nunca había imaginado que pudieran perder a Inocencio.
El Salvador la alcanzó y caminó a su lado.
—No te preocupes por el perro —le dijo en tono divertido—. La oreja que le falta indica que no se crió en un convento. Seguro que tuvo una vida muy trepidante antes de llegar a ti.
Dominica lo miró por el rabillo del ojo. Cuanto más lo observaba, más difícil le resultaba imaginárselo con alas.
—Igual que vos.
Él no llegó a fruncir el ceño, pero una sombra pareció caer sobre su rostro.
—Como cualquier soldado.
Era mucho más que un simple soldado, pero parecía irritarle hablar de su relación especial con Dios.
—¿Habéis visto mucho mundo?
—El suficiente —era tan parco en palabras como un monje.
—Contadme lo que habéis visto.
—¿Nunca has salido del convento?
—Solo para ir al castillo —y eran visitas que preferiría olvidar. O al menos los desagradables encuentros con sir Richard—. ¿Es verdad que hay dragones al final del mar?
—Lo más lejos que he estado ha sido en Francia. Y la viuda Cropton ha descrito el país con más detalle de lo que yo podría contar —su rostro se suavizó en una mueca de regocijo.
A diferencia de los santos de rostro severo que adornaban las paredes de una capilla, él parecía tolerar las debilidades humanas. Salvo las de ella…
—Pero no hablemos de eso. La guerra no es tema de conversación para mantener con una dama encantadora mientras se pasea por el campo.
Dominica lo miró a los ojos por si se estaba burlando de ella, pero su expresión parecía sincera y afable. Ella no era una dama, pero la palabra la hizo erguirse ligeramente y se echó el pelo por encima del hombro. Al no estar acostumbrada a comportarse así temió estar pecando de vanidosa.
—¿Y de qué se puede hablar con una dama? —quiso saber—. En el priorato no está permitido hablar —cada vez que lo hacía se ganaba la reprimenda de la madre Juliana.
—Del día tan bonito que hace… —su voz se volvió ronca y profunda—. De lo bonitos que son tus ojos…
Dominica giró la cabeza hacia él, sorprendida por el comentario. Los ojos del Salvador, fijos en ella, eran de un color verde intenso y estaban enmarcados por espesas pestañas negras. Sintió que aquella mirada le traspasaba el corazón, y otras partes de su cuerpo.
El instinto la acució a seguir andando y bajar la vista al sendero.
—La priora dice que son los ojos del diablo.
Él masculló algo inaudible.
—Ningún caballero diría eso. Más bien los compararía con el cielo de un amanecer despejado.
—Los vuestros son como las hojas verdes de un árbol que dejan entrever la corteza marrón.
La risa del Salvador fue como una bofetada en el rostro. Otra vez había dicho algo inapropiado…
—Esa no es la respuesta que esperaba —le confirmó él, sonriendo.
Bueno, al menos no le había hecho enfurecer.
—¿Por qué no? Habéis dicho algo sobre mis ojos. ¿No debo decir yo algo sobre los vuestros?
—No. Lo que debes hacer es suspirar y ponerte colorada.
Ella hizo ambas cosas.
—Nunca he intercambiado con un hombre más que unas pocas palabras. No conozco todas las reglas. Todo me parece muy confuso.
—El mundo es un lugar confuso —dijo él, entornando la mirada hacia el sol.
—Por eso mi lugar está en el priorato. Tal vez os complazca hablar de Dios —le sugirió, esperanzada.
—Nada podría complacerme menos.
En el priorato imperaba una estricta orden de silencio, pero al menos servía para evitar situaciones tan embarazosas como aquella. Tal vez quisiera hablar de su hogar y su familia…
—¿Dónde crecisteis?
—Eso no importa —espetó él secamente.
A Dominica volvieron a arderle las mejillas, pero en esa ocasión no fue por el sol ni la vergüenza, sino por el pecaminoso calor de la ira.
—¿He dicho otra vez algo malo? Vos queríais hablar, y los suspiros y rubores no facilitan mucho la conversación.
Él la miró brevemente.
—No hablamos por hablar.
Sus palabras le resultaban tan desconocidas como en su día le resultó el latín. Aquel no era su lugar, y cada vez añoraba más la tranquila rutina que vivía en el priorato, donde sabía qué hacer y cómo comportarse en cada momento del día. No había ninguna confusión en las palabras de alabanza al Señor.
—Veo que mi presencia os molesta, así que os dejaré tranquilo. Os agradezco una vez más vuestra amabilidad con la hermana Marian.
Le dio la espalda y caminó el resto de la tarde junto a la viuda Cropton, quien no esperaba de ella que hablase. A la hora de la cena había oído su pormenorizado relato sobre el viaje desde Calais hasta París en su peregrinación a Santiago de Compostela. Y había pensado en algunas palabras que escribir sobre El Salvador.
Lo había echado todo a perder, pensó Garren mientras caminaba en solitario hacia el sol poniente. Dominica nunca volvería a hablarle.
La costumbre le hacía desviar la mirada de un lado del camino a otro, siempre alerta a cualquier movimiento. Incluso allí, en las tierras de los Readington, los peregrinos podían ser presa fácil para los ladrones y salteadores. Aquel día, sin embargo, solo vio ranúnculos amarillos que se mecían sobre sus altos y finos tallos, y solo oyó el alegre piar de los gorriones.
Nadie se le acercó. Tras él, los peregrinos se congregaban alrededor de la viuda para escuchar su cháchara. Oyó una risa y pensó si sería de Dominica. Debería haber sido él quien la hiciera reír, pero en vez de eso la había ahuyentado con sus gruñidos. El encanto con que había seducido a las mujeres francesas lo había abandonado.
Pero no todo era culpa suya… ¿Cómo iba a seducir a una mujer que no sabía nada de aquel juego? ¿Cómo podía acostarse con una joven que solo tenía ojos para Dios?
Se llenó los pulmones con el dulce aire inglés y saboreó aquellos instantes de paz. Solo tenía el presente. El pasado estaba cargado de dolor, ¿y el futuro? Sabía cuán inútil era tratar de ganarse el Cielo. Al final, Dios no tenía en cuenta ni las buenas ni las malas obras.
Dominica solo hacía buenas obras. O quizá nunca se había enfrentado a la tentación. Y mejor que la tentase él a que fuera cualquier otro.
Dejó que su imaginación vagara libremente y visualizó a Nica en sus brazos, con el pelo desparramándose sobre él como una capa de miel, sus pechos, grandes y turgentes, respondiendo a los besos… Menos mal que caminaba por delante del grupo y que nadie podía ver la reacción de su miembro a los eróticos pensamientos que le llenaban la cabeza.
Era agradable sentirse atraído por ella. Pero no necesario. Si hacía aquello solo era por dinero, igual que si estuviera contratando los servicios de una prostituta en Rose Street.
La idea le hizo sentirse sucio e indigno.
No, no lo hacía por dinero. Todo el mundo esperaba de él que fuera un santo o un pecador. Un instrumento de Dios o un mercenario codicioso y sin escrúpulos. No era ni una cosa ni otra. A pesar de lo que pudieran pensar los demás, no era dinero lo que quería.
Dominica había dicho que su lugar estaba en el priorato. Pero ¿y el suyo? No era el monasterio. No tenía casa. Sir Garren de ninguna parte.
Apenas recordaba cómo había sido su casa. Piedras grises bajo un cielo gris. Árboles sombríos de hoja perenne. Una torre, ¿o quizá dos? Siempre en guardia, esperando un ataque de cualquier lado de una frontera cambiante. Los soldados ingleses gritaban tan fuerte como los escoceses. Él había abandonado su hogar con seis años y no volvió hasta once años después, cuando la peste caía sobre los muros como una negra lluvia de invierno.
A veces el olor a brezo lo devolvía al pasado. A su madre le encantaba aquel olor, y rellenaba de brezo una almohada para que Garren se sentara y la oyera contarle cómo Jesucristo había convertido el agua en vino y multiplicado los panes.
Había descubierto a tiempo que eran historias fantásticas, justo antes de hacer promesa de pobreza, castidad y obediencia.
Se sacudió los recuerdos. El pasado quedaba atrás. Había que mirar al presente. Paseó la mirada por las tierras de William. Verdes y ondulantes campos, separados unos de otros por hileras de árboles. Las mariposas azules y cobrizas revoloteaban alrededor de las florecillas blancas y amarillas. ¿Cómo sería tener una casa en una tierra tan fértil y exuberante como aquella? Ningún invasor la había saqueado desde hacía nueve generaciones. Ningún hedor a sangre infectaba el dulce aroma de la hierba. Ningún grito agonizante ahogaba el alegre canto de los gorriones.
Envidiaba a William por sus dominios. También él quería poseer la tierra que pisaran sus pies. Tal vez, después de cumplir la promesa que le había hecho a William, después de que este muriera y Richard le obligara a marcharse, pudiera encontrar algún pedazo de tierra abandonada y hacerla suya con ilusión y esfuerzo.
Pero para eso debía acostarse con la chica. La próxima vez que hablara con ella sería un perfecto caballero, gallardo y cortés, y la seduciría como a una doncella en una taberna. No tendría ni que mirarla a los ojos cuando la tuviera en sus brazos.
«Pórtate bien y sé educado».
Sacudió la cabeza al oír la voz de su madre. De repente volvía a tener seis años y ella le decía adiós mientras él se alejaba a lomos del caballo.
Anunció que se detendrían a pasar la noche en un bosquecillo, junto a un riachuelo, y asignó los turnos de guardia. No tenía sentido cansarlos a todos a la vez, especialmente a la hermana Marian. Tenían muchos días de marcha por delante.
Se mojó la cara y la nuca en el arroyo. Aquella noche volvería a hablar con la chica.
«Pórtate bien y sé educado. Dios siempre te estará observando».
Dios tendría que responderle a algunas cosas. Pero de momento intentaría seguir el consejo de su madre con la joven Dominica.