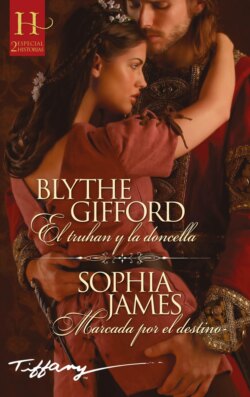Читать книгу El truhan y la doncella - Blythe Gifford - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Siete
ОглавлениеMientras volvía al campamento Dominica se frotó el cuero cabelludo, buscando el punto que habían tocado los labios del Salvador. La piel le abrasaba tanto que debía de haberle dejado una marca.
No era un hombre cualquiera, pensó con alivio. Era un mensajero de Dios, elegido para portar las plumas de Larina.
Sacudió la cabeza con desconcierto. No le correspondía a ella cuestionar los designios de Dios, pero le resultaba muy extraño que hubiese elegido a un hombre que anteponía las personas a Él.
Viajaba junto a las plumas de Larina, y sentía un escozor entre los hombros como si le fueran a brotar sus propias alas. Debía de ser una señal con la que Dios bendecía su viaje. Se moría de impaciencia por contárselo a la hermana Marian.
Pero él le había dicho que guardase el secreto de Dios. Aminoró el paso y se frotó con el pulgar el bulto con la mancha permanente de tinta que la escritura le había dejado en el dedo corazón. No estaba acostumbrada a ocultarle secretos a la hermana Marian, salvo los extraños sentimientos que albergaba por El Salvador.
Pero ya no habría más secretos que guardar. No volvería a pensar en él como hombre.
Nadie se percató de su regreso al claro, donde los peregrinos se preparaban para ponerse en marcha. La hermana Marian sostenía una galleta sobre el hocico de Inocencio y el perro saltaba sobre sus cortas patas en un desesperado intento por alcanzarla.
—Deberías comértela tú —dijo Dominica.
La hermana Marian era delgada como un palillo, pero aquella mañana casi habían desaparecido las arrugas de los ojos. Era como si se fuese quitando años de encima a medida que se alejaba del priorato.
—Es solo un bocado —repuso ella, agitando la galleta. Inocencio dio otro salto y se la arrebató de la mano, y la hermana Marian le rascó la oreja mientras él le lamía migas invisibles de la otra mano—. ¿Has rezado tus oraciones, Nica?
Dominica se había alejado del campamento para buscar un lugar tranquilo donde escuchar la voz de Dios, pero en vez de eso se había encontrado con su mensajero. Y pedirle ayuda a un heraldo de Dios constituía una muestra de devoción.
Asintió con la cabeza y la hermana Marian le apretó la mano.
—Esta mañana me siento con fuerzas para caminar.
—No te canses mucho.
—Buenos días, hermana —el joven escudero hizo una reverencia y se apartó el mechón rubio que le caía sobre la frente. Aún conservaba la fragilidad de la infancia, aunque sus pies y manos habían crecido desproporcionadamente al resto del cuerpo. No como El Salvador, cuyas manos guardaban una proporción perfecta con sus fuertes brazos y anchos hombros.
—Buenos días, muchacho —lo saludó la hermana Marian—. Perdóname por olvidar tu nombre, pero soy demasiado mayor para acordarme de todos.
—Me llamo Simon, hermana —miró a Dominica con una encantadora sonrisa—. Sirvo a un noble que muy gentilmente me ha concedido permiso para hacer la peregrinación.
—Yo soy la hermana Marian, y esta es Dominica.
El joven no se inclinó sobre la mano de Dominica, y pareció hablarle a su pecho en vez de a sus ojos.
—¿Y tú, Dominica, de dónde eres?
—Yo también vivo en el priorato.
—Ah, bien… Pues si hay peligro nada habrás de temer. Yo puedo protegerte —se tocó la empuñadura de la espada e hizo una reverencia antes de alejarse hacia El Salvador, a quien le dio una palmada en el hombro como si fueran compañeros de armas de toda la vida.
Dominica miró a la hermana Marian y sofocó una risita.
—Supongo que no hace falta que te prevenga contra ese muchacho —le advirtió Marian.
—Tranquila, hermana. No siento la menor tentación —le aseguró Dominica. El joven no era más que un chiquillo junto al Salvador, en quien no podía pensar como hombre mortal.
Un sol radiante y un cielo despejado bendijeron el segundo día de viaje. Detrás de Dominica, la viuda Cropton contaba a voz en grito una larga historia sobre cómo la habían asaltado unos ladrones en los Pirineos. Los bandidos habían caído al suelo como Pablo de camino a Damasco, suplicaron perdón y pidieron unirse al grupo de peregrinos. Tan solo la hermana Marian y el médico la escuchaban con atención, aunque la voz de la viuda podría oírse en varios kilómetros a la redonda.
Delante de Dominica marchaba la joven pareja, Jackin y Gillian, ocultándole la vista del Salvador y de Simon. Como siempre iban de la mano, tan juntos que no dejaban pasar la luz entre sus capas. En una ocasión, creyendo que Dominica miraba hacia otro lado, el hombre besó a su esposa en los labios.
Dominica apartó rápidamente la mirada y se fijó en las mariposas de colores que parecían provocar a Inocencio. ¿Cómo podían unos peregrinos ceder a las pasiones de la carne cuando se encontraban en una búsqueda espiritual?
A medida que avanzaba la mañana, sin embargo, también Dominica empezó a preocuparse por su carne. Las piedras se le clavaban en los pies a través de la fina suela de cuero, y el dolor le subía por las pantorrillas y muslos hasta el trasero. La hermana Marian montaba otra vez a Roucoud, y solo El Salvador parecía caminar sin molestia ni esfuerzo.
Cuando se detuvieron para almorzar el dolor era casi insoportable y, lejos de sentirlo como una muestra de devoción, empezó a preguntarse si la viuda no había tenido razón al sugerir que todos hicieran el viaje a caballo o en burro.
Mientras el resto del grupo se sentaba a comer, ella se escabulló entre los árboles para pasar unos momentos de tranquilidad y rezar para protegerse de la tentación. Arrodillada junto a un espino de flores blancas, cerró los ojos y aspiró el dulce aroma, preparada para escuchar la voz de Dios.
Pero lo que oyó fue la risita de una mujer.
Abrió los ojos y vio un pequeño claro entre las ramas espinosas del arbusto.
Jackin estaba a horcajadas sobre Gillian, quien yacía en el suelo con las faldas levantadas y las piernas desnudas.
Tan desnudas como el trasero de Jackin…
Dominica se agachó detrás del arbusto. Tenía tanto miedo de quedarse como de marcharse, y se le ocurrió que Dios tenía una manera muy extraña de responder a las oraciones.
Jackin besó a su mujer en la boca, las orejas y el cuello, con tanta voracidad como si estuviese devorando una suculenta comida. Y ella le devolvía los besos mientras su risa ahogada se transformaba en gemidos. Jackin se balanceaba de rodillas, con la cabeza hacia el cielo, como si estuviera entrando en el éxtasis propio de la oración.
Dominica se agarró a la rama y chilló de dolor al pincharse con una espina. Retiró la mano y las ramas chasquearon, pero Jackin y Gillian estaban demasiado ocupados para enterarse de nada.
Finalmente, Jackin soltó un fuerte y prolongado gemido y se derrumbó sobre ella.
Dominica contuvo la respiración, convencida de que Jackin iba a darse la vuelta y descubrirla. Pero lo que hizo fue volver a cubrir de besos el rostro de su mujer y susurrarle algo al oído que la hizo reír.
El corazón de Dominica latía desbocado.
—¡Quietos!
Un campesino salió de detrás de un árbol, al otro lado del claro. Era alto y desaliñado, parecía no haber comido en mucho tiempo y blandía una hoz oxidada, con la que golpeó a Jackin en la espalda.
—Dame el dinero.
A Jackin se le desencajó el rostro y se le tensaron las nalgas, y a Dominica casi se le salió el corazón del pecho.
«Dios mío… haz que venga Garren… rápido».
—Somos pobres peregrinos —dijo Jackin con una voz crispada—. No llevamos nada encima.
Gillian, con las faldas arremangadas hasta la cintura, se agarró al brazo de su marido. El ladrón la miró con expresión lasciva, se acercó en dos zancadas y agarró la cabeza de Jackin para echársela hacia atrás y ponerle la hoz oxidada bajo la barbilla, como si fuera un barbero borracho.
Dominica tragó saliva.
«Deprisa, Dios mío».
—Sé que lleváis algo como ofrenda para los santos —dijo, moviendo la hoja sobre la nuez de Jackin—. Vamos. Apártate de ella.
Jackin trastabilló al levantarse. Tenía los pantalones por los tobillos y entre las piernas le colgaba lo que parecía una salchicha pequeña y mojada. Gillian se apartó y se bajó rápidamente las faldas.
—Por favor, no le hagas daño.
Su grito le llegó a Dominica al corazón. Si Dios no enviaba a Garren tal vez esperase que ella hiciera algo.
Se levantó, sintiendo la tierra blanda bajo sus pies, y rodeó el matorral simulando el mismo atrevimiento que le había visto a Simon. Las espinas se le clavaban en la capa, oyó un desgarrón y vio que se había quedado atrapada. Pero de todos modos se irguió y confío en que el ladrón no se diera cuenta.
—¡Alto!
Los tres se volvieron hacia ella.
—Si lo matas, Dios subirá su alma al Cielo y a ti te condenará al Infierno. Deus misereatur.
—¿Qué? —el ladrón miró a Dominica con los ojos de un tejón atrapado.
—Viaja bajo la protección de Dios —explicó Dominica, y le hizo un gesto con la cabeza a Jackin, manteniendo fijamente la mirada por encima de su cintura—. Enséñale tu testimonial.
Con la hoz todavía pegada a su garganta, Jackin no podía alcanzar su ropa. El ladrón lo soltó y en su lugar agarró a Gillian por el cuello. Su expresión era de confusión y desconcierto mientras Jackin abría la bolsa con dedos temblorosos y hurgaba en el interior.
Dominica se inclinó hacia delante, pero la capa no cedió.
Jackin sacó el pergamino enrollado y lo agitó ante la cara del ladrón.
—Aquí está. Mira.
Tras ellos, Dominica vio a Garren acercándose silenciosamente entre los árboles. A su lado iba Simon. «Deo gratias», pensó.
El ladrón miró el pergamino por encima del hombro de Gillian.
—¿Qué es lo que pone?
En ese momento Garren salió al claro y le tocó la espalda con la punta de la espada.
—Baja el arma. Ahora.
Justo a tiempo, pensó Dominica mientras expulsaba el aire del pecho.
Simon se rio por lo bajo y Jackin soltó el pergamino para subirse rápidamente los pantalones. El ladrón aprovechó el despiste para tirar de la cabeza de Gillian hacia atrás.
—Atrás o le corto el cuello.
—La señorita tenía razón —dijo Garren con una voz tan serena como el brazo que sostenía la espada—. Somos peregrinos y viajamos con protección.
El ladrón se lamió los labios, pero no apartó la hoz de la garganta de Gillian.
—Dame unas monedas o la mato.
Garren levantó la espada hasta la sucia oreja del hombre.
—Suéltala y te dejaré marchar. Es más de lo que mereces.
—Somos dos —dijo Simon—. Podemos con él.
Garren lo ignoró y mantuvo la mirada fija en el maleante.
—¿De verdad quieres poner a prueba tus habilidades contra un hombre contratado para matar?
Dominica se estremeció al oírlo. Contratado para matar… Pero no le habían pagado para salvarle la vida al conde.
—¿Cómo sé que no me matarás de todos modos? —preguntó el ladrón, obligado por la espada del Salvador a mirar a Simon blandiendo su arma ante él.
—Puedes creerlo —dijo Dominica—. El hombre que está detrás de ti es un mensajero de Dios.
El salteador intentó mirar de reojo tras él sin mover la cabeza.
—Antes de dejarte marchar te daré algo de comida —dijo El Salvador, y le mostró la bolsa por encima del hombro—. Vamos. Suéltala.
—Antes dame la comida.
El Salvador arrojó la bolsa hacia los árboles.
—Ve a por ella y sal corriendo antes de que cambie de idea.
—Que Dios te bendiga —dijo el ladrón. Agarró la bolsa y desapareció en el bosque.
—Asegúrate de que no vuelve —le dijo El Salvador a Simon, quien sonrió y salió corriendo tras él—. ¡Pero no le hagas daño! —añadió por encima del hombro.
A Dominica le temblaban tanto las piernas que cayó al suelo mientras Gillian y Jackin se abrazaban. Ninguno de los dos levantó la mirada hasta que El Salvador les llamó la atención con un gruñido.
—Y vosotros dos, si queréis dar rienda suelta a vuestros deseos esperad a que sea de noche y haya alguien montando guardia.
Se acercó a Dominica, quien tiró de la capa para intentar soltarse, sin éxito. Se arrodilló a su lado y le rodeó los hombros con el brazo, y Dominica estuvo tentada de apoyarse en él y apretar la cara contra su pecho.
—¿Estás bien, Nica?
A punto estuvo de echarse a llorar al oír su diminutivo infantil en los labios del Salvador. Solo la hermana Marian, quien la quería más que nadie, la llamaba así.
—Sí, por supuesto —respondió, pero el corazón le seguía latiendo desenfrenadamente y las mejillas le ardían al pensar en Jackin y Gillian abrazándose. Aquella noche tendría que rezar más que de costumbre.
Él se levantó en toda su imponente estatura.
—No vuelvas a hacerlo.
—¿Hacer qué?
—Enfrentarte a un hombre que lleve un arma.
Ella se dio la vuelta y tiró con todas sus fuerza de la capa, haciéndola jirones.
—Dios tardó mucho en traerte. Tenía que hacer algo.
—Dios suele tardar a la hora de entregar un mensaje… Deberías haber venido a buscarme. Fue una casualidad que me percatara de tu ausencia y la de esos dos.
—No fue casualidad. Fue Dios —la severa mueca de sus labios contradecía el alivio que destellaba en sus ojos verdes—. Me has llamado Nica. ¿Dónde habías oído ese nombre?
Él parpadeó con asombro.
—¿Te he llamado así? No me he dado cuenta. Supongo que se lo oiría a la hermana Marian —se apartó para llamar a Jackin y Gillian, que seguían abrazados juntos—. Vamos. ¡Simon, vuelve aquí!
Los condujo al campamento como a un rebaño de ovejas asustadas.
—Nunca más volváis a separaros del grupo.
Dominica mantuvo la boca cerrada. No quería darle problemas a nadie, pero tenía que escribir, rezar y atender sus necesidades. Se separaría del grupo cada vez que lo necesitara. Garren podía ser un mensajero de Dios, pero empezaba a abusar de su paciencia.
Y las sensaciones que le provocaba al tocarla empezaban a asustarla…
Día dos.
Mientras contemplaba el glorioso amanecer que Dios brindaba bajo el dosel de susurrantes hojas, con Inocencio acurrucado a sus pies, Dominica se preguntaba lo que podría escribir sobre el día anterior.
Se acarició la nariz con el extremo de la pluma de escribir. No le había contado a nadie lo de las plumas santas, y tampoco podía escribir sobre ellas. Las palabras escritas no se disolvían en el aire.
Y aún más poderosa que el recuerdo de las plumas era la imagen de Jackin y Gillian abrazados y envueltos por un caparazón invisible. La felicidad que los unía era escalofriante. ¿Cómo sería sentir aquella compenetración que podía rivalizar con el éxtasis divino?
Sacudió la cabeza, pero no consiguió borrar la imagen. Peor aún, al pensar en Jackin y Gillian volvió a sentir las manos de Garren consolándola y a oír su voz llamándola «Nica».
Garren… No podía pensar en él como El Salvador. Era demasiado grande, demasiado cercano, demasiado real. Le había dicho que nunca había pensado en casarse, pero no era cierto. Simplemente, no había conocido a muchos hombres. Tan solo al abad, a lord William y a los chicos de la aldea.
Y a lord Richard.
La pluma tembló sobre el pergamino.
Habían hablado de casarla con Peter, el hijo del herrero, que se había cortado el pulgar derecho con un hacha. Era bastante simplón y corto de entendederas, pero muy simpático y no más sucio que la mayoría. El suelo de tierra de la casa no era más duro que el camastro del priorato, y el trabajo de una esposa no debería de ser más difícil que atender a las hermanas.
Pero en la casa del herrero no habría letras, y ella les había suplicado que no la enviaran a donde no hubiese letras. La priora había accedido y Peter se casó con la hija del carpintero, con quien tuvo tres hijos.
«Mejor es casarse que quemarse».
Siempre había creído que san Pablo se refería a quemarse en el infierno, pero Garren le había quemado la piel al tocarla. ¿Sería la misma sensación que empujaba a Jackin y a Gillian a unirse a plena luz del día? Si ella se hubiera casado, ¿habría sentido lo mismo que ellos?
No, no podía ser. Dios quería que transmitiera su mensaje por escrito, no que sucumbiera a la tentación de la carne. Por muy instructivo que fuera presenciar el alcance de esa tentación, no era su destino. Y lo iba a demostrar con aquel viaje. A Dios. A la priora. Y a sí misma.
Aire fresco, escribió. Muchos gorriones.
El rabo de Inocencio golpeó alegremente el suelo, anunciando la llegada de alguien.
—Discúlpame —dijo Gillian, de nuevo modestamente cubierta.
Era la primera vez que Dominica la veía sin su marido. Tenía mejillas redondas, nariz pequeña y unos ojos marrones que casi desaparecían al sonreír. Pero en esos momentos no sonreía.
—No quería interrumpir tu meditación, pero le dije a Jackin que tenía que buscarte y disculparme por lo que has visto hoy. Ya sé que es un pecado disfrutar así y que tú no debes ver esas cosas, pero a veces nos invade el deseo y no podemos reprimirnos.
Dominica confió en que la sombra de las hojas ocultara su rubor.
—No pasa nada. Y sí, la verdad es que nunca había visto… eso —no conocía una palabra adecuada para definirlo.
Gillian bajó la mirada a la pluma y el pergamino y los ojos se le abrieron como platos.
—Sabes escribir…
—Sí —corroboró ella, sintiendo la pecaminosa satisfacción del orgullo.
—¿Podrías escribirme una cosa que te diga?
—La hermana Marian escribe mucho mejor que yo. Es la encargada de copiarlo todo en el priorato.
Gillian agachó avergonzadamente la cabeza y se puso roja hasta las orejas.
—No es algo que pueda pedirle a una monja que escriba.
La curiosidad le hizo cosquillas en los dedos.
—Bueno, yo todavía no soy monja, aunque espero serlo.
—Oh, no te preocupes, no es nada malo. Es algo que… bueno, algo que tiene que ver con lo que has visto. Por favor.
¿Por qué querría Gillian tener algo así por escrito? ¿Y qué palabras conocía Dominica para describirlo?
Fuera como fuera, había recibido de Dios el don de la escritura y su obligación era usarlo.
—Lo haría con mucho gusto, pero esto es lo único que tengo para escribir —le dio la vuelta al pergamino que tendría que durarle todo el viaje.
Gillian entornó los ojos al ver las letras que llenaban el pergamino, como si intentara descifrarlas.
—Podrías comprar más. Yo te lo pagaría, si no cuesta demasiado —se sentó a su lado y le agarró la mano libre antes de que Dominica pudiera responder—. Es un mensaje para santa Larina, para que sepa por qué peregrinamos. No quiero hablar de ello delante de un sacerdote, y he pensado que si pudieras escribirlo sería más claro para santa Larina. No quiero que me malinterprete después de haber hecho todo el viaje.
—Santa Larina entenderá lo que albergas en el corazón si rezas como es debido.
—Pero a veces, cuando me estoy confesando, el cura me reprocha que no hablo lo suficientemente claro para Dios. No sé latín ni nada, y tengo miedo de equivocarme con las palabras cuando se lo pida a santa Larina. Es muy importante para mí…
Dominica se enfureció con aquel cura anónimo que censuraba la forma de expresarse de Gillian. Por eso quería escribir la Biblia en la lengua vulgar, para que una mujer como Gillian nunca se avergonzara de hablarle a Dios.
—Lo haré —le prometió, apretándole los dedos—. Encontraremos a algún vendedor de pergaminos.
—Oh, gracias, gracias… Si tú escribes las palabras, sé que se harán realidad.
Dominica la vio alejarse y miró las palabras que acababa de escribir.
Un ladrón. Deseo. Pasión. Nica.