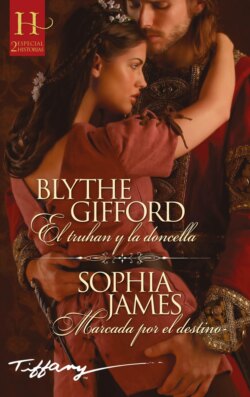Читать книгу El truhan y la doncella - Blythe Gifford - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dos
Оглавление—Mira, ahí está… El Salvador —la hermana Marian le susurró al oído para que nadie más oyera el blasfemo apelativo con que se conocía al hombre que, al igual que el verdadero Salvador, había rescatado a un hombre de entre los muertos.
—¿Dónde? ¿Quién? —preguntó Dominica en voz alta.
Todo el mundo se había congregado en el patio del castillo Readington para asistir a la partida de los peregrinos. Los rebuznos, relinchos y ladridos ensordecían los sensibles oídos de Dominica, acostumbrados al silencio monacal. A los pies de Marian, Inocencio ladraba ferozmente a cualquier criatura con cuatro patas.
—Ahí. Junto al caballo zaino.
Dominica ahogó un gemido. Era el mismo hombre que había visto en la ventana de la priora.
Por su aspecto no parecía ningún santo. Ancho de hombros, cabello castaño oscuro y ligeramente rizado, barba incipiente, piel curtida por una vida terrenal más que contemplativa…
Volvió a encontrarse con su mirada y, al igual que ocurrió la vez anterior, sintió que algo la llamaba en su interior. Sin duda debía de ser la santidad de aquel hombre.
Inocencio soltó un fuerte ladrido y se lanzó tras un gato anaranjado.
—Voy a por él —exclamó Dominica antes de que Marian pudiera decir nada. Iba a ser muy difícil proteger a Inocencio de las tentaciones que acechaban en el mundo profano.
Los pies se le enredaron en las faldas, de modo que se las levantó para correr velozmente por el patio. El aire fresco se arremolinaba entre sus piernas mientras evitaba carros, burros y personas, hasta que finalmente atrapó a Inocencio junto a las patas de un caballo.
Un caballo grande y zaino… con un hombre alto y corpulento a su lado.
El Salvador era mucho más imponente visto de cerca. Una espada colgaba del cinto, junto a la alforja de peregrino. Llevaba algo alrededor del cuello, oculto bajo la túnica. Algún objeto de penitencia, tal vez.
—Buenos días —lo saludó, echando la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. No eran marrones, como le habían parecido en un principio, sino verdes—. Soy Dominica.
Él la miró con una expresión triste y cansada, como si Dios lo estuviese poniendo a prueba continuamente.
—Ya sé quién eres.
Su mirada le provocó un extraño, pero agradable, hormigueo.
—¿Os lo ha dicho Dios? —si Dios le hablaba a ella, seguro que también mantenía largas conversaciones con alguien tan venerable.
Él frunció el ceño y pareció reprimir una sonrisa.
—Me lo dijo la priora.
Dominica se preguntó qué más le habría contado la priora. El perro se retorció en sus brazos y ella le rascó la cabeza.
—Este es Inocencio.
La sonrisa apareció finalmente en sus pétreos labios.
—En honor a nuestro Santo Padre de Aviñón, sin duda.
Seguro que aquello no se lo había contado la priora.
—Todos os estamos muy agradecidos por haber rescatado al conde de la muerte —le dijo, sin darle tiempo a preguntarse si el nombre del perro tenía como propósito honrar al Papa o burlarse de él—. ¿Olía mal, como Lázaro?
—¿Perdón?
—La Biblia dice que Lázaro olía mal por llevar cuatro días muerto.
—No creo que hayas oído hablar del mal olor de Lázaro en las homilías del abad.
—Las hermanas leen las Sagradas Escrituras durante la comida y me dejan escuchar —no quiso decirle que las había leído ella misma, y confío en que no advirtiera su pequeño engaño.
—No me parece que la historia de Lázaro sea la más recomendable para acompañar la comida… Pero sí, tanto el conde como yo apestábamos al llegar a casa.
—El conde no llevaba cuatro días muerto cuando lo devolvisteis a la vida.
Una sombra apagó el brillo de regocijo en los ojos del hombre.
—Yo no lo devolví a la vida. Simplemente no dejé que muriera.
A Dominica le pareció una distinción muy sutil desde el punto de vista teológico.
—Pero tuvisteis fe en el poder de Dios. «El que crea en mí, aunque muera, vivirá».
—Ten cuidado con lo que crees… la fe puede ser peligrosa.
Su advertencia le pareció a Dominica tan simple y compleja como las Escrituras y le recordó el final de la historia de Lázaro. Fue después de que los fariseos descubrieran lo que Jesús había hecho cuando decidieron acabar con él.
—No sé vuestro nombre, sir…
—Garren.
—¿Sir Garren de dónde?
—Sir Garren de ningún sitio y sin nada —hizo una reverencia—. Como corresponde a un humilde peregrino.
—¿No tenéis casa?
—Tengo a Roucoud de Readington —respondió mientras acariciaba el cuello de dicho caballo.
—¿Readington?
—Un regalo del conde —contestó con el ceño fruncido.
¿Por qué fruncía el gesto si aquel caballo era un regalo maravilloso? El conde debía de estimarlo mucho para regalarle un animal tan magnífico.
—¿Vivís a lomos de un caballo?
—Era mercenario. Me pagaban por luchar.
—¿Y ahora?
—Ahora soy palmero… Me pagan por hacer la peregrinación.
A Dominica no le sorprendió tener un palmero en el viaje, pero sí que fuera El Salvador.
—¿Qué malogrado devoto dejó veinte monedas en su testamento para que alguien peregrinara en su lugar?
—Aún no está muerto.
Debía de referirse al conde de Readington. El secreto estaba a salvo con ella, si dejaba de hacer preguntas.
—Disculpadme… No tenéis por qué revelar el propósito de vuestro santo viaje.
—No soy un hombre santo.
Pareció irritado. Pero ¿cómo podía negar que había sido tocado por la gracia de Dios? Todo el mundo conocía la increíble historia de aquel hombre que se disponía a peregrinar al santuario de santa Larina. Para el día de san Miguel ya contaría con su propio santuario.
—Dios os eligió como su instrumento para salvar la vida del conde.
Él le sostuvo la mirada durante unos segundos largos y silenciosos.
—Un instrumento puede servir a muchas manos diferentes… Tanto Dios como el Diablo pueden valerse del fuego.
Dominica sintió un escalofrío.
Las campanas empezaron a repicar y los peregrinos enfundados en sus capas grises se dirigieron hacia la puerta de la capilla, como si de una bandada de ocas se tratara. Dominica dejó a Inocencio en el suelo y el perro volvió corriendo con la hermana Marian. Dominica intentó seguirlo, pero las piernas se negaban a responderle.
—Por favor… —le susurró al hombre—. Dadme vuestra bendición.
Él se protegió con su capa gris como si fuera una cota de malla.
—Que te la dé el abad, como al resto de peregrinos.
—Pero vos sois El Sal… —se mordió la lengua—. Vos sois especial.
Los ojos del hombre destellaron amenazadoramente.
—Te he dicho que no soy un hombre santo. No puedo darte ninguna bendición divina.
—Por favor… —lo agarró de sus grandes manos con dedos temblorosos, se arrodilló ante él y se llevó los nudillos a los labios.
Él se soltó con un tirón, pero Dominica volvió a agarrarlo y se colocó las manos sobre la cabeza, apretándolas con fuerza en un desesperado intento por mantenerlas allí.
Sintió su endurecida palma. Entonces, muy despacio, la mano se deslizó por la curva del cráneo y la nuca y sus dedos le abrasaron la piel como un hierro candente. El pecho se le contrajo de tal manera que le costó respirar, y el olor a animales y al polvo del patio se mezcló con una nueva fragancia, embriagadora y envolvente, que emanaba de su alta y recia figura.
La campana de la iglesia calló, pero el silencio no trajo la sensación de paz esperada. El corazón de Dominica retumbaba frenéticamente en sus oídos, como si se le hubieran desequilibrado los cuatro humores corporales.
Él se apartó e hizo un gesto con la mano que podría interpretarse como una bendición o una muestra de rechazo y disgusto.
—Gracias, sir Garren de Aquí y Ahora —susurró ella, y echó a correr hacia la hermana Marian e Inocencio sin atreverse a mirar atrás.
Temía haberse delatado con aquellas manos redentoras.
A Garren le ardían las manos como si hubieran estado en contacto directo con el fuego.
Aquella joven pensaba que era un santo…
No pudo menos de reírse por la situación. Su cuerpo había respondido como el de cualquier hombre, pero la capa de peregrino ocultaba su reacción física, junto a sus muchos otros pecados.
El encargo sería demasiado fácil y gratificante, pero la idea de aprovecharse de ese celo ferviente que ardía en sus ojos no le resultaba tan satisfactorio. La chica estaba convencida de que era un hombre tocado por la mano de Dios, y su decepción sería mayúscula cuando descubriese la persona que era realmente.
Se sacudió el sentimiento de culpa. Dominica tenía que aprender, igual que había hecho él, que la fe no era más que un cebo para incautos.
Se giró y vio a la priora en la puerta de la capilla, sonriendo, como si hubiera presenciado toda la escena y esperase de él que tomara a la chica allí mismo, en el polvoriento suelo del patio.
La chica no era rival para aquella priora sin escrúpulos, pero quizá él pudiera equilibrar la balanza y engañar a la iglesia. Podía decirle a la priora que había desvirgado a la joven y quedarse con el dinero sin haber consumado el acto. La chica alegaría seguir siendo casta y pura, naturalmente, pero a ojos de la priora ya habría perdido su inocencia y, por tanto, quedaría libre de las garras del clero.
Sonriendo, le dio unas palmadas a Roucoud y le tendió las riendas a un paje antes de unirse al resto de peregrinos. Doncellas, caballeros, escuderos, cocineros, pajes… hasta la priora y lord Richard se apartaban respetuosamente para que los peregrinos entrasen en la capilla. Ojalá William no pudiera ver desde su ventana como su hermano usurpaba su legítimo lugar como conde de Readington.
Por primera vez se fijó en sus compañeros de viaje y contó a los miembros del grupo mientras atravesaban la puerta de la iglesia. No llegaban ni a una docena. Una joven pareja que caminaba de la mano. Un hombre con la nariz torcida y el rostro cubierto de cicatrices. Una mujer rolliza, esposa de un comerciante a juzgar por la calidad de su capa. Dos hombres de rasgos parecidos, seguramente hermanos. Y unos cuantos más. Todos llevaban una cruz cosida en la capa gris o, en el caso de la mujer del comerciante, colgada alrededor del cuello.
Dominica, una cabeza más alta que la otra monja, caminaba con sus ojos azules fijos en Dios, ajena al perro que se retorcía incansablemente en sus brazos. El animal movía la oreja izquierda al mismo tiempo que el rabo, pero carecía de oreja derecha. Seguramente se la había arrancado un zorro acorralado. En la puerta de la iglesia, Dominica lo dejó en el suelo y se volvió tres veces para hacer que se quedara quieto. Garren sonrió. Al menos el perro no era tan reverente como su dueña.
Se adentró en la capilla y Richard le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. Ella se apartó y aceleró el paso sin mirarlo siquiera.
Garren apretó el puño, pero consiguió relajarse. No necesitaba más motivos para odiar a aquella alimaña.
Richard y la priora se volvieron hacia Garren, el único peregrino que seguía en el patio. Una multitud expectante le abría paso hasta la capilla. Las puertas de madera parecían estar a kilómetros de distancia.
Echó a andar con pies de plomo, con la mirada fija en el dintel de piedra, intentando ignorar las miradas y susurros. La capa con la cruz cosida a instancias de William, el relicario colgado al cuello… todo le parecía un burdo disfraz. Únicamente la espalda y la venera de acero que chocaba con el relicario, recuerdo de la familia a la que un dios insensible no había querido salvar, le resultaban familiares.
—Vamos, Garren —le apremió Richard, quien nunca se dignaba a llamarlo «sir»—. Dios y el abad esperan.
Las motas de polvo revoloteaban en el rayo de sol que caía sobre el altar. Garren se arrodilló junto a Dominica, quien tenía la mirada fija en el abad y no le prestó más atención a Garren de la que le había dedicado a Richard.
El abad, que había viajado personalmente desde White Wood para bendecir a los peregrinos, empezó a entonar un salmo en latín. De esa manera pretendía que un dios sordo le oyera por encima del resto de mortales, pensó Garren.
Dominica movía los labios como si comprendiera y recitara las palabras latinas. El pelo le brillaba alrededor de la cabeza como un halo. Era joven y vulnerable ante los peligros del mundo, pero a pesar de aquella aparente fragilidad e inocencia Garren tuvo la extraña sensación de que era mucho más fuerte que él. No estaba tan seguro de poder tocarla y seguir siendo la misma persona.
El abad pasó a hablar en la lengua vulgar.
—Aquellos que os disponéis a hacer la peregrinación, ¿estáis listos para emprender el viaje? ¿Habéis renunciado a los bienes materiales para viajar austeramente, igual que hizo nuestro Señor?
Garren vio asentir a Dominica y se preguntó qué bienes materiales podría poseer aquella joven que aspiraba a convertirse en monja. Él apenas tenía nada. En nueve años no había atesorado más pertenencias de las que podía cargar consigo.
—Cuando lleguéis al santuario deberéis confesaros sinceramente, o de lo contrario vuestro viaje habrá sido en vano al no recibir el favor de Dios y los santos. ¿Confesaréis todos vuestros pecados?
Una respuesta afirmativa se elevó de los fieles como un murmullo de hojas secas. Garren fue el único que permaneció callado. Se confesaría ante Dios cuando Dios le devolviera el favor.
—Lord Richard os pide que recéis por su querido hermano, el conde de Readington, quien tras ser salvado de la muerte vive más cerca del cielo que de la tierra…
—Le doy las gracias a mi hermano —lo interrumpió la débil pero contundente voz de William—, pero seré yo quien pida mi salvación.
—¿Pero qué…? —masculló Richard.
Garren se incorporó a medias y se volvió hacia la puerta, protegiéndose del sol con la mano. Por unos breves instantes quiso creer en los milagros y encontrarse a William totalmente recuperado de su agonía, pero lo que vio fue una figura tan pálida como una aparición, reclinada en una litera que portaban dos criados. Uno de ellos llevaba una palangana en caso de necesidad.
La multitud profirió una exclamación ahogada y todos se santiguaron rápidamente contra el espíritu que volvía de los muertos.
William ordenó a sus dos criados que avanzaran hacia el altar, donde la priora se inclinó sobre él. Richard permaneció erguido e inmóvil, con una expresión airada en sus labios apretados y desalmados ojos.
El abad, totalmente desconcertado, levantó la vista hacia el Cielo en busca de consejo. La ceremonia litúrgica no contemplaba una eventualidad semejante.
—Gracias a la pureza de vuestras intenciones Dios le ha dado fuerzas al conde… Hermanos míos que vais a realizar este viaje, ¡rezad por un milagro!
William levantó la mano.
—Gracias por las… oraciones.
A Garren se le encogió el corazón al oír su voz, otrora fuerte y poderosa, pero actualmente tan trémula y apagada como la de un decrépito anciano.
—He ordenado que preparen provisiones para todos.
—Un gesto muy generoso, lord Readington —lo alabó el abad.
Richard frunció el ceño.
William movió la mano como si quisiera disipar una tenue columna de humo.
—Y que todos sepan… —se detuvo para tomar aliento— que Garren hará la peregrinación en mi lugar para llevar mi petición a santa Larina.
Una arcada le obligó a girarse a tiempo para vomitar en la palangana. Garren cerró los ojos, como si con ello bastara para hacer desaparecer el sufrimiento de William y devolverlo a su gloria de antaño.
—Vamos a terminar con una oración por el éxito de sir Garren y por la pronta recuperación de lord Readington, antes de proceder a las bendiciones y al reparto de salvoconductos —dijo rápidamente el abad.
«Garren hará la peregrinación en mi lugar», había dicho William. ¿Qué pensarían de él los fieles?
Dominica le sonreía, pero el resto estaba tan anonadado como si realmente hubiera visto a un hombre de Dios.
Todos salvo la priora y Richard.