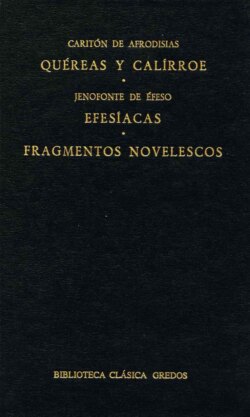Читать книгу Quéreas y Calírroe. Efesíacas. Fragmentos novelescos. - Caritón de Afrodisias - Страница 7
2. El mito romántico. Pretensiones del novelista y de su público
ОглавлениеLa novela representa, desde su aparición, el género literario con el máximo de posibilidades narrativas, el menos limitado en su temática y en sus convenciones formales. Como relato de forma abierta, su prosa, fluvial y omnívora, le proporciona una agilidad muy superior a la que tenía la vieja épica en verso. Su lenguaje, claro, poco definido en cuanto al nivel estilístico, contribuye a su difusión. Como ficción la novela no depende ni de la mitología tradicional ni de la historia real. No presupone una relación fija ni comprometida con un público determinado, sea por su nacionalidad, su posición política o su nivel cultural. No se dirige, como la poesía lírica o los discursos filosóficos, a círculos restringidos. No necesita, como el drama, ni un escenario teatral ni la audiencia de una ciudad. Puede leerse sin una notable cultura; puede saborearse en la provincia y en la soledad.
Tras considerar las libertades formidables de expresión que la novela tiene a su alcance, veamos la paradoja fundamental de las novelas griegas: todas ellas vienen a reiterar, monótonamente, un mismo esquema básico. Una y otra vez la misma historia de amor y aventuras: una pareja de jóvenes se encuentran y se enamoran, y emprenden un azaroso viaje en el que se ven separados, y tratan de reencontrarse a través de múltiples peligros en un mundo cruel y un tanto laberíntico. Distanciados por los vaivenes de la Fortuna, enfrentan sus peripecias dispuestos a demostrar su fidelidad al amor hasta la muerte (éste es el rasgo heroico más destacado de los jóvenes protagonistas); pero, protegidos por la divinidad, benévola para los amantes, acaban siempre por reunirse al final, en un «happy end» a la satisfacción del público. Este final feliz convencional parece aquí tan de rigor como en los cuentos de hadas 7 . Este esquema se repite en todas las novelas griegas, constituyendo así una especie de mito nuevo y burgués, sobre cuya pauta los novelistas nos proporcionan una obra que lo realiza con detalles variables y en una estructura narrativa personal 8 .
Para explicar la monotonía fundamental de los argumentos de las novelas griegas, se han propuesto dos teorías. Para algunos filólogos, como K. Kerényi y R. Merkelbach 9 , las novelas repiten el esquema de una ceremonia mistérica de iniciación, y bajo una aparente envoltura profana sus relatos sirven a la propaganda de ciertos cultos (de Isis y de Helios, p. e., en los casos más notorios, los de las novelas de Jenofonte y de Heliodoro; y al de Dioniso en Dafnis y Cloe) . Esta hipótesis no ha obtenido mucho crédito. Sin embargo, ha servido para subrayar, un tanto exageradamente en el libro de Merkelbach, un hecho que vale la pena tener en cuenta: la tonalidad religiosa de algunos textos novelescos.
La otra hipótesis, expuesta por B. E. Perry (en 1930) 10 , supone que se trata sencillamente de que los novelistas aprovechan el éxito de una fórmula de probada aceptación popular. Esta teoría apunta algo que nos parece significativo: la relación peculiar entre la novela y su público. La identificación del lector (o del auditor, puesto que estas obras se leían en alta voz) con el protagonista novelesco resulta un trazo específico de esta literatura romántica, que tiene como función propia la de ofrecer a su público una «ampliación vital», una Existenzerweiterung , por decirlo con un término de K. Kerényi. El lector se identifica, por un rato, con esos bellos, jóvenes y virtuosos protagonistas —en el fondo muy indefinidos como personas—, que alberga el mito romántico. La novela es popular en el sentido de que no se escribe para una «élite» de doctos, los pepaideuménoi , sino para un amplio grupo de lectores 11 , para aquellos que se deleitan en su romanticismo, y que tratan de evadirse de su realidad cotidiana, a través de un universo ficticio donde el amor da un sentido a la vida, donde la belleza y la virtud se premian y donde las aventuras acaban bien para los buenos. Entre ese público ávido de lecturas románticas, para el que componen sus relatos los novelistas, hay que destacar la presencia numerosa de muchachos y, además, de mujeres, lectoras y auditoras sensibles de tantas peripecias eróticas. No podemos, desde luego, constatar directamente la existencia de un público femenino en esa época del mundo antiguo. No poseemos estadísticas ni datos sociológicos que puedan indicarnos qué porcentaje de mujeres había entre esa capa de lectores «burgueses» de las novelas. Pero es probable que ese público femenino, que sería distintivo de la novela frente al público de los géneros literarios clásicos, dirigidos a un estamento social masculino, haya fijado su huella en el idealismo de esas historias de amor. Ya Altheim sugería que «la feminidad proporciona la mayor parte de los lectores, y aunque esto no se deja demostrar cuantitativamente, son, no obstante, tendencias femeninas y un gusto femenino las que definen la posición de la novela».
Como apoyo a esta teoría podríamos recordar el progresivo acercamiento de las mujeres a la cultura en época helenística y romana. Sabemos que los poetas romanos, Propercio u Ovidio, p. e., contaban con fieles lectoras. Antonio Diógenes dedicaba su narración novelesca a su hermana, como Diógenes Laercio dedicaba su extensa obra doxográfica a una dama adepta al platonismo, y Filóstrato, a comienzos del siglo III , componía la Vida de Apolonio de Tiana para la emperatriz Julia Domna, tan influyente en los círculos intelectuales de su época.
La influencia femenina habrá sido decisiva en la matización de ciertos temas; p. e., en la insistencia en el amor sentimental y casto, y en el énfasis sobre la virginidad de los protagonistas. Al principio se valora la de la mujer; pero luego también la castidad del varón, con acentos casi religiosos. En la concepción idealizante del romanticismo puede detectarse una influencia femenina, y esto no constituye una peculiaridad de la novela antigua. Ese mismo trazo puede encontrarse en las novelas corteses del medievo, en las novelas galantes del barroco, o en las sentimentales del romanticismo europeo, y en los telefilmes para las amas de casa del siglo XX . Como señala J. Cazeneuve: «La obra maestra de la feminización de la felicidad es el haber integrado el amor —o el ideal del amor— entre las preocupaciones fundamentales de la sociedad… Es una de las realizaciones más visibles en la predominancia femenina en la cultura de masas. Se trata del amor reconocido como un deber y un derecho, uno de los pilares de la sabiduría, una de las más nobles conquistas de la humanidad…» 12 .
Buscando los antecedentes de este amor romántico, Rohde señalaba algunas escenas de la literatura clásica, del drama, de la lírica o de las novelas cortas recogidas por algunos historiógrafos. Sin embargo, este amor de las novelas tiene unos matices muy distintos al de la pasión destructiva de algunas heroínas euripídeas, y rehuye los extremos y las anomalías. Es el único valor estable en un mundo caótico, fortuito y abstruso. Aunque sus efectos se expresan en la manera convencional, y su irrupción se describe como una enfermedad, no cabe duda que el amor es el sacramento que eleva a los jóvenes a esa condición superior de héroes románticos, y que si les proporciona sufrimientos, también los compensa con creces, dando un nuevo sentido a sus vidas.
En la novela la mujer está en un primer plano y coprotagoniza, con su amante, la trama. A diferencia de las heroínas de Eurípides, no se trata de mujeres terribles o fatales las que merecen este honor. También en eso la novela avanza más allá de la Comedia Nueva. Calírroe, Antía y Cariclea son tan atractivas, o más, como heroínas, que Quéreas, Habrócomes y Teágenes. Es probable que en la Antigüedad las novelas fueran designadas por el nombre de la heroína, es decir, Calírroe o Cariclea designaban las novelas de Caritón o Heliodoro 13 .
Junto al componente erótico, el viaje por comarcas lejanas parece ser otro elemento imprescindible de estas tramas novelescas. Tan sólo falta en una de las novelas antiguas: en la de Longo, donde ha sido sustituido por el decorado bucólico de la prestigiosa campiña de Lesbos. (Puede pensarse que el ambiente pastoril cumple una función similar: invitar al lector al «dépaysement» por un paisaje idílico y un tanto estilizado literariamente). F. Altheim, P. Grimal, B. P. Reardon y otros, han subrayado que el viaje refleja, expresivamente, la soledad en que se albergan los personajes de la novela. Como «forma desarraigada del vivir», el viaje a través de un mundo caótico, con sus naufragios, piratas, bandidos, viudos y viudas apasionadas, juicios peligrosos, tumbas, trampas y torturas, guerras, confusas peregrinaciones, y violencias variadas, proporciona el marco en que los castos y jóvenes amantes sufren una especie de cruel iniciación. El motivo de la falsa muerte se insinúa repetidamente, como en las ceremonias mistéricas, en este rito de pasaje en el que se pone a prueba su fidelidad amorosa. Es característico de estos relatos que los héroes vacilen entre la tumba y la cámara nupcial. El viaje por extraños y salvajes países ofrece ocasiones múltiples de riesgos mortales, y detalles exóticos convenientes a la atmósfera emotiva de las novelas. Y el claroscuro erótico del romanticismo requiere las sorpresas y el «suspense» para conmover a sus cándidos lectores. (Esta función es lo que justifica la recurrencia al viaje en las novelas; no el claro precedente y las posibles influencias historiográficas.)
Se podría discutir si el viaje es un elemento tan esencial como el amor en la constitución de la novela o si, de acuerdo con B. Lavagnini, el relato de aventuras viajeras no es más que un expediente técnico para variar la composición, mientras que sólo la historia de amor definiría a la novela. Preferimos, desde luego, no considerar como novelas propias algunos relatos biográficos un tanto fabulosos, como la Vida de Apolonio de Filóstrato o la Vida de Alejandro del Ps. Calístenes, o una parodia de la literatura de viajes utópicos, como la Historia Verdadera de Luciano 14 . Pero no sólo porque en ellas falta el tema amoroso, sino porque su cohesión con otros géneros literarios parece mucho más evidente que la relación con las novelas románticas, con las que las conexiones son muy generales: el texto de la prosa, la evocación de horizontes exóticos y la ficción. Carecen, además, de esa tonalidad emotiva que, junto a la evocación de un cierto paisaje, caracteriza a la novela.
Los jóvenes amantes no son aventureros ni conquistadores ni espléndidos guerreros (a no ser accidentalmente, como Quéreas, o como Teágenes, al final de sus respectivas novelas); corren el mundo a pesar suyo, y son más bien los héroes pacientes de un torbellino de peripecias desencadenadas por el azar, o la Fortuna. Cuando Caritón dice que va a contarnos un páthos erōtikón , puede verse en este rasgo una oposición a la biografía, que cuenta la vida y hechos de grandes personajes, su bíos y sus práxeis . El héroe novelesco no realiza hazañas, sino que más bien padece avatares fortuitos y trata sólo de escabullirse de tales lances en compañía de su amada. Su virtud se demuestra en su páthos , porque también el enamoramiento y el amor es, en la concepción griega, algo que se sufre. El relato comienza con el encuentro de los amantes y concluye con su reencuentro. El resto de su biografía no le interesa al novelista.