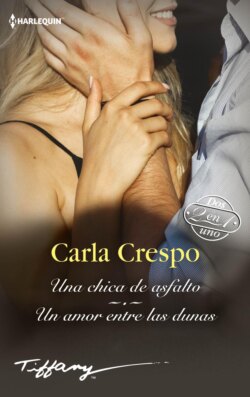Читать книгу Una chica de asfalto - Un amor entre las dunas - Carla Crespo - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеClaudia
Entro en mi casa y, furiosa, cierro la puerta de golpe.
Será…, será… No hay insulto en el mundo que me parezca suficiente ahora mismo para ese tipo. No ha podido ser más borde y maleducado. Después de lo que hemos compartido. No lo entiendo.
Me acerco a la cocina y, en vez de prepararme un café como le he dicho, me hago un chocolate caliente. El chocolate es el mejor remedio para la tristeza. No importa el formato –tableta, crema, bombón– o el sabor –blanco, con leche o puro–, el chocolate siempre es la mejor solución. Puede que la única.
Aunque no tengo frío, subo la calefacción. Solo por fastidiar un poco al imbécil de mi casero. Porque sí, ahora mismo me parece el imbécil más grande del mundo. Cojo una manta y me siento en el sofá, donde me bebo mi taza de una sentada.
Qué rico.
Por desgracia no me hace sentir mejor. Puede que Arturo no sea el hombre de mi vida. No le he pedido una declaración ni ningún compromiso, pero, oye, que casi no han pasado ni dos horas desde que estaba dentro de mí y me ha echado de su casa de malos modos. ¿A santo de qué?
Puedo comprender que no quiera nada más que sexo. Que no quiera una relación. Hasta ahí lo entiendo. Igual hasta lo hubiera compartido. No tenía más que decirlo.
«Con Santi, al menos sabía a qué atenerme», pienso apesadumbrada.
Lo malo, pero malo de verdad, es que Arturo me gusta. Sí, es un ganadero que vive en un pueblo perdido de Navarra, pero también es un hombre atractivo, interesante y con sentido del humor. ¡Y menudos pectorales!
Por no hablar de lo bueno que es en la cama.
Buf, será mejor olvidarme de eso o van a entrarme calores. Y eso que he puesto la caldera a veinticinco grados con la secreta esperanza de que mi casero suba a echarme la bronca. Pero nada. No vuelvo a saber de él en todo el fin de semana.
Paso la noche del sábado sola y el domingo también. Cuando llega el lunes por la mañana y he de volver al trabajo ya no me siento dolida, solo me siento rabiosa. Tremenda y profundamente cabreada. Me las va a pagar.
Me levanto de la cama a ritmo de reguetón, canto a pleno pulmón y, después de arreglarme y vestirme, taconeo por toda la casa como si no hubiera un mañana.
–Lo que pasó, pasó, entre tú y yo –canto a grito pelado.
A ver si capta la indirecta. No es el único que no quiere nada. Tuve un momento de flaqueza y me conquistó con sus frases de galán de pacotilla y sus besos, pero ya he vuelto a la realidad. Yo necesito algo más.
Necesito a alguien como Santi. Hoy mismo le escribiré, a ver cuándo viene a visitarme como prometió.
Salgo de casa toda emperifollada. Soy la subdirectora de un importante banco y no por estar en medio de la nada y ejerciendo de simple cajera voy a dejar de arreglarme.
–Fiu, fiu.
Escucho un silbido tras de mí y me giro sorprendida. No hay ningún albañil por aquí. Entonces lo veo: Arturo está terminando de despejar de nieve la entrada a la granja. El quitanieves ha despejado la carretera, pero las entradas a la casa y la granja son cosa suya. Lleva puesto un viejo y horrible mono azul y unas botas de agua. Está sudado y sucio. Y el muy asqueroso está guapo aun con esa indumentaria zarrapastrosa. No lo soporto.
–Buenos días –saluda.
Lo ignoro y continúo mi paseo sobre el húmedo asfalto. Espero no caerme. Me he puesto los tacones más altos que tenía y no soportaría la vergüenza de caerme. Camino muy tiesa.
–Mírala ella, toda educación. Vaya con la señorita de El diablo viste de Prada.
–Mejor eso que parecer un albañil de barrio silbando y piropeando a las chicas que pasan –replico cabreada y ofendida.
–¿Albañil? Señorita, creía que ya tenía claro que soy ganadero. Les estaba silbando a las vacas.
Vale. Esta es la última grosería que pienso aguantarle a este tío. ¿Quién se cree que es? Y, ¿dónde se ha metido el hombre amable y cariñoso del sábado? ¿Cómo puede alguien cambiar tan rápido de actitud?
Me meto en el coche y, como ya es costumbre en mí cuando estoy enfadada, cierro de un portazo. Aprieto los párpados con fuerza para contener las lágrimas que luchan por salir. No sé por qué me duele tanto que me trate así, pero no puedo evitarlo. Siento un vacío en el estómago y me duele el pecho.
Arranco y paso a su lado a toda velocidad. Ni lo miro. Solo puedo pensar en lo mucho que lo odio y en lo cretino que es. Voy a buscarme otro alojamiento. Cuanto más lejos esté de él, mejor.
Entro en la oficina que, para mi sorpresa está abierta, sintiéndome una imbécil. Con todas las de la ley. ¿Quién me mandaría a mí encapricharme de un tío de pueblo? Está claro que no ha sabido valorarme. El tío acaba de catar caviar y resulta que no le ha gustado… ¡Pues, bueno! Que se quede con sus chuletones de vaca.
Mis pensamientos se alejan de Arturo y se centran en el banco. Contra todo pronóstico, Juancho está en su despacho. ¡Trabajando! Y todavía no son ni las ocho.
–¿Qué haces?
–Estoy gestionando la morosidad de la oficina.
–No me refiero a eso, Juancho.
–¿Ah, no? –me mira extrañado.
–No.
–Entonces, ¿qué pasa?
–Llevo una semana aquí y no has sido puntual ni un solo día. Por no hablar de que estás sobrio…
–Mmm.
Está mirando la pantalla muy concentrado. ¿Me habrán cambiado al director? ¿Dónde está el Juancho tardón que llega a la oficina con resaca y aroma a sidra?
–Juancho.
–Hija, no sé de qué te sorprendes. Me juego el cuello a que te has pasado todo el fin de semana incomunicada, ¿me equivoco?
Niego con la cabeza.
–Pues eso. –Suspira–. Yo también. Encerrado. En casa. ¡Con mi señora esposa! –Pone cara de horror.
–Por Dios, no puede ser tan mala.
–¡Ja!
Trato de aguantarme la risa porque la historia no puede resultarme más graciosa.
–Eso, eso, tú ríete. ¿Pues sabes lo que te digo? –Hace una pausa muy teatral y se pone en pie–. Que este viernes te vienes a cenar a casa. Te invito. Y ya me dirás si es o no es el mismísimo demonio.
Me voy a mi mesa riendo a carcajadas. Río tan fuerte que no escucho las protestas de mi director. Río tan fuerte que me siento feliz y olvido la angustia que me oprime el pecho al pensar en cómo me ha tratado Arturo.
Río tan feliz que no lo escucho entrar en la oficina.
–No sabía yo que fuera tan divertido trabajar en un banco.
Parece molesto con mi estado de ánimo. Pues quien se pica… Y, además, hace apenas veinte minutos estaba ocupándose de sus vacas y de la nieve, ¿es que no puede vivir sin mí? Me dan ganas de soltárselo, pero yo a lo mío. Lo mejor es no responder, que ya lo dice el refranero popular: «No hay mayor desprecio que no hacer aprecio».
–He venido a ingresar.
Vale, pues nada, no me queda otra que atenderle. Procedo a ingresar el dinero de la manera más profesional posible, pero sin un mínimo de amabilidad.
–Y, por favor, sé discreta, no hagas como el otro día y vayas contándole a todo el mundo que he venido a ingresar. No sé si sabes que existe algo llamado Ley de Protección de Datos.
–¿Qué insinúas?
–En la posada.
No entiendo.
–No te hagas ahora la tonta. Comiendo juntos en la posada te dedicaste a enumerarme a qué había venido cada cliente: que si el cura, que si el otro, que si el de más allá.
–¡Por favor! Estaba hablando en confianza. Pensaba que podíamos ser amigos. ¿Tú nunca comentas nada del trabajo con los amigos?
–Nosotros no somos amigos. Yo soy tu casero y tú eres mi inquilina –replica muy serio.
–Tranquilo. Ya me lo dejaste bien claro el sábado. Claro, cristalino –siseo.
¿Por qué tiene que ser tan insensible? Me parece bien que no quiera más que un polvo de una noche (o de una tarde, para ser exactos), pero, ¿por qué tiene que expresarlo con ese desdén?
–Bien. Pues ten cuidadito con esa lengua tuya, que la tienes muy suelta. Nadie tiene por qué saber si he venido a ingresar o no.
–Descuida. –Luego, bajo el tono de voz intencionadamente y murmuro para mí–: Total, no creo que a nadie le importe.
Lo observo salir de la oficina, caminando con sus grandes zancadas y vestido con ese horripilante mono de trabajo. ¿Por qué diantres me molesta tanto su rechazo?
Juancho sale del despacho y se coloca frente a mi mesa.
–No quiero hurgar en la herida, pero…
–Adelante, tienes mi permiso, yo me he reído antes bien a gusto.
–Me parece que no he sido el único que se ha quedado encerrado en casa en compañía non grata.
–Así es.
–Pero también me parece que… –me guiña un ojo antes de soltar la bomba– en algún momento de este frío y triste fin de semana, la compañía sí ha sido de tu agrado. –Ríe.
Lo que me faltaba. El director de mi oficina cotilleando sobre mi vida privada. Estas cosas a mí antes no me pasaban.
Arturo
Son las dos de la mañana y no puedo dormir. Tengo los ojos como platos y un nerviosismo en el cuerpo que no me aguanto ni yo. La culpa la tiene el café de la posada de Igoa. Joder, yo no sé qué le han metido a ese café pero no puedo relajarme. En contar ovejitas ni pensamos…, si fueran vacas, a lo mejor.
Definitivamente, el café de Elena es muchísimo mejor.
Me doy la vuelta en la cama por enésima vez y maldigo a mi vecina del piso superior. Todo esto es culpa suya. Si no se hubiera apropiado de mi posada yo no habría tenido que ir a comer a otra. Porque ir a la misma ni me lo planteo. Ya tengo bastante con cruzármela por aquí o cuando voy al banco (y en eso no voy a ceder, no pienso coger el coche hasta Lekunberri para ingresar en la oficina de allí) como para compartir mesa con ella todos los días. ¡Ni en broma!
Ya ha trastocado demasiado mi vida. Tanto que, desde que la eché de casa a patadas, me siento fatal. Tengo un sentimiento de culpa horrible, pero sé que esto es lo mejor. He cortado por lo sano. Antes de llegar a sentir algo más fuerte por ella. Antes de enamorarme.
Sí, enamorarme. No tengo ninguna duda de que si no me hubiera alejado de ella eso es lo que habría pasado. Que yo me habría colgado de ella como un bobo y ella se hubiera reído en mi cara por pensar que podía haber algo más entre nosotros.
Ella es una niña bien y, las niñas bien no se juntan con tíos como yo. Se lo pasan bien con nosotros una noche, unos días, quizás hasta unos meses, pero luego nos dan la patada y se van con otro que tenga más estudios, gane más dinero y esté más bueno.
Anda que si lo sé.
Nosotros solo somos una aventurilla. El ligue campestre. Para anotarlo en la agenda y poco más.
La patadita de Lucía todavía me duele en el culo. Y en el corazón.
Así que ahora paso de todo. Paso de ella. De su carita de ángel. De sus labios que besan como nadie. De su pelo sedoso. De su risa y ¡hasta de su pijo tono de voz! Paso de todo porque si no paso, sé que será ella la que pase.
Y me niego a tropezar dos veces con la misma piedra.
«Puedo mantenerme alejado de ella. No es tan difícil», me repito una y otra vez, aunque sé que no va a ser fácil. Esta mañana he tardado nada en presentarme en el banco para hacer un ingreso que no me urgía en absoluto.
En medio de mi desvelo, decido levantarme y asomarme a la ventana para que me dé un poco el fresco. Asomo la cabeza deseando que la fría noche me ayude a calmarme y pueda por fin dormir, y estoy a punto de cerrarla de nuevo cuando la vislumbro.
Apoyada contra la sólida pared de piedra del caserío y abrigada con un grueso plumas y un gorro de lana, Claudia se está fumando un cigarro.
No me gusta que fume, no es bueno para la salud, pero lo cierto es que la imagen de Claudia fumando, iluminada tan solo por la luz de la luna, resulta de lo más sexy.
Sonrío al percatarme de que debajo del anorak y las botas de pelo de oveja sobresale un pantalón de pijama de cuadros. De esos de franela, de los de toda la vida.
Así que la señorita duerme con pijamas de franela… Vaya, vaya, vaya. Y de cuadros, ¡ni más ni menos! Yo que creí que dormiría con lencería de La Perla como poco. Bah, a mí qué me importa. Yo paso.
Cierro la ventana de nuevo y regreso a la cama en peor estado del que he salido porque ahora invaden mi mente imágenes de Claudia en ropa interior. Hoy no va a haber quien duerma.
«En qué mala hora alquilé mi casa».