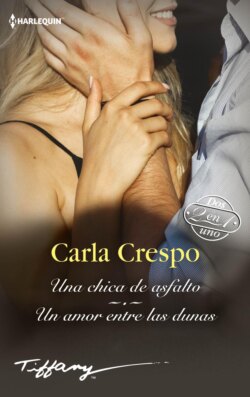Читать книгу Una chica de asfalto - Un amor entre las dunas - Carla Crespo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеClaudia
Hoy es mi último día de sufrimiento.
Hace ya más de un año que empezó el calvario. Trabajo en el Banco del Turia, una entidad de las de toda la vida con sede en Valencia; la ciudad donde vivo y en la que nací. La crisis, la maldita crisis. ¿Quién hubiera dicho que el banco sería intervenido, que el FROB tendría que inyectarle dinero y que, más tarde, sería adjudicado a otro banco por el precio simbólico de un euro? Yo, desde luego, no.
Empecé a trabajar en el banco al terminar la carrera. Como casi todos los que entraron en mi época, entré en la entidad tras haber realizado allí las prácticas como cajera. A partir de ahí mi evolución fue como un tiro: en cuanto me hicieron fija me pasaron a mesa como comercial y al año me nombraron subdirectora. Hace doce meses, cuando ya me frotaba las manos con el cargo de directora, el Banco de España tuvo que rescatarnos. Mi gozo en un pozo.
Lo que hasta entonces había sido un camino de rosas se convirtió en un tortuoso camino empedrado hasta el día de hoy. Un camino que incluía algunas piedras –o pedruscos– como un ERE en el que casi la mitad de los compañeros habían sido despedidos o la absorción de nuestro pequeño y familiar banco por uno mayor. Esto resultó bastante duro. Nuevos compañeros, nuevos jefes, nuevas normas, nuevo programa informático… Vamos, casi nada.
Y para rematar la faena habían llegado los traslados.
Los temidos traslados. Traslados que bien podían ser a otras ciudades de España o a localidades más pequeñas. Eso era lo que me aterraba. Hacía un mes que nos lo habían comunicado y yo no había vuelto a dormir de un tirón. Y eso que soy una marmota. Pero ya no. Todas las noches me meto en la cama, los ojos se me abren como platos y el corazón se me pone a mil. Ni las infusiones relajantes me hacen efecto; nada. Porque si hay algo para lo que no estoy preparada, ni lo estaría en un millón de años, es para que me trasladen a una zona rural.
No, no y no. Yo soy una chica de asfalto. A mí lo que me gusta es la ciudad, el campo está bien para una excursión de un día. Bueno, en realidad ni eso, porque luego cuando estoy allí me molestan las moscas y se me hunden los tacones en la hierba. Yo prefiero ir de excursión a Zara y recorrerme la calle Colón en una tarde de shopping. Además, tengo el convencimiento de que en mis maratones de compras quemo las mismas calorías que en una jornada de senderismo. Puede que más. Por no hablar de la poca cobertura que suele haber en esas zonas y yo sin móvil y sin Internet no sé vivir.
O sea, que si me trasladan a un lugar de esas características, moriré.
Miro el teléfono y rezo para que no suene. Los de arriba llevan un mes informando a la gente. Hoy es el último día. Solo quedan dos horas para cerrar la oficina. Solo dos horas y podré respirar tranquila. Si no me llaman hoy es que me he librado. Que me quedo. Podré continuar con mi rutina.
Pero tengo miedo. No puedo negarlo. Una clienta se sienta en mi mesa y, aunque me habla, no la escucho. Parece ser que se le ha cobrado alguna comisión o algo así. Asiento comprensiva mientras me pregunto si debería descolgar el teléfono. Si la línea está ocupada no podrán contactar conmigo. ¡Es una idea brillante!
La señora frunce el ceño, se ha dado cuenta de que no le estoy haciendo ni caso. Sonrío con dulzura y le digo que no se preocupe, que le devolveré lo que le han cobrado. Ya que estamos, intento venderle un seguro, pero no cuela. Esta es una hormiguita, de las que ahorra y no gasta un duro. Menos en seguros que no necesita.
Al final no descuelgo el teléfono, hay otras cuatro líneas en la oficina. Si me quieren localizar lo harán. Al fin y al cabo, los de Recursos Humanos también tienen mi móvil.
Suspiro y miro el reloj. Los minutos parecen horas. Dios, qué larga se me está haciendo la mañana. Y, encima, el abuelito que se me ha sentado ahora en la mesa quiere cancelar un plazo fijo. Buf, lo que me faltaba. Pongo los ojos en blanco y me centro en lo que me dice.
Una hora más tarde empiezo a estar más tranquila. Miro a Susi, la chica que está en caja. A la pobre la avisaron hace dos semanas de que la trasladaban a Barcelona. Se lo ha tomado con filosofía y hasta está contenta. Claro, de todos los destinos posibles le ha tocado una gran ciudad. A ver así quién se queja. Con suerte, puede que de toda la oficina solo la muevan a ella. Ya sería desgracia que se esperaran al último momento para decírmelo.
Casi, casi me estoy frotando las manos por haberme librado cuando suena un teléfono. Me giro para mirar el que hay sobre mi mesa. No, no es ese. El de Susi tampoco es el que suena. Los teléfonos de Pedro y Vicente, los dos comerciales de la oficina, también permanecen en silencio. ¡Dios, es el de Leo, mi director!
No puedo creerlo, ¿van a trasladarlo? Giro con disimulo la cabeza hacia su despacho y le observo a través de la mampara de cristal que le separa de nosotros. No sabría leer su expresión. Frunce el ceño y no parece contento, pero tampoco lo veo afectado en exceso. Igual es una llamada particular y nada tiene que ver con el banco.
Entonces sucede.
En el mismo instante en el que lo veo colgar el teléfono, suena el mío. Me ha pasado la llamada. No puede ser verdad. Respiro hondo y, muy digna, descuelgo el teléfono.
–Banco del Turia, ¿dígame? –respondo haciéndome la loca, como si no supiera que la llamada me la ha pasado el director.
–Hola, Claudia. –La aterciopelada voz de Santi resuena al otro lado.
Ahora no sé qué pensar. Me están llamando de Recursos Humanos porque Santi es el responsable de Relaciones Laborales, pero junto con este cargo también ostenta el de «follamigo». ¿Y si solo me está llamando para quedar esta noche y ha aprovechado para comentar algún asunto laboral con Leo?
Me aferro a esa idea con fuerza.
–Hola, Santi, ¿qué tal?
–Esto… Bien –tartamudea.
Mierda, esos nervios no me gustan. Si algo caracteriza a Santi es que no le tiembla la voz cuando quiere algo de una mujer. Si quisiera pedirme una cita estaría mucho más seguro de sí mismo.
Permanezco en silencio y rezo todo lo que sé.
«Por favor, Señor, que no me trasladen, que no me trasladen», suplico en silencio mientras me invade la angustia. Creo que voy a vomitar.
–No voy a andarme con rodeos, Claudia. Ya sabes por qué te estoy llamando, ¿verdad?
No digo ni una palabra. No seré yo quien lo diga. Ni de coña.
–Siento ser yo quien tenga que decírtelo. –Al menos parece sincero.
«Venga, suéltalo ya».
–Te trasladan.
Ya está, ya lo ha dicho. Las palabras se quedan ahí, flotando en el aire. Las lágrimas amenazan con asomar a mis ojos pero las contengo. Las contengo porque acabo de percatarme de que todas las miradas están puestas en mí. Todos y cada uno de mis compañeros han dejado lo que fuera que estuviesen haciendo y me miran. Me miran porque saben de qué va esta llamada.
Cojo aire antes de hacer la pregunta que me corroe por dentro.
–¿Adónde? –Mi voz es apenas un susurro.
Silencio.
–¿Santi?
Más silencio.
–Santi… –murmuro impaciente mientras me muerdo el labio–. ¿Adónde me trasladan?
–A Navarra –carraspea–, a un pueblecito en un valle de Navarra.
Temblorosa, me paso la mano por mi larga melena castaño oscuro. Empiezo a ponerme nerviosa de verdad.
El asunto de la peluquería no es más que uno de los muchos –muchísimos– cambios a los que me voy a enfrentar.
–Tienes que pasarte el lunes por la central a firmar el papeleo. Vente a las diez.
Joder, ¿puede ser más directo? Trago saliva y trato de asimilar todo lo que me está diciendo. Hago un esfuerzo por preguntarle la segunda cosa que más me preocupa después del dónde. El cuándo.
–Dentro de quince días.
Ahogo un gritito y en ese momento soy consciente de que todos saben lo que pasa. A excepción de Susi, a la que le comunicaron el traslado hace una semana, todos respiran aliviados porque saben que se van a librar. Se quedan en Valencia. Y, aunque todos sientan cierta pena, en el fondo están que no caben en sí de alegría.
El gordo me ha tocado a mí.
Arturo
–¡Joder! –Dejo caer las facturas sobre la mesa y me desplomo de golpe sobre la silla. Las cuentas no salen ni a tiros. Está visto que la ganadería ya no es lo que era. Ni con las subvenciones que recibo de la Unión Europa me salen las cuentas… Entre la competencia de precios, lo que cuestan los piensos… Pues que no me cuadran los números.
Me levanto y me acerco a la ventana. Frente a mí se extiende un verde prado en el que campan a sus anchas varias de mis reses, una regata que lo cruza y un bosque de hayedos que se extiende a lo lejos. De pronto, vislumbro varias manchas negras esparcidas sobre la hierba. ¿Qué cojones es eso? Agudizo la mirada y me doy cuenta de que no se trata de manchas, sino de agujeros.
–¡Mierda, mierda! –grito para mí al tiempo que me dirijo a grandes zancadas hasta el trastero para sacar la escopeta–. Los malditos topos están destrozando el prado. Ya me tienen harto.
Me pongo el Barbour antes de salir, fuera hace un frío de mil demonios y voy en mangas de camisa. Abro la puerta, compruebo que el arma está cargada y me preparo para disparar.
«Se van a enterar estos bichos».
Unos cuantos topos muertos más tarde me meto en la ducha y suspiro al sentir el agua caliente sobre mi piel. Ha sido un día duro. Las cuentas no me cuadran y estoy agotado de tratar de encontrar una salida. Lo que menos me apetece ahora es cocinar, así que, pese a que tengo entumecido cada músculo de mi cuerpo por la larga jornada, me visto de nuevo y me dirijo a cenar a la posada del pueblo. Un buen chuletón y un vaso de sidra me reviven seguro.
Elena, la dueña de la posada, me acomoda en una mesa junto a otros habitantes de mi pequeño pueblo. Apenas si somos cincuenta personas en invierno y, además, la mayoría de mis vecinos son de mediana edad. Vamos, que este lugar no destaca por su vida social. Aun así, me gusta. Nací y me crie aquí, así que siento que, en el fondo, este es mi sitio. Viví un tiempo en la capital, pero llegué a la conclusión de que no era para mí.
Mi pueblo se encuentra en el valle de Basaburúa, está rodeado de bosques de robles y hayas, y se compone de cuatro calles en las que los entretenimientos que tenemos se limitan a la casa de la cultura, el frontón y la posada en la que me encuentro ahora mismo. Lo que pasa es que, aunque la pelota vasca me gusta, a mí me van más otro tipo de aficiones. Como buen hombretón del norte que soy, me gusta la escalada y, como la costa del País Vasco está muy cerca, también soy aficionado al surf.
Engullo en un santiamén y en silencio el plato que tengo frente a mí, hoy tengo demasiadas cosas en la cabeza como para ponerme de cháchara con nadie. Solo pienso en llenar el estómago y volver a casa para dormir como un tronco. Lo necesito. Ayer de madrugada nació un ternerito y apenas he descansado en todo el día. Estoy reventado.
–¡Elena! –El que habla es Juan Ignacio, el director de la oficina bancaria del pueblo y que está sentado en una mesa contigua a la mía–. ¿Tú no sabrás por casualidad de alguien que alquile un piso o una habitación en el pueblo?
La posadera se acerca a él y entorna los ojos.
–¿Te ha vuelto a echar de casa Miren? –pregunta suspicaz.
Indignado, el director levanta la cabeza y se yergue orgulloso.
–Pero qué bobadas dices… Miren no me ha echado de casa en la vida.
Elena se gira hacia mí y me guiña un ojo. Yo no puedo evitar soltar una carcajada. De todos es sabido en el pueblo que a Juan Ignacio le gusta irse de picos pardos sin su mujer y hemos perdido la cuenta de las veces que le ha hecho dormir a la intemperie a pesar de los años que ya calza en sus botas el director. La última vez lo encontré durmiendo entre mis vacas.
–Juan Ignacio, ¿quieres que te acoja en casa esta noche?
Prefiero invitarlo a dormir antes que encontrármelo entre mis pobres animalitos. Se ponen nerviosas. Por lo visto tienen tan mala opinión de él como su mujer. No es un mal tipo, pero como su mujer lo lleva más tieso que un palo, a la que puede desaparece y se va de sidrerías. Es un elemento. Con lo serio que parece en la oficina y ¡luego es un juerguista!
Me mira irritado.
–Desde luego… ¡Menudo concepto tenéis de mí! –gruñe–. Pero dejémoslo, no tengo tiempo para discutir con vosotros. Lo pregunto porque dentro de quince días trasladan a una chica nueva a la oficina. Es de Valencia y no tiene donde alojarse. Tengo que buscarle un sitio, al menos para los primeros días.
–Pues la casa rural está a tope. No creo que tengan ni un cuarto libre –comenta Elena.
–Ya lo sé –replica Juan Ignacio–. He llamado esta mañana, a esa y a todas las de los alrededores. Llenas. Todas y cada una de ellas.
–Es que estamos en época de sidrerías –apunto–, aunque eso ya debes saberlo, Juancho… –No puedo evitar soltarle esta pullita. Cabrearlo es demasiado fácil.
La mitad de los comensales de la sala empiezan a reír al escuchar el comentario.
–Muy bien, graciosillo, veo que no tienes ganas de ayudar. Ya me las arreglaré yo solo para encontrarle un piso, una casa o lo que sea.
Es en ese instante cuando me doy cuenta de que Juan Ignacio tiene la respuesta a mis problemas económicos. El caserío en el que vivo –y que heredé de mis padres– está dividido en dos casas. Ellos lo reformaron en su día con la esperanza de que así yo me quedase a vivir allí. Por desgracia, hace ya unos años que no siguen entre nosotros y una casa lleva vacía desde entonces. Alquilarla supondría un gran alivio para mis problemas económicos.
–Juancho, deja de preocuparte. Creo que acabo de dar con la solución.
El hombre enarca una ceja y me mira sorprendido antes de preguntar:
–¿Y se puede saber cuál es?
–Puede quedarse en el caserío, no me vendría mal alquilar el piso de arriba.
–¿Contigo? –Elena no puede evitar sorprenderse ante mi afirmación. Me conoce bien y sabe que me gusta estar solo, lo cual es cierto. Lo que menos me apetece es meter a una extraña en casa. Menos todavía a una que trabaja en un banco. Los detesto. Pero las cuentas no salen y ese ingreso extra me vendrá de perlas, así que no queda otra que sacrificarse.
Asiento decidido.
–¡Pues no se hable más!
Juan Ignacio nos invita a una rondita de txacolí para celebrar la noticia. Un quebradero de cabeza menos para él y otro más para mí.
Lo cierto es que aunque sé que ese dinero me va a librar de vérmelas con los bancos ahora me va a tocar tener a la banca en casa. Espero que no sea peor el remedio que la enfermedad, porque la banca siempre gana.