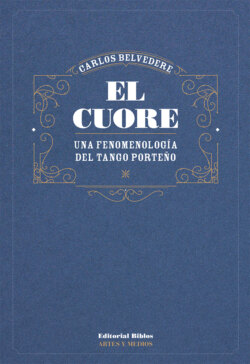Читать книгу El cuore - Carlos Belvedere - Страница 10
La filosofía de la vida
ОглавлениеDe manera breve y sin pretender hacer una presentación exhaustiva, introduciré algunos aspectos de la fenomenología de la vida particularmente significativos a la hora de encarar una lectura de la significación profunda de la poética discepoliana.
Desde la perspectiva de Henry, la vida es sentimiento de sí, y su esencia es una revelación inmanente originaria:4
La vida se siente, se experimenta a sí misma. No es que sea algo que además dispone de la propiedad de sentirse a sí misma, sino que es esta su esencia: la pura experiencia de sí, el hecho de sentirse a sí misma. La esencia de la vida reside en la autoafección. (Henry, 2010: 27)
Que la vida se sienta y se experimente a sí misma sin mediación significa que “es, en su esencia, afectividad” y que ella se efectúa “en la efectividad del sentimiento” (Henry, 2010: 28).
Por su carácter autoafectivo, la vida es siempre un sí mismo; es decir, encuentra su esencia en la ipseidad comprendida como el hecho “de sentirse a sí mismo, [como] la identidad del afectante y del afectado” (Henry, 2010: 29). Es, entonces, “este ser-sí mismo en la afectividad y por ella” lo que “pone a cada vida en relación consigo misma y hace que ella sea la vida, oponiéndola, al mismo tiempo, a cualquier otra en el sufrimiento absoluto de su individualidad radical” (30).
Esta experiencia que de sí misma hace la vida “en la inmanencia radical de su autoafección” es, esencialmente, “pasiva respecto de sí” (Henry, 2010: 30). Está ligada a sí misma y “es incapaz de romper ese lazo” para distanciarse de sí. Precisamente, se caracteriza por
[…] la imposibilidad de escapar de sí, de preparar detrás de sí una posición de repliegue a la que le fuese posible retirarse, sustraerse de su propio ser y de lo que este pudiera tener de opresivo. En tanto la vida está acorralada contra sí misma en la pasividad insuperable de esta experiencia de sí que no puede interrumpirse, es un sufrir, el “sufrirse a sí misma” en y por el cual está irremediablemente entregada a sí misma para ser lo que es. (Henry, 2010: 30-31)
Precisamente en “ese «sufrirse a sí misma» y en su sufrimiento” la vida se siente y “es dada a sí en la adherencia perfecta del ser engarzado en sí mismo; se llena de su contenido propio” (Henry, 2010: 31). Sin embargo, esta experiencia no necesariamente es dichosa, pues la afectividad se caracteriza por una “dicotomía fundamental” según la cual se opera en ella, espontáneamente, “una partición” entre nuestros afectos “según su tonalidad, considerada positiva y agradable, o negativa y desagradable” (Henry, 2010: 31). Esta dicotomía, que “se enraíza en la esencia de la vida y viene a expresarla”, hace que el curso de nuestra vida esté signado por “la posibilidad del paso de todos nuestros afectos, de unos a otros” (31), sin que necesariamente responda a algo trascendente:
La alegría sucede a la pena no solo porque un suceso favorable suceda en el mundo a un suceso desfavorable, sino, ante todo, porque la alegría puede suceder a la pena. Y esta posibilidad del paso de la pena a la alegría es igualmente su común posibilidad, la esencia de la que ambas derivan. (Henry, 2010: 31)
Ahora bien, ¿de dónde surge esa posibilidad esencial? Henry nos lo dice: “El paso del sufrimiento a la alegría nos coloca frente a la realidad del tiempo” (Henry, 2010: 31). Es el ritmo de la vida en su venir a sí misma lo que se revela en este incesante pasaje de una modalidad afectiva a otra. No es, sin embargo, el tiempo extático del que hablaba Husserl.
Henry cuestiona la validez de la descripción husserliana del tiempo fenomenológico argumentando que hay “una discontinuidad radical” entre el instante actual y el pasado (Henry, 2004a: 54-55). Lo que traiciona el análisis husserliano del tiempo fenomenológico es que la primera fase del flujo retiene la impresión en la conciencia y le da un carácter pasado, donde no queda impresión, sino tan solo algo que ya no es. La retención, entonces, no contiene nada real. Solo el presente constituye el ser, mientras que la retención es una irrealidad; lo mismo que la protención: ambas son representaciones imaginarias. De modo que “el proceso de temporalización es un proceso de irrealización, así como la recaída retencional constante en el pasado significa una irrealidad en relación con ser” que convierte en nada al flujo de mi representación (Henry, 2004a: 55, 59).
Por eso –si bien para Husserl “la conciencia interna del tiempo con su triple estructuración protencional, actual y retencional es el modo de donación originaria según el cual se nos da todo lo que nos es dado” y, por lo tanto, es “la condición que hace posible todo ser para nosotros”–, preciso es admitir que “no se presenta ella misma en la apertura de este campo temporal de tres dimensiones” (Henry, 2004a: 58); con lo cual “el movimiento de temporalización es el de una irrealización” porque “no puede afectar la realidad de la vida en sí misma” (60). En otras palabras, la descripción husserliana del tiempo es incapaz de alcanzar lo único real en él, que es el presente viviente –o, lisa y llanamente, la vida–. Ella permanece más allá, o más acá, de la estructura unitaria del triple éxtasis del tiempo husserliano en que supuestamente ocurre la donación extática de la impresión y su presentación en la conciencia originaria del ahora (a la cual se agrega la retención y la protención) y que se fenomeniza en la conciencia íntima del tiempo mediante la constitución fenomenal de las fases de su flujo, que ni siquiera tienen una relación esencial entre sí (Henry, 1990: 43-45).
Más allá de este tiempo constituido está –como su condición real, inaparente, fuera de la luz propia de la fenomenalidad griega– la autodonación en que el ahora es dado como impresión, como realidad subjetiva original, de la cual la fenomenología intencional no tiene nada que decir (Henry, 1990: 46). Esa autodonación en que la vida se nos da en un “excedente de emoción”, en su movimiento autoimpresional incesante, como “el presente viviente” (Henry, 2004a: 60), ha quedado fuera del análisis husserliano porque sería destruida en el “fuera de sí” de la exterioridad pura. Allí, donde se descompone en sus distintas fases –cada una de las cuales se “desliza” hacia un pasado cada vez más distante, dado a la intencionalidad en la retención–, en ese deslizamiento de la impresión fuera de sí en su temporalización originaria como flujo de conciencia, en ese distanciamiento de sí, la impresión es destruida como tal: deja de ser una impresión vivida, real, y es sustituida por una fase ya pasada, sin ninguna actualidad ni realidad, sin presencia efectiva (Henry, 2000: 75-76). Es que el flujo de conciencia –cuya forma es la síntesis de tres intencionalidades (la protención, la conciencia del ahora, y la retención) y que constituye la estructura a priori de todo flujo posible– es un flujo meramente formal, vacío, e incapaz de producir su contenido impresional; en consecuencia, es irreal, pues la única realidad del tiempo es la impresión, que jamás se muestra (Henry, 2000: 79). El flujo de conciencia husserliano, entonces, tiene un carácter alucinatorio, pues hace renacer a cada instante la realidad impresional que nihiliza, la cual viene a morir en el ék-stasis del tiempo que la separa de sí misma (Henry, 2000: 80).
Para la fenomenología de la vida, en cambio, el tiempo no puede ser pensado bajo la forma de la representación propia de la irrealidad noemática, sino que debe ser revelado en y desde la autoafección, a la cual solo la fenomenología material puede acceder. La impresión no encuentra su lugar en la irrealidad del tiempo husserliano, donde la subjetividad originaria no puede aparecer, sino “totalmente fuera del dimensional extático –en este otro lugar radical que soy yo–” (Henry, 1990: 46). La donación extática de la impresión en la conciencia interna del tiempo, según la descripción husserliana, sustituye ilegítimamente a la autodonación de la impresión en la impresionalidad. Así, la cuestión de la impresión se pierde de vista, y es trasvestido su ser originario en un ser constituido; lo cual implica una profunda falsificación consistente en insertar la estructura de la temporalidad extática en la impresión misma con la finalidad de definir su esencia por esa estructura que le resulta extraña (Henry, 1990: 49-50).
Por el contrario, este tiempo inmanente sobre el cual nos llama la atención Henry es el de la subjetividad acósmica, interior e invisible que somos, en cada caso, nosotros mismos, y que se revela a sí en la inmanencia radical, es decir, fuera del mundo y de la visibilidad, en ese abrazo patético que la vida se da a sí misma, sin distancia ni horizontes, pues –según lo muestra Henry– “escapa por principio a toda intencionalidad concebible” (Herny, 1990: 169). Así, la sustancia fenomenológica de la vida es irreductible a la del mundo y su estructura (170).
Fuera del mundo, la vida es “la autoafección,5 la autoimpresión, el sufrir primitivo” en que se siente “acorralada contra sí misma, aplastada contra sí, agobiada por su propio peso –la vida autoafectándose a sí misma no como el mundo la afecta” (Henry, 1990: 174), sino como ella misma se afecta; a saber, como “afección endógena, interna, constante”, incapaz de sustraerse a sí misma (175). La vida, entonces, “es la subjetividad absoluta en tanto que se experimenta a sí misma y no es otra cosa que eso: el puro hecho de experimentarse a sí mismo inmediatamente y sin distancia” (161).
En tanto subjetividad absoluta indiferenciada consigo misma (Henry, 1990: 173), la vida en su afectividad es la certeza.
Dado que la afectividad se escenifica en un ámbito de inmanencia radical donde ser es idénticamente aparecer, nada de ella queda fuera de ella. Por este motivo, es imposible equivocarse en el sentir: el error proviene de las diversas y contrapuestas interpretaciones que apuntan exteriormente al sentir. (Lipsitz, 2004: 40)
En efecto, ni la ilusión ni el error pueden hallarse en el sentimiento, sino que se encuentran siempre en la interpretación que el pensamiento elucubra acerca de él. Por eso, los supuestos “sentimientos falsos o ilusiones” son, en realidad, “sentimientos mal comprendidos” (Henry, 2003: 710); y no porque pudiera haber una comprensión adecuada de ellos, sino porque toda forma de comprensión o razón les es por naturaleza ajena: la realidad del sentimiento es completamente extraña a toda forma de comprensión (Henry, 2003: 709).