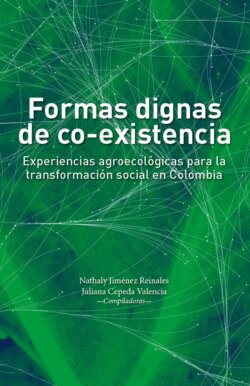Читать книгу Formas dignas de co-existencia - Carlos Enrique Corredor Jiménez - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Partes del libro
ОглавлениеSon ocho los capítulos que se encontrarán en este libro. El primer capítulo presenta una reflexión sobre el modelo desarrollista y la transición hacia la categoría social de formas dignas de co-existencia, a partir de un ejercicio transdisciplinar que responde a la necesidad de deconstruir las apuestas del sistema económico actual y explorar las narrativas sobre el buen vivir que en Latinoamérica se han convertido en piedra angular de varias luchas sociales por la tierra y la protección de la naturaleza, y que, a partir de este ejercicio reflexivo y crítico, hemos querido orientar a fin de entender las formas de vida digna que en los territorios las personas en comunidad son capaces de generar y preservar.
El segundo capítulo profundiza y fundamenta la propuesta teórica y metodológica de la categoría social emergente de las formas dignas de co-existencia, de tal manera que, con el ánimo de enriquecer el área de aplicación y explicación de la agroecología, la sociología política traza una ruta de entendimiento que pone a dialogar los distintos procesos en transición agroecológica, con miras a configurar marcos de análisis que invitan a hacerse otro tipo de preguntas, a ampliar el campo de observación y a hacer un seguimiento exaltando las relaciones humanas y no humanas en el territorio.
Los siguientes capítulos se especializan en la visibilización de las formas dignas de co-existencia en regiones colombianas distintas, con experiencias ejemplarizantes donde la agroecología es el principio orientador y herramienta de implementación y armonización de los protagonistas.
El tercer capítulo, de Juliana Cepeda, brinda un mapeo de identificación y valoración de las formas dignas de co-existencia de ciudadanos y comunidades que apuestan por el desarrollo territorial en la región de Bogotá-Cundinamarca. Se destaca aquí la identidad rural de la región más “urbana” del país.
El cuarto capítulo, elaborado por Carlos Corredor, enaltece el trabajo político que las comunidades caucanas —especialmente, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)— han logrado generar en el territorio por la defensa de la vida digna y la generación de procesos agroecológicos a través de las escuelas agroambientales del Macizo Colombiano.
El quinto capítulo visibiliza el proceso de resiliencia socioambiental que la población mocoana, en el departamento del Putumayo, logra generar luego de un desastre natural y frente a las condiciones desfavorables en cuanto al abastecimiento de alimentos sanos para la población. Escrito por Nathaly Jiménez, con la colaboración de María Angélica Arias, este ejercicio resalta el proceso colaborativo y regenerativo del nodo Mocoa, de la Red Nacional de Agricultura Familiar, y muestra los retos que se presentan al defender un territorio con tan alto grado de diversidad biocultural, a través de un circuito del alimento propio, solidario y saludable.
El sexto capítulo, escrito por Arlex Angarita, presenta un caso ejemplar en la región del sur de Bolívar, donde se pone en marcha una serie de modelos educativos en agroecología, como la propuesta mediante la cual es posible la formación de personas profesionales que puedan permanecer en el territorio logrando las transformaciones sociales que permitan alcanzar la vida querida.
El séptimo capítulo, elaborado por José Gallego y Daniel Vanegas, ilustra la situación de la juventud rural colombiana y pone en consideración una experiencia de reencantamiento del joven rural por el campo (Campinagro), realizada en el oriente de Caldas con jóvenes de nueve municipios, y que impacta desde lo político, lo emocional y lo ambiental la realidad de los participantes provocando transiciones agroecológicas de cuidado y en defensa del territorio.
Finalmente, el octavo y último capítulo se presenta en forma de dossier, con cuatro experiencias en educación rural que ilustran el virtuoso ejercicio desde la agroecología que han impulsado y acompañado algunos colectivos e instituciones educativas en los territorios.
Los cuatro procesos que resaltamos por su valioso aporte son: 1) Colectivo Tierra Libre; 2) UTOPIA-Universidad de La Salle; 3) Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) sede Sumapaz, y 4) Laboratorio de Innovación para la Paz. La primera experiencia, la llamada “Tierra libre”, ha promovido el desarrollo de iniciativas de educación y ordenamiento en la ruralidad. El PEAMA, un programa de la Universidad Nacional de Colombia, propone una apuesta educativa con enfoque transdisciplinar para que los estudiantes rurales puedan ingresar a la universidad. Si bien está presente en distintas regiones del país, resaltaremos la propuesta para la región del Sumapaz. El “Laboratorio de innovación para la paz”, por su parte, es una propuesta para que los jóvenes se formen con tecnologías de última generación y en habilidades de trabajo social enfocados en la creación de proyectos comunitarios. Finalmente, UTOPIA, programa de la Universidad de La Salle, forma bachilleres rurales como ingenieros agrónomos que ofrecen soluciones a las problemáticas de su territorio.
Para finalizar, hemos querido invitar a una representante campesina, indígena y defensora del territorio: Mamá Charito, kamëntsá de Sibundoy, sabedora y líder de la Asociación de Mujeres Indígenas de la Medicina Tradicional “Chagra de la Vida” (ASOMI), a compartir su palabra en el epílogo, dedicado a la dignidad.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) insiste en que: “Una considerable inercia, manifiesta en las políticas públicas, las estructuras empresariales, los sistemas educativos, los hábitos de los consumidores y las inversiones en investigación, favorece el modelo de sistemas agrícolas y alimentarios actualmente dominante” (FAO en Colombia, 2019). Las prácticas agroecológicas invitan a revertir ese modelo exaltando los saberes ancestrales que dignifican y defienden la vida en los territorios, y también resignifican el proyecto humano que pone al servicio la tecnología bajo principios orientadores de cooperación y complementariedad.
Este libro es una respuesta al llamado que hacen los defensores de la vida digna, quienes co-existen de forma armoniosa en el territorio y hacen de la agroecología su práctica de vida. No pretende reemplazar los valiosos aportes conceptuales y metodológicos que se han venido proponiendo para darle a la agroecología la claridad y la contundencia que requiere con miras a ser entendida y atendida por las instancias gubernamentales. Insiste, sin embargo, en la necesaria tarea de poner a dialogar las disciplinas de manera que se logren integrar e instalar las prácticas agroecológicas en el ejercicio constante de recrear la existencia dentro de un sistema ético de valores capaz de inspirar una política para la vida, y no para la muerte.
Bien diría el filósofo y agroecólogo, Pierre Rabhi: “Nos tocará responder un día a nuestra verdadera vocación, que no es esa de producir y de consumir hasta el final de nuestras vidas, sino de amar, de admirar y de cuidar la vida en todas sus manifestaciones” (2008).
Los invitamos, pues, a explorar con curiosidad este esfuerzo de varias complicidades académicas y de generosos regalos que las comunidades y las organizaciones de base en los territorios han querido compartir; todo, para seguir contribuyendo a la incansable tarea de reconocimiento que el campesinado colombiano ha pedido desde siempre, y ante la urgencia de que las instancias que toman decisiones en Colombia finalmente entiendan la transición que las prácticas agroecológicas pueden generar, en un momento en el que la conectividad socioambiental en los territorios se fragiliza y el bien-estar se desvanece.