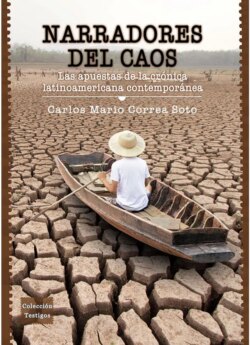Читать книгу Narradores del caos - Carlos Mario Correa Soto - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Un territorio de rastreadores impacientes
ОглавлениеLa apuesta de las revistas, blogs y editoriales en Hispanoamérica por la crónica, criatura sorprendente –“el ornitorrinco de la prosa”–, antes que centrarse en el engorroso problema de definiciones y codificaciones de clase, va directa a sustentar su aprovechamiento por parte de los reporteros y narradores, al considerar las ciudades –e incluso los poblados y los entornos campesinos– como un laboratorio para dar distintas miradas sobre personas, acontecimientos, testimonios, vivencias y anécdotas.
En los países latinoamericanos –y muy especialmente en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, El Salvador y México– la crónica es ahora un caballito de batalla en muchas redacciones de periódicos, suplementos literarios y revistas; y parece ser la carta de triunfo que, con su capacidad para iluminar los acontecimientos, podría restituirle el alma a muchos medios impresos y digitales.
Aunque en esta parte del mundo siempre hubo cronistas y crónicas, también es cierto que hubo unos años, en la segunda mitad del siglo XX, en los que ambos se notaron por su ausencia, y apenas si se les pudo ver exiliados en algunos libros. Entre ellos, los de autores obstinados y con un trabajo sostenido dentro del género como Julio Scherer García, Carlos Monsiváis, Jorge Ibargüengoitia, José Joaquín Blanco, José Emilio Pacheco, Vicente Leñero, Roger Bartra, Guillermo Sheridan, Juan Villoro, Elena Poniatowska, Alma Guillermoprieto, Carmen Lira y Josefina Estrada, en México;17 Sergio Ramírez, en Nicaragua; Pedro Lemebel, Patricio Fernández y Mónica González, en Chile; José Carlos Mariátegui, Ángela Ramos y Mario Vargas Llosa, en Perú; Enrique Raab, Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Martín Caparrós, Jorge Fernández Díaz, Roberto Herrscher y María Moreno, en Argentina; Jon Lee Anderson, en Estados Unidos (pero quien tiene gran parte de su laboratorio cronístico y sus afectos en Latinoamérica); Rubem Braga, Clarice Lispector, Dorrit Harazim y Fernando Gomes de Morais, en Brasil; Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, Felipe González Toledo, Germán Pinzón, Gonzalo Arango, Manuel Mejía Vallejo, Eduardo Escobar, Pedro Claver Téllez, Germán Castro Caycedo,18 Alfredo Molano,19 Juan Gossaín, Arturo Alape, Germán Santamaría, Henry Holguín, José Cervantes Angulo, Héctor Rincón, José Guillermo Ángel, Ricardo Aricapa, Pedro Nel Valencia, Reinaldo Spitaletta, Gustavo Colorado, Gonzalo Medina, Daniel Samper Pizano, Umberto Valverde, Jorge García Usta, Gonzalo Guillén, Alonso Salazar, Juan José Hoyos, Ernesto McCauslad –quien además ensayó con la crónica en formatos de radio, televisión y cine–, Silvia Galvis, Olga Behar, Patricia Lara, María Teresa Ronderos, Margaritainés Restrepo Santa María, Alegre Levy, María Jimena Duzán, Ana María Cano y Mary Daza Orozco, en Colombia.20
Ahora hay cosecha de cronistas y de crónicas en Latinoamérica. Los vemos y las vemos por ahí; las leemos y las degustamos, y aquí hacemos eco de quienes también se han dado cuenta del asunto.
Veamos, por ejemplo: El 12 de julio de 2008 la edición 868 de Babelia –suplemento cultural del diario El País, de España– dedicó su artículo central a los “Nuevos cronistas de América”, con un subtítulo en el que se indica que “el periodismo conquista la literatura Latinoamericana”. El reportaje se llama “La invención de la realidad” y está firmado por Carolina Ethel. Contiene una entradilla en la que se señala que para Gabriel García Márquez “una crónica es un cuento que es verdad”, y destaca que una nueva generación de cronistas de América Latina se ha lanzado a explorar el continente en busca de historias y “ha arrancado a la vida cotidiana una revolución literaria”.
Para Ethel, América Latina ha dejado de ser un continente inventado por la literatura para transformarse en un continente redescubierto por los autores del periodismo narrativo, quienes se han situado en la vanguardia literaria con su avidez por contar historias, las mismas que han pasado y que están pasando frente a sus sentidos de rastreadores impacientes.
En octubre de 2012, el ya mencionado Sergio Ramírez se refirió al Segundo Encuentro de Nuevos Cronistas de Indias, celebrado ese mismo mes en Ciudad de México, y destacó que la crónica encamina al periodismo en los albores de este incierto siglo XIX, y al examinar la nómina de los convocados, más de setenta de España y América, islas y tierra firme, se da cuenta de que es, sobre todo, un oficio de jóvenes, y entre los jóvenes, no pocas mujeres; dedicados a “un viejo oficio, al que la crisis del periodismo abre nuevos espacios. En crisis no porque vaya a desaparecer, sino porque está cambiando, y lo viejo no acaba de morir, ni lo nuevo acaba de nacer” (2012).
En Bogotá, en julio de 2009, el exdirector de la revista el malpensante, Mario Jursich Durán, expresó en público la hipótesis21 según la cual si se hablara de un nuevo boom de la literatura latinoamericana no sería en el campo de la ficción, sino de la crónica, y para probarlo bastaría con examinar los libros publicados en lo que va corrido el siglo XXI con piezas antológicas del género.
Mientras Jursich se atrevió a hablar de boom otros lo hacen de auge, de movimiento o de moda, otros no quieren ni oír hablar de ninguno de estos, entre ellos Alberto Salcedo Ramos quien dice que le gustaría que se hablara menos del asunto; y hay otros, como Juan Pablo Meneses, que se mofan del asunto y anota que ahora muchos quieren escribir crónicas para “levantarse a una chica en el bar, para que lo publiquen en otros países, para sentirse superior dentro del grupo de sus compañeros periodistas, y todas esas cosas son las que importan menos” (Ruiz, 2007).
Entre los más suspicaces está el maestro Caparrós quien en una perorata de octubre de 2008 que tituló “Contra los cronistas”, señala que estos ahora “Son plaga módica, langostal de maceta, marabunda bonsái. Vaya a saber cómo fue, qué nos pasó, pero ahora parece que el mundo está lleno de unos señores y señoras que se llaman cronistas. Debe ser que les conviene o que queda bonito”. Y considera que cuando las páginas más distinguidas de la cultura hispana “sancionan con tanto bombo una tendencia, la desconfianza es una obligación moral” (2012a: 613-614).
Pero se trata de una perorata –una con autoridad– que si bien hace ruido en el momento vigoroso de la presente crónica latinoamericana, también tiene mucho que ver con el genio impaciente y quisquilloso que Caparrós exhibe por escrito y cuando habla en público.
Nos parece que han calado más opiniones como las del escritor colombiano Darío Jaramillo Agudelo quien se atrevió a ponderar que la crónica periodística es la prosa narrativa de más apasionante lectura y mejor escrita hoy en día en Latinoamérica. Eso sí, sin negar que se escriben buenas novelas y sin hacer réquiem de la ficción (2012: 11).
Lo cierto del caso es que entre los “Nuevos cronistas de Indias” hay un importante subgrupo de novelistas volcados a la crónica –un género que ahora también les ayuda al sostenimiento alimenticio y a subsidiar su trabajo literario– y entre ellos están, siempre con el riesgo de dejar de nombrar a otros autores importantes, el argentino Rodrigo Fresán, el chileno Alberto Fuguet, el nicaragüense Sergio Ramírez, el estadounidense (de madre guatemalteca) Francisco Goldman, el cubano Leonardo Padura, el mexicano Sergio González Rodríguez, los peruanos Santiago Roncagliolo y Daniel Alarcón; y los colombianos Héctor Abad, Santiago Gamboa, Efraím Medina, Jorge Franco, Fernando Gómez, Juan Gabriel Vásquez, Ricardo Silva, Sergio Álvarez, Sergio Ocampo, Andrés Felipe Solano, José Alejandro Castaño,22 Margarita García Robayo y Margarita Posada.
El maestro Tomás Eloy Martínez había observado este trueque de oficios con una astucia premonitoria: “Antes, los periodistas de alma soñaban con escribir aunque sólo fuera una novela en la vida; ahora, los novelistas de alma sueñan con escribir un reportaje o una crónica tan inolvidables como una bella novela” (2006: 237). Y Martín Caparrós, por su parte, comenta que hasta los años ochenta del siglo pasado, él consideraba que el periodista era un “ser básicamente incompleto porque no había escrito novela”, y era muy usual que los periodistas buenos, ambiciosos, “siempre tenían una novela en el tercer cajón del escritorio” que no terminaban. “Ahora ya no –señala–, ahora con tener un buen libro de crónicas, mucho más fácil de terminar porque es lo que estás haciendo, ya se completan. Creo que ha sido un gran alivio personal para mucha gente (Cruz, 2016: 138).