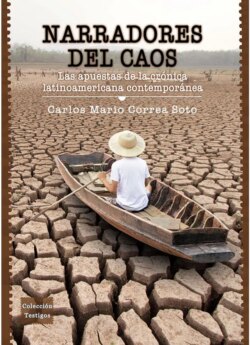Читать книгу Narradores del caos - Carlos Mario Correa Soto - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La violencia crónica y la crónica de la violencia
ОглавлениеNotamos, en efecto, cómo la violencia y sus expresiones, actores y sucesos, es transversal, y salpica con su tinta roja a todos los demás asuntos.
En un país como Colombia, con más de cinco décadas de conflicto armado con fuerte impacto en los ámbitos rurales –al que se suma la violencia generalizada, endémica, crónica, que sucede en las ciudades–, la violencia y sus manifestaciones es un asunto que les es difícil soslayar a los cronistas. Más que reiterar el horror manifiestan un propósito claro de dar a conocer casos concretos que materialicen esa violencia, abstracta para muchos, a través de historias de personas y de pueblos que la han vivido en carne y hueso. Un ejercicio de construcción de memoria que es común a toda Latinoamérica.
Los actores que producen la violencia que más ha afectado a los países latinoamericanos –y de manera cruenta además de Colombia, a Venezuela, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México– están presentes en todas las páginas de las antologías de crónica latinoamericana actual: guerrilleros, paramilitares, fuerzas armadas estatales, pandilleros, narcotraficantes, secuestradores, pederastas y traficantes de personas.
“Así se fabrican guerrilleros muertos” (2014), es la segunda crónica que Ander Izagirre –bloguero y viajero español que ejerce el periodismo con botas contagiado del estilo de sus colegas latinoamericanos– escribió en Colombia sobre un negocio siniestro dentro su Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe (de 2002 a 2010). De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas. La Fiscalía ha registrado cuatro mil setecientas dieciséis denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas (entre ellos, tres mil novecientos veinticinco correspondían a falsos positivos). Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.
Izaguirre siguió la historia de Luz Marina Bernal, una de las madres del municipio de Soacha que rompieron el silencio y destaparon el escándalo. Su relato comienza así:
—Así que es usted es la madre del comandante narcoguerrillero –le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.
—No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.
—Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15, y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.
Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?
—Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.
A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras (Izaguirre, 2014).
De este modo, la crónica es “el altavoz de la víctima”. Ahora a la crónica latinoamericana “le fascina la víctima” de la violencia (Jaramillo Agudelo, 2012: 45). No está lejano el tiempo en el que la situación fue al contrario: el victimario fue el protagonista de diversas historias de horror en las que, por ejemplo en Colombia, figuran incluso como autores de los relatos –muchos de ellos empaquetados en libros– y los periodistas como sus amanuenses.
Aunque los medios de comunicación hegemónicos informan sobre la violencia, esta no suele trascender más allá del dato noticioso, de una imagen anónima o una víctima desconsolada por unos segundos frente a la cámara. En ellos su tratamiento corresponde a la forma que en Latinoamérica es más conocida como nota roja –pero que también indistintamente se nombra como crónica roja, policial, judicial o de sucesos–. Este tipo de relatos se refieren a hechos violentos o sangrientos causados por personas comunes, lo que llama la atención a los lectores, pues quienes protagonizan estas historias podrían ser sus vecinos, compañeros o familiares (Correa, 2011).
El investigador mexicano José Luis Arriaga Ornellas considera que la nota roja, tradicionalmente breve y concisa, en una acepción general es el género informativo por el cual se da cuenta de eventos “en los que se encuentra implícito algún modo de violencia –humana o no– que rompe lo común de una sociedad determinada y, a veces también, su normatividad legal”. Y precisa que en su horma “caben los relatos acerca de hechos criminales, catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos según un código cuyos elementos más identificables son los encabezados impactantes, las narraciones con tintes de exageración y melodrama, entre otros” (2002).
La prosa cronística del tipo reportaje tal como la hemos estado considerando en este libro, sustentada por un notable contraste de fuentes de información y de versiones documentales y testimoniales, así como por el acercamiento del reportero a las víctimas y a los victimarios, humaniza la noticia, le da un rostro a las historias y las presenta ubicándolas en un tiempo y en un territorio claramente definidos.
Así que, a veces, para retratar la violencia basta la crudeza de una descripción sencilla y detallada de una situación. Sin recurrir a la reflexión rimbombante, el cronista le entrega al lector un instante a través de sus palabras. Otras veces, el suspenso y lo inesperado se funden en la narración.
Tenemos entonces que la reconstrucción, la escenificación, la dramatización, la personificación y el acercamiento, es decir, la relocalización narrativa de los hechos de violencia, fortalecen el contenido y la forma de la nota roja, la cual de esta manera –además del contacto audaz de los reporteros con las víctimas y los victimarios de las tragedias que se proponen registrar– adquiere la holgura y el aliento de la crónica de reportaje.
Relocalizar el relato –explica Rossana Reguillo–, significa participar de algún modo en lo narrado. […] El acontecimiento, el personaje, la historia narrada, pierden su dimensión singular y se transforman en memoria colectiva, en testimonio de lo compartible, de lo que une en la miseria, en el dolor, en la fiesta, en el gozo (2007: 45).
Relocalizar el relato del suceso criminal, recontarlo, transformarlo en una historia extraordinaria y compartirla con la gente como lo hizo el reportero argentino Rodolfo Palacios –el Truman Capote suramericano– en “La historia de las gemelas” (2013). Hernán Casciari, quien junto a Josefina Licitra, editó la historia para la revista Orsai, a través de su blog, el 14 de febrero de 2013, alertó a los lectores de la próxima edición sobre la crónica de Palacios:
Mientras escribo este adelanto de la Orsai N12, una chica de veintitrés años se está casando con su novio en un pueblo de la Patagonia. La pareja eligió dar el “sí” justo el Día de los Enamorados. La madre de la chica está ausente porque el novio mató a la hermana gemela de la novia. Por eso él entrará al Registro Civil esposado. Y por eso, también, la luna de miel será en la cárcel […] Lo que quiero decir, para terminar, es que Rodolfo volvió hace unos días con una de las mejores crónicas policiales que leí en la vida. La empecé hace cuatro noches, en la cocina, y a cada rato pensaba: “Que no termine nunca, que no termine”. Le habíamos pedido seis mil palabras. Nos devolvió once mil y no supimos qué cortar. Decidimos, porque gracias a la virgen santa no tenemos publicidad, no cortar nada. Lo que leerán desde los primeros días de marzo es casi una novela corta. La diferencia es que está ocurriendo ahora (2013).
Rodolfo Palacios comenzó su historia de las gemelas Casas en la revista Orsai número 12, marzo de 2013, con este párrafo:
En los sueños de Marcelina del Carmen Orellana, los muertos aparecen en blanco y negro. A sus abuelos los sueña como si fueran parte de una foto antigua. Y a su hija Johana –asesinada hace dos años– Marcelina la ve como una actriz de Hollywood: peinado tirante, cejas finas, ojos negros, labios y nariz que caben perfectos en una cara angulosa parecida a la de Audrey Hepburn (2013).
“Es difícil explicar cómo escribe Rodolfo –señala Hernán Casciari en un comentario sobre el detrás de escena de la confección de la historia–. Tiene una magia única: la de involucrarse en las historias hasta la médula, sin aparecer nunca como protagonista. Pasa por los asesinatos, por las muertes y los misterios como si los ojos que estuvieran allí fueran los nuestros” (2013).
En todo caso, la mirada y el ímpetu narrativo de Palacios se regodean con un material imperdible para los escritores de crónica roja policial –que en sus días habría hecho chuparse los dedos al mismísimo Capote estadounidense– y, claro, a los lectores ávidos de sus truculencias: el señalado asesino se acostaba, al mismo tiempo, con Johana y Edith, las gemelas Casas; Johana es asesinada de dos tiros en un descampado por su novio, Víctor Cingolani; dos años más tarde Edith toma la decisión de casarse con el presunto asesino de su hermana aun sabiendo de la pólvora que la Policía encontró en las manos de este; según todos los testigos, las gemelas Casas eran las mujeres más hermosas nacidas al sur del mundo. ¿Qué pasó realmente? ¿La gemela se quiere casar con el asesino de su hermana para vengarse? ¿De verdad lo ama? ¿Mataron a Johana entre los dos? ¿Él es inocente y purga una condena injusta? ¿Está encubriendo a alguien?
Rodolfo Palacios va dando, una a una, las pistas y las respuestas de esta crónica erótica-policial. ¡Imperdible!
O también, relocalizar el relato del suceso criminal, reconstruirlo con herramientas y estrategias de indagación periodística, ubicarlo en el contexto de una sociedad disfuncional y marginal, y tonificarlo con los artificios formales de la novela negra policial, es lo que hacen en sus trabajos divulgados en el formato de libro otros dos notables cronistas de tinta roja: Javier Sinay en Sangre joven. Matar y morir antes de la adultez (2009) y en Los crímenes de Moisés Ville. Una historia de gauchos y judíos (2016)33, y Miguel Prenz en La Misa del Diablo. Anatomía de un crimen ritual (2013).
Las historias de estos cronistas son para leerlas con los nervios templados y los sentidos indignados. No creemos que se puedan digerir impunemente. Así que mientras ustedes se atreven a abrir las páginas de sus libros, estas son las síntesis:
Sinay reúne seis asesinatos que tuvieron resonancia para los medios masivos de comunicación pero que luego fueron olvidados por estos, cometidos o sufridos por jóvenes, hombres y mujeres, entre diecisiete y veintiséis años de edad, a quienes él trata de comprender, sin juzgarlos ni estereotiparlos, reconstruyendo cada uno de los casos con un tipo de relato donde mezcla las escenas de los crímenes con las escenas del mundo cotidiano, familiar y social de las víctimas y de sus verdugos. Y Prenz da cuenta del asesinato de Ramón González –conocido como Ramoncito–, de doce años de edad, cuyo cadáver decapitado apareció el domingo 8 de octubre de 2006 a dos cuadras de la terminal de buses de la ciudad de Mercedes, Corrientes, en Argentina. La cabeza de la víctima estaba apoyada junto a su cuerpo semidesnudo, y las investigaciones judiciales develaron que se trataba de un crimen ligado a un ritual, durante el que había sido violado y torturado.
Si ya tienen los nervios templados, asómense a las páginas de ambos libros. Las historias de Javier Sinay y Miguel Prenz, gracias a la audacia que tienen como escritores para sacarle provecho al sensacionalismo ajustado a la crónica roja –y negra– policial, nos hielan la sangre…
De la sangre helada de los crímenes en el sur del continente pasamos a la sangre caliente de los asesinatos sistemáticos y en serie –a partir de 1993– de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos, donde se sumergió con su olfato de tiburón Sergio González Rodríguez, y de donde emergió con su colosal reportaje publicado en el libro Huesos en el desierto (2002).
Camaleón desconcertante de reportaje, crónica, ensayo y bitácora de una tragedia humanitaria irresoluta, Huesos en el desierto, es el resultado de las pesquisas de un reportero aplicado y persistente detrás de un rastro de sangre que lo conduce a una trama de complicidades y silencios34 entre homicidas, policías, autoridades locales y nacionales, ciudadanos y gobernantes indolentes y corrompidos, que tanto por sus acciones como por sus omisiones, contribuyen a que las muertas de Juárez –capital mundial del feminicidio– hoy ya se sumen por centenares, pues entre cifras oficiales y extraoficiales las cuentas superan las quinientas asesinadas.
En su “Epílogo personal” del libro, González Rodríguez explica que comenzó a interesarse en los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez durante 1995:
Una mañana de 1996 –recuerda–, salí de la Ciudad de México hacia la frontera norte. Y hallé un rastro de sangre. Desde entonces, lo he seguido. […] A veces, el rastro aquel se convertía en un hilillo casi invisible, y había que aguzar los sentidos para distinguirlo. Luego se volvía ostentoso de tan evidente. Un charco de sangre espesa en el que se hunden la indignación y el azoro. Una y otra vez perduraron las palabras, los testimonios, los documentos, los datos, los hechos, los indicios, las conductas circulares (2002: 284).
En 2002, cuando González Rodríguez le puso punto final a su reportaje veía “patente, ante todo, la existencia de un centenar de homicidios seriales contra mujeres” en Ciudad Juárez. Producto de móviles confusos de cariz misógino y contenido sexual, “en un contexto de protecciones y omisiones de las autoridades mexicanas”; cuyos culpables estarían libres o muertos; con muchos chivos expiatorios e individuos inocentes en la cárcel; “la carencia de una investigación policiaca de calidad” y diversas personas que sufrieron “avisos”, intromisiones, amenazas o atentados para que dejaran de atestiguar, o de ahondar en las pesquisas de los asesinatos contra mujeres en Juárez (2002: 284-285).
Avisado, amenazado, golpeado y asaltado en sitios públicos y en taxis, en el camino de su casa o de su trabajo, González Rodríguez se dio cuenta de que había ido muy lejos en las pesquisas de su reportaje y en sus conclusiones: “El país alberga ya un gran osario infame, que fosforece bajo la complacencia de las autoridades” (2002: 286). Había llegado hasta donde el periodismo tiene potestad: hasta denunciar intrigas, mostrar indicios y situaciones, perfilar a víctimas y victimarios, testimoniar, divulgar… Y poco más. De ahí en adelante quienes debían actuar para encontrar la verdad, identificar y castigar a los criminales, es decir, las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales, dieron pasos vacilantes o se hicieron las de la vista gorda.
No obstante, por su determinante y perturbador trabajo de reportero35 Sergio González Rodríguez no se quedó con las manos vacías y a los reconocimientos nacionales e internacionales de periodismo que ha recibido, se suma el homenaje que le hizo el escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003), al incluirlo con su nombre propio36 como personaje de su novela póstuma 2666 (2004).
***
En marzo de 2013, Jon Lee Anderson, un reportero que ha cubierto las guerras más trascendentales de la actualidad, viaja al noreste de México y, guiado por el cronista Diego Enrique Osorno, comienza a conocer algunos hechos y testimonios de la violencia extrema que produce la guerra del narcotráfico.
Osorno pone en contacto a Anderson con “un operador a ras del suelo; un soldado zeta” (Osorno, 2013), quien, a sangre fría, le da referencias de confrontaciones y crímenes en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, entre ellas sobre las prácticas para eliminar a sus enemigos quemándolos con combustible “para que ya no quede nada de ti” (Osorno, 2013), según dice.
Cuando yo estuve la primera vez en eso –les cuenta el soldado zeta a Anderson y a Osorno–duré como un mes sin comer pollo ni carne porque huele igual, casi lo mismo que cuando pasas por un restaurante o un lugar donde venden pollo asado. Me di cuenta que el pollo asado huele como una persona normal (Osorno, 2013).
El testimonio lo comparte Osorno con sus lectores de la revista Gatopardo en “Entrevista con un zeta” (2013), tras advertirles que el periodismo en el que cree está lejos de la parafernalia y las fuentes oficiales; y que esa ha sido su manera de acercase a los agujeros negros de la realidad mexicana.
Anderson –un periodista que vive con el fuego dentro– esta vez, delante de Osorno, no oculta su estupor por el testimonio de su entrevistado sobre las atrocidades que comete como soldado zeta, y le hace otra pregunta:
—¿Te cambia la concepción de la vida un poco?
—Sí, te quedas como ondeao –responde el zeta, y en seguida explica–: ondeao es una palabra que quiere decir que te quedas volteando para todos lados y no sabes qué hacer. Como loco. Cuando yo bajé de allá de la sierra –añade– iba pasando así por la calle y me llegaba el olorcito y decía: ‘Mira, ¿qué pasa?, ¿dónde están cocinando a una persona o dónde se están fumando a uno?’. Seguía caminando, daba la vuelta y ahí estaban vendiendo pollo o vendiendo carne asada (Osorno, 2013).
Pero la suma de los horrores de la violencia generada por el narco mexicano, el dolor, el absurdo, el odio, la descripción de sus consecuencias y del sonido de los disparos –ese epidémico bang, bang, bang– hacen parte de una crónica coral escrita por once periodistas narradores que han estado inmersos en el terreno de los acontecimientos, reunidos en la antología de Juan Pablo Meneses titulada Generación ¡bang! (2012b).
Meneses explica que las crónicas antes de ser juntadas en su libro fueron publicadas por partes en medios nacionales y extranjeros por once reporteros que comenzaron el sexenio del gobierno de Felipe Calderón –del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012– con menos de treinta y cinco años, que crecieron “leyendo el boom de la nueva crónica latinoamericana y usaron esa forma de narrar” (2012b) para relatar la violencia del narco y la guerra de Calderón.
Estos cronistas –explica Meneses– no escribieron eruditos ensayos académicos sobre la violencia,
[…] redactados desde un cómodo escritorio de algún barrio fuera de peligro. Tampoco son reporteros de primera línea, aquellos que sacrifican su vida por el dato duro y el conteo de balas, y de los cuales hay demasiados muertos. Estos nuevos cronistas de Indias mexicanos –valora Meneses – relataron historias de violencia más que el número de víctimas (2012b).
Los once reporteros “¡Bang!”, y sus respectivas crónicas reunidas en el libro de Meneses, son: Alejandro Almazán, con “Un narco sin suerte”; Daniel de la Fuente, “Partes de guerra”; Galia García Palafox, “La mujer más valiente de México tiene miedo”; Thelma Gómez Durán, “Los sheriffs de la montaña”; Luis Guillermo Hernández, “Los niños de la furia”; Diego Enrique Osorno, “Un vaquero cruza la frontera en silencio”; Humberto Padgett, “Los desaparecidos de Tamaulipas”; Daniela Rea, “Juegan a ser sicarios”; Emiliano Ruiz Parra, “La voz de la tribu”; Marcela Turati, “Vivir de la muerte”; y Juan Veledíaz, “¿Qué hay en el más allá de un narco?”.
La crónica es “el altavoz de la víctima” y la cronista Patricia Nieto –altavoz de sus colegas latinoamericanos en la narrativa periodística de la violencia–, con determinación y perseverancia ha alentado a las víctimas de las violencias de Colombia –en su mayoría mujeres– a dar su testimonio en las páginas de sus relatos sueltos en revistas y periódicos y en las de los agrupados en sus libros, para nutrir de escenas, de preguntas y de respuestas incómodas la memoria de un país que se acostumbró a llorar para adentro y a olvidar.
Sus libros, tanto los que firma como editora de cronistas naturales37 asesorados e iluminados por ella, como los reportajes de su autoría, ponen de presente el valor del género periodístico testimonial que, por la fuerza de su expresividad elemental, nativa, a corazón abierto y en carne viva, no da lugar a que el lector duque de la veracidad de las historias que grafican la magnitud del drama que la violencia ha causado en la nación colombiana.
Ahí justamente está uno de los principales aportes de sus trabajos cronísticos: romper la mudez de las víctimas que se ha traducido en amnesia e impunidad. Son relatos testimoniales que presentan la tragedia colombiana con nombres propios de personas y de lugares, con clara descripción de situaciones y consecuencias que permiten ver más allá de los esguinces de responsabilidades de todo tipo que hacen los victimarios cuando hablan –y en Colombia hablan bastante– ante los medios judiciales y de comunicación.
El lenguaje de las víctimas que se oye en los relatos de Patricia Nieto es sencillo, rico en el detalle y en la imagen descriptiva; elocuente, directo, sin metáforas. Es el lenguaje de la evidencia y de la recordación sincera de quienes como escritores novatos o como fuentes informativas testimoniales se presentan ante la cronista –y ante los lectores– como el niño que se apoya en sus primeras frases para satisfacer necesidades elementales y no sabe mentir, pues al no tener el complejo oficio que impone el uso del lenguaje organizado tampoco tiene oficio para la mentira.
Vemos entonces como en el libro Llanto en el paraíso. Crónicas de la guerra en Colombia (2009), la estructura narrativa está soportada en tres historias mayores contadas por voces de mujeres del campo que relatan episodios en los que se entrecruzan todas las formas de la violencia colombiana. Y si bien las voces acaban formando un coro trágico que estremece al lector, en medio del dolor, la narración también rescata el heroísmo, el amor a la vida, la alegría y la pureza de alma de estas mujeres.
En Los escogidos (2012), Patricia Nieto reúne las historias de un grupo de personas, hombres y mujeres de diferentes edades y oficios, de Puerto Berrío, donde han tenido que ver desde hace varios años con los “muertos del agua” o “pepes”, como denominan los lugareños a esos “barcos fantasmas” del río Magdalena que con tiros de gracia en la cabeza, mutilaciones en las extremidades y coronados de gallinazos, atracan en una playa, en una raíz o en una atarraya, de donde son salvados y luego lavados, nombrados, sepultados, apadrinados e invocados todos los días, pero especialmente los lunes de difuntos, en el pabellón de caridad del cementerio local.
La reportera Nieto escucha y mira de cerca, discierne y narra con detalles:
“La pesca no siempre es buena”, dice Ciro buscando mis ojos. Todavía era un niño cuando el río dejó de parecerle el paraíso. Sintió que la red se templó y con solo mirar a su padre supo que debía sumergirse, nadar hasta el punto de tensión, valorar la presa y subir para dar aviso. Lo visto no le pareció conocido. Se acercó, palpó y supo que no era la piel de animal de río. Con solo tocarlo, las carnes de deshacían. Lo rodeó a nado y lo exploró. Era el cuerpo de un hombre boca arriba, desnudo, con la cabellera revuelta y los dedos descarnados. Solo en la superficie, cuando recuperó el aliento, se dio cuenta de que lloraba como el niño que era. Se echó a flotar y lloriqueó mirando el cielo, de espaldas al agua que lo arrastraba. Después de un suspiro hondo, retornó al seno del río con la pena de haber perdido la inocencia. Liberó el cuerpo de la red y dejo que la corriente se lo llevara (2012: 23).
En la estructura y en la narración de Los escogidos –como también lo apreciamos en Llanto en el paraíso– percibimos a Patricia Nieto con sus dedos trabajando sobre el teclado de la computadora, no exactamente con los movimientos frenéticos de una escritora de periodismo, sino con los movimientos lentos, delicados y precisos de una tejedora que, a la manera de Penélope mientras espera a Odiseo, hila y deshila, detalle tras detalle, la angustia y la pena de las víctimas de su país martirizado por los violentos; entrelazándolas y anudándolas con tanto primor y sutileza que los lectores no vemos las costuras cuando pasamos la mirada de una oración a otra, de un párrafo a otro, y nos deslizamos por el relato como por una pista de esquí.
En cada puntada con dedal que Patricia Nieto da en la composición de sus textos, cuidándose para no ir a pincharse con las tentaciones y las exhibiciones propias del artificio de una prosa presumida de literatura y vacía de periodismo, va entreverando y anudando sus relatos en primera y tercera persona con las piezas testimoniales de los testigos excepcionales de la “existencia” que llevan Los escogidos. Y logra, con la unión de estas voces, darle forma a una elegía que a medida que la vamos leyendo, también la vamos oyendo, y nos cala hasta los huesos.
Patricia Nieto denota valor y muchísima pasión en la investigación y escritura de Los escogidos, asumiendo con entereza su compromiso como altavoz de las víctimas de la violencia colombiana, a pesar de que es muy probable que en sus faenas de reportera le haya escuchado decir en tono de advertencia a los “señores de la guerra” que “hay verdades que no se pueden decir”; y mucho menos atreverse a describirlas como ella lo ha hace en esta crónica… Pues lo más sano sería taparse los ojos y la nariz, tomar una vara y “ayudarlas a embarcar” para que la corriente periodística del miedo y la indolencia, de las declaraciones y las versiones libres –en directo y por Skype–, siga haciendo su trabajo a favor de los victimarios.
¡Víctimas del conflicto colombiano quién las pudiera nombrar…! ¡Qué Patricia Nieto las saque de su olvido y las lleve a figurar…! Porque gracias al trabajo de esta cronista, los “ene ene” (NN) rescatados de las aguas del Magdalena –el río madre de Colombia– y sus dolientes en el pabellón de caridad del cementerio de Puerto Berrío, escogidos por ella como personajes de su relato, si bien no tienen un nombre de pila, sí tienen una historia genuina. Y ya no podrán ser ignorados ni olvidados.
También gracias a la propuesta editorial de la ya mencionada revista en línea Cosecha Roja38, y a su Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica39, el reportaje, el tratamiento y la narración de la crónica roja y policial buscan cualificarse y adaptarse a los tiempos modernos con la práctica de un relato progresista con la perspectiva de los derechos humanos; un relato policial que –en palabras de Cristian Alarcón, su creador en el 2010 y director de este medio de nicho– “sabe de víctima y victimización, de victimario y caza de brujas”, y también sabe que “se puede contar la violencia sin que el relato de la violencia tenga consecuencias sobre unos u otros más allá de dar cuenta de que vivimos en un mundo muchas veces con motores violentos” (2015).
Para Alarcón –quien tiene reputación como un gran armador de equipos de trabajo y ha logrado reunir en este portal a periodistas experimentados de las secciones de judiciales o policiales de diferentes medios, con el aporte de reconocidos escritores y académicos de Latinoamérica– la apuesta de Cosecha Roja es por un “relato policial revolucionario” que rompa con el patriarcado, que se regodea en el morbo, que pone el acento en encontrar el culpable a toda costa, que juega con la fuente policial como si de ella se obtuviera la verdad, que propone a la Justicia como única fuente de aquello que pudiera haber ocurrido, que soslaya los matices del territorio, el clima, la geografía, la composición social y cultural de los que están vinculados a un hecho policial (2015).
Por ejemplo, “Carta al hijo del Pantera después de la muerte del Quemadito”, una crónica escrita por Cristian Alarcón apoyado en la investigación de Sebastián Ortega y el equipo de Cosecha Roja, dice en su entradilla que para entender qué pasa en Rosario, Argentina, en donde la tasa de homicidios por narcotráfico triplica a la media del país, es necesario ponerle vidas a los hechos, pues “la historia de los quemados, El Pantera y su hijo, marcada por la muerte y la violencia, impacta porque muestra la cadena de complicidades del narcotráfico y, también, porque se están matando entre vecinos” (Alarcón, 2013).
Cosecha Roja nace tras los primeros encuentros de periodistas, académicos, escritores y guionistas organizados por Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Open Society Institute (OSI, por sus siglas en inglés) en el marco del Programa Narcotráfico, Ciudad y Violencia en América Latina. Su centro de operaciones –con el apoyo en la edición periodística de Sebastián Hacher– está en Buenos Aires, desde donde se coordinan los cubrimientos informativos de la ilegalidad urbana y transnacional, en las categorías de: Narcotráfico, Seguridad urbana, Jóvenes y violencia, Género, Lesa humanidad, Corrupción, Políticas de drogas y Periodistas y violencia.