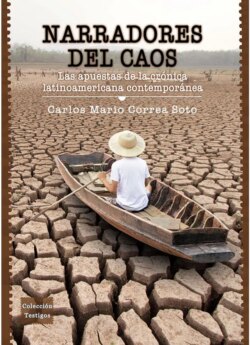Читать книгу Narradores del caos - Carlos Mario Correa Soto - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El tropel de las historias
ОглавлениеAl leer una amplia selección de crónicas latinoamericanas en español, publicadas por distintas editoriales en quince libros de tipo antología y en algunos otros de autoría individual, entre 2001 y 2016; y en el blog Periodismo narrativo en Latinoamérica. Recopilación de crónicas periodísticas con chispa,23 llegamos a la conclusión de que es muy difícil enmarcarlas de manera cerrada en uno o dos grandes temas. Por el contrario, lo que encontramos es un popurrí que representa las decisiones personales que toma quien escribe, ligadas a sus maneras de ver el mundo y lo que quiere conocer de él.
No obstante, bajo un criterio si se quiere caprichoso, ordenamos las crónicas en al menos doce asuntos24 porosos: la persistente violencia o la violencia crónica; sucesos, oficios y memorias; narcos, tribus urbanas y pandillas; testigos y testimonios; el rebusque de cada día (o rebusque menor); anécdotas e ironías; animales y hombres; géneros musicales y deportes (apasionadamente el fútbol); quién es quién (o perfiles); tinta roja (o crónica policial o de sucesos criminales); lugares, paisajes y naturalezas (y una decidida apuesta por la ecología y la protección del medio ambiente, comenzando por la investigación y la denuncia de los responsables de su deterioro), y los oficios periodístico y literario.
Como se puede advertir, muchas de las crónicas tienen más puntos de contacto que de separación y pueden hacer parte de varias de estas cuestiones. Eso sí, la violencia con sus diferentes manifestaciones y actores, es transversal a casi todas ellas.
Así, por ejemplo, un asunto recurrente en varias crónicas es el tratamiento de la marginalidad. En primer lugar, aparecen aquellos relatos sobre personas en situaciones precarias para los ojos del escritor: pobreza, migración, explotación laboral, trata de personas, drogadicción, delincuencia, habitantes de calle. Es el caso de “Un barrio de trabajadores sin trabajo” (2012), en Córdoba, Argentina, de Alejo Gómez Jacobo; de los “bolitas” bolivianos reducidos a la servidumbre en las fábricas de vestuario en Buenos Aires y São Paulo en “Compran ‘bolitas’ al precio de ‘gallina’ muerta” (2012), de Roberto Navia Gabriel; de la aplicación de formalina al cadáver de Virginia, en la vivienda de los González, en El Salvador, para tratar de que no se corrompa mientras consiguen con qué sepultarla, en “Entierro pobre” (2009), de Rossy Tejada; y de Mery Aimé Hernández Batista, una de las cinco mil setecientas personas que se dedican a recuperar desechos reciclables por cuenta propia en Cuba y como alternativa de manutención, a quien Mónica Baró Sánchez nos presenta como “La cantante que recoge latas” (2016b) y nos la muestra en sus andanzas detrás de la basura que dejan los turistas en el centro histórico de La Habana.
Frente a las historias de la precariedad, los cronistas describen lo que ven, y es su mirada –por lo general acomodada pero no enjuiciadora– la que logra escenificar las situaciones que narran.
Por otro lado, existe un interés particular por los oficios del rebusque, las diversas maneras como muchos personajes buscan su sustento en el día a día, con trabajos difíciles y algunas veces curiosos, que requieren de la perseverancia de quien lucha por sobrevivir. Los oficios del rebusque son múltiples y diversos. Es así como en “Operación Ja, Ja” (2007), de Carolina Reymúndez, se cuenta la historia de los reidores o profesionales de la carcajada que se encargan de darle sentido a los chistes en la televisión argentina; en Soledad, en el Norte de Colombia, desde hace cincuenta años Salomón Noriega, alias Chibolito, se gana la vida en monedas vendiendo boletas para rifas y contando chistes como “El bufón de los velorios” (2012a), en un relato de Alberto Salcedo Ramos; mientras que en El Alto y en algunos barrios de La Paz, propios y extraños pagan en devaluados pesos bolivianos para aglomerarse en las graderías de rústicos coliseos, atraídos por el vuelo de polleras y enaguas en la lucha libre de cholitas, descrita en sendos relatos por Alma Guillermoprieto (2009) y Rocío Lloret (2010). Pero si de lucha libre se trata, “¡Esto es lucha!” (2010), damas y caballeros, nos dice César Castro Fagoaga antes de ingresarnos a la Arena México, construida en 1956, el templo de esta actividad en el país azteca, donde esta noche de viernes sentados en sus sillas de colores, azules, rojas, verdes y naranjas, y en medio del olor a palomitas de maíz, seremos testigos de varios combates entre parejas: Trueno y Sensei contra Inquisidor y Apocalipsis, Diamante y Pegasso contra Metálico y Dr. X, Bronco y Hooligan contra Averno y El Místico.
Sí, como lo oyen, El Místico, damas y caballeros, el “Príncipe de plata y oro”, heredero de las gestas de El Santo –“El enmascarado de plata” de los años sesenta–, quien después de doblegar a sus rivales en el cuadrilátero aplicándoles “La mística”, su llave maestra, cuando está en el camerino le confiesa al cronista: “La vida con una doble personalidad es difícil: me quito la máscara y no soy nadie. La fama es la máscara. Yo, como persona, soy igual que ustedes” (Castro, 2010).
***
Los cronistas latinoamericanos viven y cuentan y recuentan la urbe. Con la tarea de encontrar un tema, recorren sus ciudades con ojos atentos, descubren y redescubren esquinas, parques y negocios. La urbe en su más pura cotidianidad es de su común interés: carnicerías y galerías de mercado, bares y tabernas, teatros y cementerios, prisiones y sanatorios, bulevares y escenarios deportivos. Lo que no es noticia pero sí es historia. Los centros de las ciudades son el foco de atención principal, calles efervescentes de personas, negocios, automóviles, buses y sistemas de transportes masivos como el metro.
Jaime Bedoya camina por los recovecos de “Polvos azules o la videoteca de Babel” (2012), el más grande centro comercial informal de Lima, reino soberano de la piratería de lo bonito y barato. Mientras que Sergio González Rodríguez, en Ciudad de México, se adentra en las muy concurridas noches de las “Mujer[es] del Table-Dance” (2010). En “Matadero y beneficio” (2012), Andrés Delgado describe el escrupuloso y tecnificado procedimiento del sacrificio de reses en la Central Ganadera; el beneficiadero de veintiocho hectáreas fundado en 1954, en la Autopista Norte de Medellín.
Pero también son un tema muy cronicable aquellos otros sitios de la ciudad que no saltan a la vista de todos.
Cristóbal Peña nos invita a seguirlo en su “Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet” (2012) para descubrir cincuenta y cinco mil libros empolvados que se hacían un lugar entre adornos, recuerdos, chocolates y objetos personales –como colonias, perfumes, desodorantes, toallas desechables, relojes, fotos, dagas, abrecartas y tarjetas de saludo, visita y navidad, además de camisas, corbatas y calcetines nuevos, algunos aún con su papel de regalo a medio abrir– que el dictador dejó alguna vez ahí y muy probablemente después olvidó, sin que nadie se atreviera a sacarlos o cambiarlos de lugar, siquiera a pasarles un plumero.
Entre tanto, Daniel Alarcón (2012) nos engancha desde las primeras líneas de un relato que recorre el interior de Lurigancho25, la más grande institución penal del Perú, a pocos kilómetros del centro de Lima, donde los siete mil cuatrocientos hombres que viven allí –en un espacio construido para alojar a dos mil–, no usan uniformes; no se pasa lista ni hay horario de encierro ni se apagan las luces a una hora determinada. Por una razón: mientras que las autoridades tienen un control nominal los presos lo tienen real; son ellos los que gobiernan de puertas para adentro y tanto la disciplina como la recreación es su responsabilidad.
La “cárcel” se divide en dos territorios: El Jardín, donde viven los “prisioneros” más ricos; y La Pampa, donde viven los más pobres; entre ellos los sin-zapatos, un ejército de drogadictos sin esperanza; y los “rufos”, adictos al crack, una pandilla descarnada y enferma que roba o se prostituye para drogarse. Una estructura de clases bastante rígida ha surgido intramuros junto con el “sistema democrático” del Pabellón Siete –considerado como “un paraíso” dentro de El Jardín– reservado para narcotraficantes internacionales, donde hay cerca de treinta naciones representadas.
En todo caso –descubre Alarcón– la versión de la prisión es un mercado al aire libre donde puede hacerse cortar el pelo o comprar jabón, pilas, máquinas de afeitar, camisetas viejas, drogas y chupetines; además de todo lo que se puede conseguir “por encargo” como teléfonos celulares, armas y alcohol. Y las drogas, en particular, “ayudan a sobrellevar la superpoblación y mantienen a una población por lo general nerviosa en un estado condescendiente y nebuloso” (2012).
Pero también las ciudadelas de los muertos cobran vida cuando los cronistas pasean su mirada por entre los epitafios tallados en el mármol y, de pronto, ante uno de ellos se detienen a pensar, tras una rápida operación matemática, en la crónica que viene a ser la existencia de un ser humano entre las dos fechas que, inexorablemente, lo determinan: fecha de nacimiento-fecha de fallecimiento.
En uno de los callejones de piso ajedrezado del parque cementerio de San Miguel, en el restaurado centro histórico de Santa Marta, Colombia, el escritor Juan Gabriel Vásquez detuvo sus pasos y su mirada para leer en una lápida: “Comandante Jaime Bateman Cayón26. M-19. Abril 23, 1940-abril 28, 1983. Morir por la patria no es morir. La promesa que será cumplida” (2013: 95).
“Pienso –escribe Vásquez– en todo lo que ha pasado desde 1983; pienso en la promesa, en quién la habrá hecho, en quién tendrá a su cargo cumplirla; pienso, también, en esa relación extraña entre la muerte y las patrias” (2013: 95).
El cronista Alexis Serrano Carmona, por su parte, se aleja de la ciudad para trepar por un camino empedrado, lleno de agujeros, rodeado de pencas y cipreses arropados por el frío, el viento y la neblina, hasta llegar a las montañas de Cusubamba, una parroquia de nueve mil habitantes en su mayoría indígenas, enraizada en las montañas de Cotopaxi, Ecuador, donde los miércoles realizan la feria del trueque.
Cada semana se oferta de todo: sombreros, ponchos y sandalias, panes que aún guardan el sabor a horno de leña, espumillas blancas y rosadas, pescado frito, panelas, gaseosas y jugos artificiales, manteca de res y de cerdo. Pero los habitantes de Cusubamba esperan con ansiedad el “Togro: el alimento que tumbó al dólar” (2012) y que muchos lo comen solo y otros con una envoltura de mote –maíz cocido–.
El togro –explica Serrano –es una masa gelatinosa que resulta de cocinar todo un día las patas y el cuero del cerdo –chancho o puerco– en ollas grandes. Cuando el agua, las patas y el cuero comienzan a compactarse de tanto hervir, la preparación habrá llegado a lo que las “togreras” conocen como el “punto”. Será el momento de colocar las vasijas plásticas que le dan su forma final. Luego recibirá el achiote en grano, que le da su color anaranjado, y le seguirán los aliños: cebolla, ajo, sal, orégano; la leche y “algunos otros detalles” que estas mujeres se guardan como un secreto. Esperan hasta que termine de cuajar y queda listo para destacarse como la estrella de la feria del trueque (2012).
Ecuador es un país dolarizado pero en Cusubamba y en sus vecindades que son pueblos agrícolas, muy pocos de sus habitantes conocen el dólar y la mayoría aún vive del trueque. Allí el dólar se llama cebada y los centavos son otros granos, como el trigo y el maíz que no son tan cotizados como el togro. Con la cebada la gente consigue casi todo lo necesario: con tres libras, por ejemplo, una persona puede llevar para su casa, cuatro panes, un jugo artificial, dos fundas grandes de mote y, por supuesto, el infaltable togro (2012).
Si de reportear en las alturas andinas se trata, Eliezer Budasoff escaló hasta los cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar, a los pies del cerro nevado Sawasiray, en el Cusco, Perú, para enseñarnos el terruño y la historia de Julio Hancco, un campesino que cultiva trescientas variedades de papa. “El señor de las papas” (2015),27 tiene sesenta y dos años y ha sido calificado de custodio del conocimiento, guardián de la biodiversidad y productor estrella. Fue premiado con el Ají de Plata en la Feria Gastronómica Internacional de Lima –o feria de Mistura–, y ha sido visitado por investigadores de Italia, Japón, Francia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos, y por productores de Bolivia y Ecuador que han viajado hasta sus tierras en la comunidad campesina Pampacorral, para saber cómo consigue producir tantas variedades de papa. Hancco –relata Budasoff– vive en un paisaje de suelos amarillos, colinas áridas y rocas gigantes adonde no llegan ni los automóviles ni la luz eléctrica. Entonces para ir hasta su casa hay que bajarse en la ruta y subir un kilómetro a pie por una ladera empinada. En verano, el agua de deshielo se enfría tanto que es doloroso lavarse la cara, y en invierno, el frío llega a diez grados bajo cero, una temperatura que puede congelar la piel en una hora. Para conseguir leña, Hancco tiene que andar cinco kilómetros hasta un sitio donde crecen los árboles, cortar los troncos y llevarlos a su casa a caballo. Para conseguir gas tiene que bajar hasta el camino asfaltado y tomar una camioneta que lo lleve hasta Lares, el pueblo más cercano, a más de veinte kilómetros, donde compra pan, arroz, verduras y frutas, que no puede producir en la tierra que heredó de sus padres, porque lo único que florece a esa altura es, justamente, la papa (2015).
Es así como nos vamos enterando de que cuando el cronista latinoamericano sale a reportear no le bastan su preparación intelectual y su ambición profesional. El adiestramiento físico y emocional es también indispensable para alcanzar el éxito.
Queda demostrado con Federico Bianchini, quien el 2 de febrero de 2014 viajó a la Antártida en un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina para conocer en la base Doctor Alejandro Carlini –una de las siete bases permanentes de las trece que su país tiene en este territorio helado– el escenario y las rutinas de los estudios científicos que allá, durante el verano, desarrollan entre cincuenta y sesenta biólogos, geólogos, glaciólogos e ingenieros, con la flora, la fauna y los cambios en el clima.
La base científica está emplazada en una isla que los argentinos llaman “25 de mayo”, los rusos, “Batepjóo Vaterloo”, los chilenos, “Rey Jorge” y varias personas en otras partes del mundo “King George”, y hace parta de las Shetlans del Sur, un archipiélago del Océano Glacial Antártico. Allí, en menos de una semana, Bianchini conoció las historias y los testimonios de personas que pasan meses contando ojos de Krill, midiendo el viento y la temperatura, contando elefantes marinos, estudiando el vómito de los pingüinos, y para quienes un ave, por ejemplo, llega a ser mucho más cercana que un familiar. Hasta ahí, todo le salía de maravilla en ese paraíso helado e inmaculado. Pero, cuando llego el momento de su regreso a Buenos Aires, el clima se tornó hostil, el avión encargado de llevarlo no pudo aterrizar, y su estadía se transformó en casi un mes encerrado en el hielo y tuvo que seguir una rutina de reglas estrictas para comer, ducharse, caminar y salir a la intemperie sitiado por la blancura de la nada; un paisaje bello y tenebroso al mismo tiempo.
En su casa de Buenos Aires, a mediados de 2016, Federico Bianchini le puso el punto final al libro Antártida. 25 días encerrado en el hielo. En su crónica nos da cuenta de una lección aprendida como reportero inmerso junto a científicos en la última región de la Tierra que fuera descubierta por seres humanos: “Desde lejos, los detalles no se observan. Con detalles, las cosas son distintas” (2016: 55).
***
Un subgénero de la crónica muy utilizado por los autores latinoamericanos es el perfil –también identificado por editores y periodistas en Colombia como retrato o semblanza–; un relato que gira sobre la vida de un personaje y que busca, a partir de entrevistas con el “perfilado”, con quienes lo rodean y con el acopio de información documental, responder a las preguntas ¿quién es quién? y ¿cómo es quién?, o ¿quién era quién? y ¿cómo era quién? en su estilo de obituario. El personaje no necesariamente debe ser famoso o relevante para la vida pública de una sociedad. Por el contrario, puede ser cualquier persona, algunas con características físicas y psicológicas particulares o vidas trajinadas por muchos caminos; en todo caso, historias dignas de ser reveladas con una marcada intención épica.
Laura Castellanos en “Cronista de otro planeta” (2010) perfila al periodista mexicano Jaime Maussan, quien se dedica a documentar su obsesión por la vida extraterrestre en una revista y en un programa de televisión respaldado por su grupo Los Vigilantes, tildados de indeseables y cazafantasmas por astrónomos y ufólogos, así que es para algunos un apóstol y para otros el líder de una secta fanática. En “La eterna parranda de Diomedes” (2010), Salcedo Ramos se arriesga a quemarse metiéndose en el infierno personal del controvertido ídolo de la música vallenata; y en “El oro y la oscuridad” (2010), logra describir golpe a golpe la vida gloriosa y trágica de Antonio Cervantes Kid Pambelé, quien llegó a ser el hombre más importante de Colombia para Gabriel García Márquez, el hombre más importante de Colombia.
Villanueva Chang conduce con astucia reporteril al tenor peruano Juan Diego Flórez –considerado el nuevo héroe de la ópera y a quien Pavarrotti señalara como su heredero– para que afloje su voz y le refiera detalles sobre una de las mayores frustraciones que ha tenido en su vida: no sabía silbar.28 Leila Guerriero, en cambio, logra sin trucos que René Lavand no se guarde ninguna carta bajo la manga y le confiese su vida desde la niñez en “El mago de una mano sola” (Guerriero, 2012a).
Una de las similitudes entre la crónica de perfil que se escribe, por ejemplo, en Estados Unidos y la que se escribe ahora en los países latinoamericanos tiene que ver con la búsqueda de la historia secreta de alguien que ya es conocido, pues en sociedades mediáticas y tan adictas a la fama, el desafío es conocer la zona incierta de las celebridades. No obstante, ha sido lugar común que los cronistas latinoamericanos prefieran personas olvidadas o desconocidas, poco tratadas o distorsionadas por el discurso oficial. En palabras del maestro Villoro: “Si los cronistas norteamericanos buscan la vida secreta de las famas públicas, los cronistas latinoamericanos buscan las historias que subyacen bajo la ignorancia o la impunidad” (Escobar y Rivera, 2008: 263).
Así, nos damos cuenta de la existencia del uruguayo Gonzalo Tancredi, doctor en Astronomía, quien en “El socialista que degradó a Plutón” (2010), de Leonardo Haberkorn, bajó de la nube a generaciones de escolares que aprendieron erróneamente que Plutón era el noveno planeta del sistema solar; pues fue él quien puso las cosas en su lugar convenciendo a la comunidad astronómica mundial de que se definiera al astro como “Planeta enano”; y de paso, desde un país donde no existe un solo telescopio importante, humilló a la astronomía estadounidense, descubridora del cuerpo celeste degradado.
El cronista Ezequiel Fernández Moores revela que José Néstor Pékerman,29 el hoy flamante director técnico de la Selección Colombia de Fútbol, trabajó como taxista ocho horas diarias en las calles de Buenos Aires. El taxi, un Renault 12, se lo había prestado Tito, el hermano mayor, y él lo pintó de negro y amarillo. Es 1978, Pékerman tiene 28 años de edad y su primera hija, Vanessa. Una rotura de ligamentos en una rodilla lo había dejado fuera de combate como jugador profesional del Independiente Medellín. Tiene que entrar plata a su casa, pues el sueldo que su esposa Matilde gana como docente en una escuela primaria, no alcanza.
El guionista y productor de televisión colombiano Fernando Gaitán es un personaje de la noche, desvela Sinar Alvarado. Para la investigación que requirió el perfil del gurú30 de la telenovela latinoamericana, además de las lecturas, de las entrevistas a amigos, colegas y críticos, Alvarado dedicó varias madrugadas a seguirlo en sus fiestas. Y ahí descubrió que el célebre creador de “Café con aroma de mujer” y “Yo soy Betty, la fea” es, básicamente, un anfitrión: “un hombre que dedica tiempo, dinero y esfuerzo al fino arte del agasajo” (Alvarado, 2010: 33).
Dos maestros de la crónica latinoamericana, el mexicano Carlos Monsiváis31 (1938-2010) y el chileno Pedro Lemebel32 (1955-2015) son perfilados –bien se podría decir que homenajeados– por Fabrizio Mejía y por Óscar Contardo, tras un arduo proceso de citas canceladas, de evasivas y de no pocas exigencias por parte de los dos personajes, hasta que Monsiváis y Lemebel decidieron abrirles a Mejía y a Contardo las puertas de sus viviendas, en el barrio Portales de Ciudad de México y en el centro de Santiago, y dejarse ver aislados de los mundillos que frecuentaban.
Entonces sus perfiles –que ahora con la ausencia de los dos personajes leemos como sus obituarios cronísticos– comienzan con el asombro de Mejía y de Contardo, tras meter sus cabezas y desplegar sus miradas en los espacios de las madrigueras de Monsiváis, el intelectual más público durante décadas en México; y de Lemebel, el niño pobre que vivía en un basural y se convirtió en profesor de arte, artista travesti y en uno de los escritores más importantes de Chile.
Para Mejía, la medida de Monsiváis es el buzón en la puerta negra de su casa por cuya rendija cabe un tomo de una enciclopedia; “la casa es un vagón de tren y el estudio es la punta más baja en forma de ‘ele’”; el escritorio está repleto de papeles, libros, periódicos e informes; muchísimos gatos circulan con libertad por el recinto y algunos trepan por las extremidades y la cabeza de su amo; y “justo en una pared lateral dos dibujos cuentan una historia de la cultura mexicana: uno es la primera página manuscrita de El llano en llamas, de Juan Rulfo, autografiada y con el trazo preciso de un coyote aullando. El otro es el dibujo hecho por José Luis Cuevas del rostro de Monsiváis con adornos muy pop en los lentes” (Mejía, 2012: 246-247). Para Contardo, la medida del Lemebel –quien había decidido “frenar la intensidad alcohólica en la que vivía tras la muerte de su madre”– es su nueva casa en un cuarto piso frente al Parque Forestal; un departamento amplio en el sector más codiciado de Santiago, en lo que él mismo llama gay town; y el cual está “armado con una suerte de economía de medios que no es lo mismo que minimalismo. Muros blancos, los muebles apenas necesarios, algunos grabados de Juan Domingo Dávila, uno de los artistas visuales más importantes del arte contemporáneo chileno quien, por cierto, también firma como Juana” (Contardo, 2010: 62-63).
Así que, dime dónde vives y te diré quién eres y cómo eres.
Por eso mismo, Josefina Licitra, viaja cuatrocientos kilómetros en ómnibus con un fotógrafo –Sebastián Miquel de la revista Anfibia– a Balcarce, una ciudad de treinta y cinco mil habitantes ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, para conocer a Rosita, “la vaca sagrada”, que vive en un corral del campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Rosita, una vaca única en el mundo, una vaca que da leche maternizada, vive allí protegida por guardias, alarmas y sensores láser; y también custodiada por tres científicos que comparten con ella hasta su lecho de paja. Y Rosita crece allí sin saber que su clonación es un experimento revolucionario que la tiene viviendo la vida de “una vaca solitaria y malhumorada” que come alfalfa con papas fritas (Licitra, 2015).
Licitra escribe que:
Rosita es marrón. Y tiene cara de rumiante: los globos oculares gordos, y esa lentitud vacía que recuerda a las personas pasadas de diazepam. Rosita luce así, bueno, porque no hay vaca inteligente. Pero también –hay que decirlo– porque su vida es –o parece ser– aún más aburrida que lo usual. Desde que nació –el 6 de abril de 2011– la vaca no tiene contacto con otro animal que no sean Nicolás Mucci, Germán Kaiser y Adrián Mutto, los científicos; y Carlos Lobato, su cuidador. Y eso, a su vez, tiene sus razones. Por normas de seguridad, Rosita vive –debe vivir– aislada de todo. Por un lado, porque su organismo hoy tiene un valor incalculable. Y, por el otro, porque la Comisión Nacional de Biotecnología Animal (Conabia) entiende que, al ser un animal genéticamente modificado, no debe tener contacto con nada de eso que se entiende como “entorno”. Nadie puede llegar a Rosita –salvo el personal autorizado–, y nada de Rosita puede llegar a nadie (todo lo que salga de la vaca –si no es utilizado– debe ser eliminado como residuo patológico) (2015).
Licitra asegura que le duele el cerebro cuando trata de comprender qué viene a ser Rosita, los científicos le dicen que tiene cinco madres: este animal es el resultado del cruce genético de cinco organismos distintos. Por un lado –le explican– se tomaron genes de dos humanos (varón o mujer: no se sabe) de un banco genético. Luego, se tomó una muestra de piel de una vaca Jersey (cuya leche es rica en grasas) y de ahí se extrajo una célula que fue transformada genéticamente, en tanto le fueron introducidos los genes humanos. Esto a su vez fue metido en el óvulo de otra vaca, y a través de un proceso de clonación se generó un embrión. Ese embrión (producto de la unión de ese óvulo más la célula transformada) fue transferido a una tercera vaca que gestó y parió el animal (2015). Esta suma –trata de entender la cronista– ni siquiera tiene en cuenta a la madre número seis (una vaquillona que crio a Rosita en los primeros tiempos, porque su madre biológica –la última de ellas– la rechazaba), y tampoco incluye a los cuatro padres: que vienen a ser Mutto, Mucci y Kaiser, los científicos; y Lobato, su cuidador. En conclusión, “somos una familia”, le dice el científico Germán Kaiser a Josefina Licitra.
Con osadía reporteril y destreza narrativa, José Guarnizo Álvarez junta las crónicas de perfil, de obituario y de prontuario criminal ajustado a la nota roja, en su libro La patrona de Pablo Escobar. Vida y muerte de Griselda Blanco (2012).
Griselda Blanco de Trujillo –quien fuera conocida con los apodos de la Madrina, la Tía, la Patrona, la Reina de la cocaína y la Viuda negra–, tenía sesenta y nueve años cuando fue asesinada a tiros por un sicario mientras compraba carne en el barrio Belén de Medellín. Guarnizo Álvarez revela detalles de esta mujer que según la revista Celebrity Networth ocupó el noveno lugar en la lista de los narcotraficantes más ricos del mundo con una fortuna calculada en dos billones de dólares a comienzos de los años setenta del siglo pasado, y que según el agente retirado de la DEA Robert Polombo, fue responsable de la autoría de cien homicidios solo en Miami.
“Permítanme presentar este libro no como una biografía de Griselda Blanco” –interpela a los lectores en el prólogo Guarnizo Álvarez–, sino como un retrato de Medellín y de Miami, en las década del setenta y los inicios de los años ochenta, sin condenar ni absolver a la mujer, poniendo en escena a personajes que la conocieron, como su peluquero, y a otros que trabajaron en la delincuencia con ella, junto con datos y sucesos tomados de los archivos del FBI, de la DEA, de la Policía colombiana y de la prensa. “A Griselda Blanco, los adjetivos le sobran. En estos casos, los muertos y las víctimas hablan por sí solos. Ella fue una de las mujeres más peligrosas en la historia de la mafia, pero más vale mostrar que explicar, y es eso lo que intento hacer en estas páginas” (2012: 12-14), indica el cronista.
***
Suele ser muy recurrente que los cronistas latinoamericanos escojan aquellos temas que consideran tabú para la sociedad en general, o para ellos mismos: la prostitución, las drogas, la brujería, el fetichismo, el aborto, las diversidades sexuales, el suicidio y la locura. Por eso es posible encontrar numerosas crónicas sobre estos contenidos, convirtiéndose más que en temas tabús, en motivos reiterados y tradicionales para estos soportes. Bajo el ejercicio reporteril el cronista tiene la oportunidad de conocer los asuntos y los individuos que le causan curiosidad por el hecho de ser censurados por algunos sectores de la sociedad.
Por ejemplo, en “Burdel de burras” (2008), la cronista Margarita García se va detrás de Andrés y de sus cinco amigos, quienes median como proxenetas de varios adolescentes de catorce y quince años a quienes llevan por turnos a una finca del municipio de Turbaco, a cuarenta minutos de Cartagena, para que hagan lo que ellos ya hicieron cuando tenían sus mismas edades: perderle el miedo al sexo en un aventura zoofílica. Entre los muchachos hay varios que proceden de regiones tanto del litoral Atlántico como del interior de Colombia, lo que desmiente el mito de que la “burricie” sea una práctica exclusiva de los costeños.
Daniel Riera mira, espía y relata en “Esclavos del deseo” (2007); una crónica que avanza entre jaulas, cepos, látigos, pezoneras y muchos otros instrumentos de castigo y tortura; mientras va siguiendo a una chica con antifaz, escote feroz y traje de cuero brillante que se hace llamar Soraya y quien asegura que si no se considerara superior, no podría hacer su trabajo en el mundo del sexo extremo en la Buenos Aires secreta.
¿Qué pasa en la cabina de una masajista erótica? ¿Qué se siente al exhibirse durante una noche como stripper? ¿Cuáles son las imaginerías de los cientos de hombres que llaman a las líneas calientes? ¿Por qué los hombres están obsesionados con los productos para potenciar su vigor sexual? ¿Ha pensado en qué consiste ser ninfómana? A estas y a otras preguntas similares se propone dar respuestas y, claro, propiciar nuevos interrogantes, el libro El sexo según Soho (2015), en una compilación de crónicas de inmersión y testimonios sobre la más estimulante de las acciones humanas, realizadas por treinta y dos periodistas convocados y “excitados” por la revista colombiana Soho para vivir –así fuera por unas horas o unos días– como personajes de sus propias fantasías o pesadillas.
En “Trabajando como prostituta virtual” (2015b), Gabriela Wiener, por ejemplo, nos cuenta que el Fisgónclub es la web de sexo amateur, directo e interactivo, en la que se ha instalado para dejarse ver desnuda por la mirilla de la “puerta del siglo”: su webcam. La cronista, quien durante una semana se ha publicitado como “Sexógrafa. Veinticinco añitos. Dependienta. Pechos grandes, lengua larga”, concluirá, “en carne propia”, que una webcamer es a una puta lo que una stripper es a una actriz porno y que la webcam es una especialidad como cualquier otra dentro del mundo del entretenimiento, y la suya es meterse en la cama para prestar servicios sexuales sin derecho a roce. “Aunque ellos pagan –explica Wiener–, yo tengo el poder. En realidad soy mucho peor que una puta. Las putas entregan su cuerpo pero no su alma. Yo ni siquiera el cuerpo. Moraleja: ser objeto sexual es divertido cuando no te pueden echar el guante” (2015b: 19).
“Yo aborté” (2007) es la crónica de Paula Rodríguez que en febrero del 2003 parió la revista Rolling Stone, en su edición argentina, donde los testimonios de varias mujeres levantan la voz en sus páginas poniéndole rostro y nervios al aborto clandestino que tanto allí como en los demás países del continente es una –y ha sido la principal– de las causas de muerte entre las embarazadas. “La discusión sobre el aborto –se señala en la presentación de la crónica– y su implementación legalizada sigue allí, empantanada, amenazando con dar a luz, esperando que nos decidamos a abordarla” (2007: 93).
Como se decidió Rodríguez a abordarla como una historia insoslayable desde el primer párrafo de su relato:
Examinó un atado de perejil y eligió el tallo más grueso. Aunque estaba sola, se encerró en el baño. Metió el tallo por su vagina hasta estar segura de que había llegado al útero. Y esperó el dolor, alguna señal de que estaba abortando.
—Duele sí. Muchísimo. Es como un parto. Pero no hay que tener miedo, ¿eh? Si tienes miedo, es peor: vas al hospital. Yo estuve dos días con dolores fuertes. Después, algunas molestias, hemorragias (2007: 94).
Cuando Rosana Alcarraz decidió abortar tenía veintitrés años y dos hijos, explica Paula Rodríguez al revelar el nombre y el apellido de su fuente de información testimonial, para trascender el estilo periodístico, de fantasmas y de sombras, cargado de eufemismos con el que se suele dar cuenta en las noticias de asuntos como el aborto.