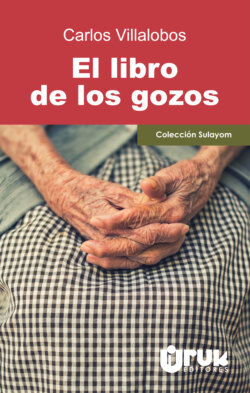Читать книгу El libro de los gozos - Carlos Villalobos - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Homilías de gozo
Primer sermón
ОглавлениеMás vale valiente vieja,
que joven y pendeja.
Proverbio clemenciano
Amadísimos hermanos, por aquel tiempo, a mi Abuela la Profeta todavía no le habían salido aquellos horribles musgos en el cuerpo. Todavía Abuela y yo vivíamos en la vieja casona de los grandes milagros. Por aquel entonces recibíamos peregrinos de todo el mundo. Venían a llenarse de buenas vibras; venían, hermanos, a arreglar desarreglos y, sobre todo, a comer las ollecarnes que solo la anciana sabía preparar. Una vez satisfechos reposaban tres días y tres noches. No estoy mintiendo. Se los juro. En verdad lo digo. Los visitantes quedaban como resucitados y por eso la anciana fue conocida por aquel entonces como la Resucitadora de Santalucía. Algunos, por mala fe, le decían la Gran Reputeadora. Pero esos son los que dicen falsedades, hermanos míos, esos son los pecadores, los seguidores del Cocodrilo Leviatán, el enemigo.
Abuela la Profeta, hermanos clemencianos, tenía fama más allá de las fronteras. Por eso los peregrinos, con gran devoción, llegaban de todas partes. Llegaban del sur, del norte, de abajo; llegaban, hermanos, incluso de los polos y el desierto y hasta hubo unos locos que afirmaban ser de otros planetas. Yo sé, hermanos, que esto no era verdad, pero quién sabe qué es cierto y qué no en este mundo de pesadillas. Lo cierto es que no comían carne y hablaban extrañas lenguas; pero eso sí, hermanos, en cuanto olían la carne con verduras –yuca, ñampí, chayote y tacacos– que preparaba Abuela la Profeta, les entraba una tentación tan irresistible que, en verdad lo digo, no podían evitar la tentación. Y he aquí, queridos hermanos, que entonces por obra y gracia de la ollecarne se convertían en clemencianos. Había que verlos devotos de aquella comilona, chupándose los dedos, que si no fuera porque yo sabía que aquello eran cosas de mi Abuela la Profeta y yo sabía que ella estaba enchufada con el que todo lo puede, hubiera pensado que eran posesiones leviatánicas. Hoy, hermanos, tengo claro que la ollecarne con la posta, la costilla y las verduras, son como el maná de la fe clemenciana. Dichosos serán por siempre los que coman de esta carne.
Y sucedió entonces que algunos de los peregrinos se quedaban jugando ajedrez, dominó, damas chinas, güija y de vez en cuando, alborotados por el calor de Santalucía, colocaban una botella en el patio y girándola para señalar víctimas –o cómplices– al azar, hacían, hermanos, una ceremonia nudista que no quiero contar aquí porque este lugar es sagrado. Otros, menos viciosos, solían echarle monedas a una rocola con discos de rock and roll y armaban tremendos bailes que a veces duraban cuarenta días y cuarenta noches. Hasta que Abuela la Profeta, furiosa por el escándalo, cogía la escoba de barrer el patio y los echaba a escobazo limpio de la casa mientras les hablaba diciendo: «salid todos de esta casa porque esta casa es el espacio de mi cuerpo. Alejaos todos de este sitio porque este sitio es el sitio de mi sangre». Y los peregrinos, hermanos míos, con la cabeza cabizbaja, se iban yendo uno a uno, con el alma desinflada.
He aquí, hermanos, que los visitantes nunca dejaban de llegar, excepto en la época de los enormes aguaceros que nos manda Santata para avisarnos que él todavía está vivo y coleando en su reino celestial. Pero en la época de los ardientes días que prepara el propio Cocodrilo Leviatán, los peregrinos aparecían como plaga. Gracias a ellos sabíamos lo que pasaba en el mundo, sabíamos quiénes eran los pastores con más estafas y cuáles ya habían caído en la cárcel, sabíamos, hermanos, quiénes eran los curas más depravados y cuántos monaguillos habían perdido la inocencia. Nos enterábamos, por los mismos ladrones, de todos los detalles de cualquier asalto bancario. Era lógico, hermanos míos, los bandoleros huían hacia estos rumbos, pues una vez cometido el robo, y botín en mano, lo único que se les ocurría era darse el lujo de una deliciosa ollecarne de Abuela la Profeta. Era el modo más gozoso de gastar lo robado. Nada tontos, hermanos, nada tontos. Así quedaban perdonados de toda culpa, pues la ollecarne de mi Abuera era bendita y benditos son los que la han probado. El que peca y reza, empata.
A veces también llegaban soldados malheridos que venían desde alguna guerra. Llegaban en forma clandestina tan solo por las ollecarnes curanderas de mi Abuela la Profeta. Comían hasta saciarse y quedar curados. Una vez sanos, hermanos míos, regresaban al combate protegidos para siempre.
Un día llegaron unos forasteros tan de repente, que las brasas del fogón no tuvieron tiempo de advertirnos nada. Traían un apetito de fuego que no se habría apagado ni con un ejército de bomberos, si no hubiera sido por la audacia de Abuela la Profeta y su habilidad milagrosa de hacer que una misma olla alcanzara para dos personas o bastara y sobrara para alimentar un ejército. Esa vez los recién llegados resultaron ser de un pueblo que andaba en busca de un lugar donde no hubiera malentendidos, ni políticos; mas he aquí, amadísimos hermanos clemencianos, que se habían perdido tratando de encontrarlo. Desesperados, vinieron hasta Santalucía para consultarle a mi Abuela. Por fortuna, la Profeta, siempre mañosa, se acordaba de un paraje donde ni siquiera el pecado que es tan común y tal salvaje había podido llegar.
—¿Y cómo se llama ese sitio? –le preguntó un tipo bastante viejo y barbado que parecía ser el jefe.
—Paraíso Terrenal –respondió Abuela y siguió barriendo el patio, mientras un alboroto de chompipes[3] y gallinas despedía a la comitiva que se dirigió hacia el lugar que ella les indicó.
Después supe, amados clemencianos, que nunca pudieron llegar al sitio pues unos metros antes de entrar se llevaron la sorpresa. El lugar estaba habitado por turistas y a los turistas, hermanos míos, les molesta que los nativos comunes y corrientes se les acerquen mucho. No les quedó más remedio que armar unos ranchos a la orilla de río y dedicarse, para siempre, a la pesca de billeteras.
Por aquel tiempo, amadísimos hermanos, a mí me gustaba el fútbol y la fiesta. No me da vergüenza confesarlo: era un mundano que aún no había recibido la gracia clemenciana. Y sucedió que un día salí con unos amigos. De esos compas de diabluras que uno tiene en la niñez. Pues bien, estos amigos, que no son aquí parábola sino hechos de mi vida, según nuestros nombres de iniciación, se llamaban Pulgaloca y Jacharrata. ¿Te acuerdas, Jacharrata? No se rían, hermanos, estoy hablando en serio. No te pongas rojo, hermano Jacharrata. Bendiciones, hermano. Que los grandes senos de Abuela la Profeta te llenen siempre de gozo. ¿No sabían ustedes que al hermano Antonio le decíamos Jacharrata? No se rían, eran nombres de cariño, cosas de niños. A Abuela, por cierto, no le gustaba mucho que nos dijéramos así. ¿Qué cosa? ¿Que cómo me decían a mí? ¿Para qué quiere saberlo, hermano? Mejor dejémoslo así. No, no lo voy a decir. Jacharrata, cuidado con decirlo. En serio. Mejor déjenme seguir, que me están embarrialando la cancha. No quiero que nadie nunca lo sepa. Es mi sagrada voluntad. ¿Oyeron?
Los tres éramos fiesteros como chiborras en Semana Santa. Y he aquí, amadísimos hermanos, que fuimos a una cantina con el propósito de tomarnos un jugo de zanahoria y tal vez una cajeta hecha con miel de abeja. No se rían, hermanos, por Abuela la Profeta, que debe estar tirándose palanganadas de agua bendita a los pies de Santata, les juro que es cierto. ¿Verdad, Jacharrata? No puedo explicar cómo, pero entre trago y trago, la zanahoria y la miel de abeja nos hicieron un efecto paranormal. No lo sé, pero salimos completamente borrachos. Sin duda, como le decía yo a Abuela, culpa del maldito Cocodrilo. Abuela que ha sido tan sabia y mañosa no pudo explicar cómo sucedió aquello. Mas la vieja, angustiada por aquel sospechoso hecho, tomó una decisión que le agradezco, le agradeceré y le seguiré agradeciendo por los siglos de los siglos. Decidió encomendarnos a las Santas Ánimas del Santo Purgatorio, para que estas nos guiaran y de ahora en adelante ni las zanahorias ni las cajetas de miel de abeja nos volvieran a producir trastornos espirituales.
Y he aquí, amadísimos hermanos míos, que las Santas Ánimas del Santo Purgatorio son efectivas y afectivas con los de aquí abajo. Y así fue como gracias a ellas y a los rezos milagrosos de la vieja, que Pulgaloca, Jacharrata y quien les predica nos recuperamos para siempre. ¡Gloria a los yigüirros celestiales que protegen a mi Abuela en las alturas! ¡Gloria! Cada vez que por alguna razón somos tentados por las fuerzas del vicio y queremos pedir un jugo de zanahoria un ánima acude y se posesiona de nuestras bocas y de ellas brotan otras palabras como guaro, aguardiente o licor de contrabando; o bien ocurre que se posesiona del cantinero y cuando nosotros decimos jugo de zanahoria, él levanta la mano en señal de alto y dice con firmeza: «Aquí no vendemos jugos de zanahoria», aunque tal vez, hermanos, por casualidad, sí vendan de verdad. Y he aquí que entonces tomamos cualquier otra bebida. Pero jugos de zanahoria mezcladas con cajetas de miel de abeja de ninguna manera, nunca más, gracias a Santata y a mi Abuela la Profeta. Estos milagros hermanos, los cuento como testimonio de la gracia clemenciana que libera del pecado, que libera, hermanos, de la culpa.
En verdad, esto que cuento es para que oigan los pecadores de estos siglos leviatánicos, para que sepan que los milagros existen, que la fe es poderosa y obra cambios en el alma más perdida. Y es que está escrito, decía la cangreja alborotada de mi tía, que llegará el momento en que hasta los dioses hagan fila de oficina en oficina con una sola idea: pensionarse. Y miles de perros hambrientos recorrerán por las calles en busca de algún ojo, algún hígado, algún corazón, cualquier cosa para seguir viviendo entre los muertos. Escuchen hermanos, escuchen que el que todo lo ve, está viendo y nos ve.
Mas en este mundo de pecado nadie dirá nada. Todo el mundo fingirá que no ocurre nada. Porque he aquí que solo nosotros estamos despiertos y he aquí que somos los únicos que andamos con la verdad en el corazón. El mundo habrá de terminar y habrá de terminar muy pronto. Pobres de los que no oigan mi mensaje. Nada más les digo, ¡Pobres!
Yo soy, hermanos, el Elegido. Yo soy, Juanelí Ortuño y soy nieto de mi Abuela la Profeta, y he aquí que yo soy su seguidor, el que la anuncia, el que ha sido puesto en el mundo para abrirle el camino a la verdad. He sido llamado por el Soberano Rey de las alturas, hermanos, para ser el primer pastor de esta iglesia verdadera. La que jamás será vencida, hermanos, jamás será vencida, hermanos, porque una iglesia unida, jamás será vencida, hermanos, porque tiene una profeta viva. Repitan conmigo, hermanos, jamás será vencida.
El que todo lo puede así lo ha querido y si alguno de ustedes, hermanos, quiere contradecirme no podrá porque estas cosas no son mías. Santata y la Profeta Osejo las escribieron en mi corazón. Y he aquí que he sido llamado a predicar para que aquellos que puedan oír oigan, para que oigan los jueces que juzgan, que oigan que yo tengo autoridad para juzgarlos a ellos. ¡Gloria a los yigüirros celestiales que están haciendo nido a la derecha de mi Abuela la Profeta!
[3] Pavo