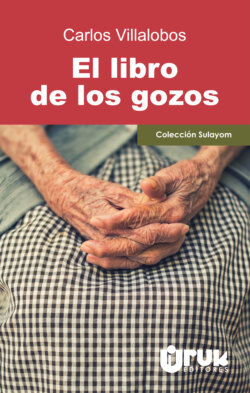Читать книгу El libro de los gozos - Carlos Villalobos - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Homilías de gozo
Segundo sermón
ОглавлениеLa pasión madura
solamente si perdura dura.
Proverbio clemenciano
Y he aquí, amadísimos seguidores de la última verdad, que por aquellos días llegó a Santalucía un anciano. Estaba más allá que de este lado, pero aun así tenía fuerzas para seguir vivo entre los muertos. Y he aquí que se hincó a los pies de mi Abuela la Profeta. Y he aquí que llorando dijo:
—Sálvame, Santa Hacedora de prodigios. Sálvame. Sálvame, oh Santa Hacedora de ollecarnes. Sálvame oh Santa Curandera de las almas.
—Ya basta –le dijo Abuela a punto de perder la paciencia–. ¿Qué carajos es lo que quiere?
Y he aquí, hermanos, que aquel anciano continuó diciendo:
—Hay gente que muere de amor. Pero yo tengo un amor tan eterno que a mí me pasa lo contrario: me quiero morir y este amor no me deja. Ya perdí la cuenta del tiempo que lleva mi penar.
—Levántese –le dijo mi Abuela la Profeta–, veamos si esta perdición de amor tiene cura.
Y he aquí, hermanos, que la Profeta sacó del ropero tres velas. Una era roja, otra era azul y la última, de color negro. Y aquí que le preguntó al anciano si traía un retrato de su amada. El viejo le mostró un rostro desteñido y desdentado. Mi Abuela marcó una D en la vela roja, pues según el viejo la tal princesa se llamaba Dalila, en la azul marcó una J, que correspondía a Juan, el nombre de aquel eterno enamorado. A la última vela, a la negra, no le puso ninguna marca.
Luego, amadísimos hermanos, que de seguro ya están tomando ideas para los conjuros en casa, Abuela puso en triángulo las velas de modo que la negra apuntaba hacia el norte; la roja, al oeste y la azul, hacia el este. Después la vieja puso el retrato en el centro del triángulo y encendió las tres velas.
Acto seguido, hermanos, Abuela oró con todo fervor y se persignó siete veces siete. Cerró los ojos y encomendó sus avemilagros hacia lo alto, más allá del tizne de la chimenea, más allá del árbol de guarumo, más allá, hermanos, de los pecados de este mundo. Y sus rezos llegaban tan arriba que casi tocaban el mismo nido donde los truenos duermen y los ángeles acunan las almas futuras de los niños. En serio, hermanos, la santa verdad es esa. Y era tal su devoción que cerraba los ojos y sacaba la lengua de medio lado como una novilla pariendo. No se rían, hermanos, que este es un pasaje sagrado. Y he aquí que sucedió que una de las velas se apagó, y luego la otra y luego la otra. La Profeta corrió a encenderlas. Pero en cuanto empezaban a consumirse se volvían a apagar y así hasta que Abuela, desacostumbrada a que las cosas no le salieran, las puso directamente sobre el fuego de la cocina de la leña. Se reía a carcajadas viendo cómo, aunque las velas se resistían, la cera se iba consumiendo poco a poco. «Ah, maldita Dalila, no podrás contra la fuerza de mi poder» –dijo Abuela mientras reía con enojo–, pero su risa no era de venganza terrenal o mundana. No, hermanos, su risa era de enojo celestial.
Y ocurrió entonces que Abuela estaba como poseída por las ánimas. Y sin que nadie pueda explicarse cómo una lengua ponzoñosa de la lumbre le alcanzó el brazo izquierdo. La pobre vieja se estremeció, dio un grito y maldijo a todos los santos y profetas de la historia. Luego, hermanos, corrió al patio de pilas para echarse agua fría en la quemadura. Mientras se tiraba agua con la palangana de lavar la ropa, continúo dando tales gritos que más bien parecían el rugido de una cerda acuchillada. De vez en cuando escupía salivas verdosas por donde seguramente se le estaba saliendo la esperanza que es lo último que se pierde. «¡Ya entendí, Dalila, ya entendí!» –exclamó mi Abuela la Profeta, y sin pensarlo dos veces fue por las tijeras, sentó a Juan en la sala y ahí mismo le cortó de raíz la cabellera. Nunca me explicó mi Abuela de qué se trataba aquella ceremonia repentina. Lo que sí sé es que el pobre anciano se desvaneció mientras abuela le habló diciendo: «Esto es para que dejes de andar por ahí sansoniando a las mujeres, maldito Juan de los tenorios».
Y he aquí, hermanos, que aunque los ángeles, estoy seguro, protegían a mi Abuela, por algún descuido, debido a las quemaduras, la anciana tuvo que coger cama. Y sucedió por aquel tiempo que el brazo de la Profeta se puso negro y maloliente, se puso casi a punto de una gusanera. Gracias a Santata, amadísimos hermanos, en el botiquín la vieja tenía aceite negro de carro con larvicida y una buena cantidad de yerbas venenosas. Esto la salvó de perder aquella extremidad mantecosa que tantos milagros había hecho e iría a hacer el resto de su vida, para alegría y salvación de todos los clemencianos.
Pero la anciana no se curó del todo, le quedó un trauma apocalíptico. Tratamos de calmarla, pero fue imposible. Y he aquí, amadísimos hermanos, que estuvo hablando sin parar durante tres días y tres noches. Luego la venció el cansancio y se quedó dormida y así dormida, hermanos, siguió diciendo sus profecías. Era como si hubiera caído en la tentación de las sativas, pero la vieja, que yo supiera, no había ingerido ninguna sustancia sagrada. Como siguió hablando dormida supimos los detalles de lo que soñaba. Vio abrirse los cielos y vio al cura del pueblo sentado en una lujosa silla, rodeado de muchachos. Todos estaban participando de una fiesta de esas que aquí llamamos desmadre. Y he aquí, hermanos, que invitaban a la anciana a que se les uniera. Y como mi Abuela no quiso participar el cura se puso de pie y colocó su excelentísima virilidad al servicio de los jóvenes. Y vio que en eso llegó un mancebo de unos diez años. Había un gran resplandor y ante una señal del sacerdote el joven fue invitado a participar en el desmadre. Y vio que también vinieron otros más, tal vez unos doce, con actitud igualmente libidinosa y entraron a la fiesta con gran escándalo en el pueblo y los pueblos vecinos donde estuvieron sonando siete trompetas toda la mañana. Y he aquí, hermanos, que bajaron a los pies del cura y entre todos le besaban los pies y un anillo que traía puesto. De repente aparecí yo en su visión. Y yo era, muéranse de la risa, un predicador-cronista, se imaginan, que narraba como en un partido de fútbol los detalles del fiestón. Y sucedió, hermanos, que Abuela se moría de miedo por las frases que eran dichas por mí. Según ella, entre otras cosas, dije: «¡Ay, ay de ti, Abuela, he visto que te niegas al banquete!»
En este punto la vieja levantó los pies como si quisiera pegarlos al techo, tosió tres veces, estiró las piernas y se quedó en el más completo silencio. Quedó con la boca abierta y un chorro de baba café maloliente a tabaco bajándole por un lado de la barbilla. Varios visitantes que habían venido a curiosear no aguantaron y corrieron al baño a vomitar. Y ahí estuvo la enferma durante cuarenta noches y cuarenta aguaceros recuperándose de la terrible profecía del fuego.
Y he aquí, amadísimos hermanos, que un día cantó un gallo a las tres de la tarde. Y mi Abuela pensando que ya había amanecido se levantó. Y como si nada hubiera pasado, se quitó una venda contra las várices que usaba en la pierna y se la puso en el brazo. Se fue a la cocina y empezó, hermanos, a preparar una deliciosa ollecarne a la que agregó como toque especial un chorrito de agua bendita que uno de los visitantes le había traído desde un lejano lugar llamado Cartago de los Ángeles. De este modo supimos, amadísimos hermanos, que la Profeta se había recuperado, para gloria y gozo de la humanidad.
Ese mismo día, supimos que Juan, el anciano tenorio, finalmente había muerto. Lo supimos cuando su fantasma apareció en el patio de la casa. Estaba otra vez con el pelo largo. Se masturbaba sin parar y eyaculaba lágrimas amargas. Abuela no tuvo necesidad de preguntarle lo que había ocurrido. Ella ya lo sabía, hermanos, porque lo había soñado cuando estuvo en cama. El día del conjuro con las velas, Dalila sintió un escalofrío recorrerle la espalda y tuvo unas ganas horribles de estar con Juan. Sus manos se deslizaron por entre las piernas y subieron, hermanos, subieron, subieron hasta topar con el tope que la estremeció. Y entonces ella gritó que no. Fue cuando las velas se apagaron, hermanos. Pero de nuevo sin saber cómo, otra vez sus manos subían, hermanos, subían hasta topar con sus calzones humedecidos y otra vez, hermanos, ella gritó que no. Y fue tan fuerte este no, que rompió con lo imposible y, según el sueño, la voz de la mujer vino a decirle la verdad a mi Abuela la Profeta. Le dijo quién era realmente el tal Juan. Nunca sabré, hermanos, cuál fue esta verdad. Lo que sí sé es que el fantasma del anciano seguía en el patio masturbándose y eyaculando para siempre lágrimas amargas.