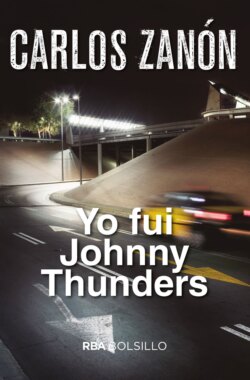Читать книгу Yo fui Johnny Thunders - Carlos Zanón - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 PATTI SMITH
ОглавлениеIrradia la mujer una sexualidad que te dirige hacia ella como un imán. Con la mirada baja, los labios de su gran boca, en un gesto de pericia, para nada de coquetería. Sus manos andan colocando una pinza en el pelo, negro, media melena, salvaje. Lleva una camiseta beige; quizás sea una combinación la que marca sus pezones de una forma también natural, nada erótica. Y en la axila del brazo que queda más cerca de quien la mira, una mata de pelo rojizo. Es un disparo libertario, feminista. Es Patti Smith en Easter. La primera mujer que trepanó hasta el centro de la sexualidad de Mr. Frankie cuando, siendo un niñato, acudió con su madre al Carrefour de El Prat a buscar avituallamiento a gran escala. Ese, el de las compras al por mayor era el día grande del mes. También estaría su padre pero en el recuerdo no aparece. La imagen fue tan poderosa que Francis no pudo evitar aproximarse hasta donde estaba expuesto y coger el disco. Pedir a su madre que se lo comprara. Tanto insistió que al final accedió. Un casete CBS en el que la foto era diminuta y estaba sobre un fondo blanco, pero es que aún no tenía ni el Cosmos. Sin embargo, lo que tiene ahora Mr. Frankie en las manos es un vinilo. No recuerda cuándo lo compró. Ni dónde. Estas cosas no deberían olvidarse, pero se olvidan. Como se olvidan los cumpleaños y las caras de tus hijos cuando no puedes pagar sus pensiones.
Pelo en los sobacos. Se sonríe ante eso que de niño le parecía tan erótico. En aquella época su madre y las amigas de su madre no se depilaban. De sus sacos sin mangas sobresalían esos pelos. Se les marcaban bragas y sostenes. Sus primeras pajas eran las últimas que decía que se haría. Se las hacía pensando en actrices de televisión, en Red Sonja, la novia de Conan, en todas y cada una de las madres de sus amigos, porque a todas les dio por aparecer un verano con tetas y una sexualidad maternal que le parecía irresistible. Pero el primer portazo en la cara fue Patti, su pinza y su vello en las axilas. Siempre le han gustado las mujeres que no se depilan o, cuando menos, que se abandonan un poco. Es obvio —bromea— que desde el principio fue un tipo distinto que tenía las de perder.
Nunca conoció a Patti Smith. Cuando soñó en ser una estrella de rock’n’roll todo fluía tan deprisa y certero que seguro que pensó: ¿por qué no llegar hasta ella? Cree recordar que llegó a tocar con gente que decía conocerla. En un festival del sur de Francia. ¿Quién sabe cuál ni cuándo ni si el recuerdo es verdad? ¿Cómo es que su padre no tiró a la basura esos discos que se quedaron dentro del mueble con mesa abatible donde el niño Francis haría tan bien sus deberes? Quizás ni supiera que estaban ahí. Tampoco las cintas de casete en un estuche de plástico con el cierre roto y una pegatina de SANDINISTA en la cama abatible, desplegable y embozada con trazas de armario empotrado. Dentro aparece el primero de los Pretenders. Chrissie Hynde era más que una paja. Era la chica de la guitarra. La novia/amiga perfecta. Duda que se la imaginara alguna vez trajinándosela, pero con quince años todo es posible. La Hynde y sus primeras fotos en blanco y negro. Con su novio bajista y su hermano de sangre, a la guitarra. Con su exnovio bajista fuera del grupo y su hermano de sangre, guitarra yonqui. Con su exnovio bajista heroinómano fuera del grupo y su hermano de sangre, guitarra yonqui que se muere por sobredosis de cocaína. Con su exnovio bajista heroinómano fuera del grupo que se muere en su ducha solo meses después tras un delicioso pico de caballo. Era evidente que Chrissie necesitaba más un amigo que un polvo. A Ray Davies más que a Jim Kerr. El disco tiene la carátula pero está vacío por dentro. Otro misterio más.
Llaves en la puerta. El viejo vuelve. Trae pan recién hecho. Debería salir de la habitación, ducharse, desayunar con él. Francis apaga un atisbo de carraspera que siempre va a más, escondiéndola en su almohada. En un rincón al lado del armario, bajo años de polvo, está la vieja acústica con su funda marrón y a buen seguro —sin necesidad de comprobarlo— en el bolsillo de cremallera, el libro de Acordes Fácil y letras de canciones como «In the city» o «All or nothing». Encuentra cintas grabadas por amigos con letras que reconocería en cualquier lado. Un batiburrillo ecléctico, sus vicios privados y sus virtudes fanfarronas. Juanjo y su fascinación por el doo wop. Flamingos, Jets, siempre Dion. La caja de Spector que le grabó Juan Antonio. Gene Vincent y New Order. Los Damned, los Only Ones, Buzzcocks y los Undertones. Singles de Derribos Arias, el «Cadillac solitario», los Parálisis, Decibelios, techno ochentero, Yazoo y los Human League, los Stones del Some girls. Ramones, Bowie, MC5, los Pistols, Golpes Bajos y Roy Orbison. Stray Cats, Iggy con o sin Stooges, Cramps, Quadrophenia y Going Underground. Lou y el Berlin, Lou y la Velvet, Lou y Lou. Eddie Cochran, los Dolls y Thunders solo, con sus fotos de ángel caído, de yonqui sensible, hijo de puta. Y es que están todos, piensa Francis. Todos los payasos. No falta ni uno. Todos ellos con todas sus payasadas. También los Pixies. ¿Qué hacen aquí los Pixies? Esos eran de finales de los ochenta, ¿no? Entonces él ya era mayorcito. Igual se lo dejó en una de sus pernoctas esporádicas en aquel domicilio. Kim Deal también tenía la falda mojada para muchos adolescentes pero no para un Francis ya veinteañero. De todos modos sonríe al pensar que parece que toda su adolescencia se la pasó masturbándose y escuchando música, pero esa puede que sea una idea bastante cercana a la realidad.
Su primera novia formal, Liz, era una loca con el pelo rojo de electroshock. La chica le regaló un single de los Pogues, el de «Fairytale», cree recordar. Sería maravilloso que el vinilo estuviera por aquí. Estaba dedicado por ella pero no recuerda qué se leía en aquella letra apresurada y con una deliciosa manía de hacer globos llenos de aire en vez de puntos sobre las íes. No hay suerte con el disco de Liz. Tampoco la tuvo ella con él.
¿Qué habrá sido de la colorada, como la llamaba aquel camarero argentino?
Pelirrojas, con pelo en las axilas y exnovios bajistas muertos. Que se saboreaban como vino caliente, chicas locas, divertidas, con una orquesta en el corazón tocando furibundamente, carpe diem, más novias que amantes.
Un mapa dibujado sin brújula todo aquello, los discos y las chicas.
Francis tuvo algunas mujeres. Mr. Frankie muchas más. Las convoca y acuden en bloque, a razón de fotograma por invocación. Una frase, un arañazo, un cuerpo desnudo —una nalga, un lunar, unos pezones, unos labios mordidos—, y que pase la siguiente. Francis, Mr. Frankie, trata de retener a alguna pero es como mar entre los dedos. Del recuerdo de ellas no le queda nada que le permita imbricar una mitología propia, un camino a algún sitio, ni tan siquiera el descenso rápido para masturbarse alguna vez y ya está.
¡Qué maravilloso cuando todo aquello te sorprendía sin aviso, rompiéndote las defensas! Primero fue así. Luego llegó la convulsión, la gula, las traiciones. Los abandonos, la rutina, el agua estancada, el dinero, las drogas. O pegarte. O los travelos. O inyectarte en la polla. O peinártela con coca. Hasta que una madrugada te reconoces solo y roto, añorando amor sin sexo, una caricia sin gimnasia, la judía en la fuente, todo cántaro y ojos grandes.
Sale Francis de la habitación. Va descalzo. Se llega hasta la cocina. Su padre está mirando si ha subido el café. Se intercambian un «buenos días» por un «he ido a comprar pan por si quieres mojar algo». La cocina, su padre, huelen a viejo, a papel cuarteado, a desayuno de toda la vida.
—Solo hay desnatada.
—Está bien. ¿Puedo ducharme?
—Cuando acabes de desayunar te pongo el calentador.
—¿Hace fresco fuera?
—Sí, pero en nada subirá. El verano no se quiere ir del todo por aquí, ya sabes.
Avisa el café. Paco le sirve un chorro humeante en una taza. Abre en dos el pan. Introduce un cuchillo en un extremo del mismo y lo acerca al fuego. Eso se ha entendido toda la vida por tostadas en casa de Paco y Juana. El viejo se ha percatado de lo de los dientes. Del hueco que, de repente, ha aparecido en la boca de Francis. Los otros días no lo tenía. Está convencido de ello. Por eso le cuesta tanto entenderle esa mañana.
—¿Tú has desayunado?
—A las siete.
—Yo hace rato que ando despierto, pero me he puesto a mirar cosas en mi cuarto.
—Siéntate para desayunar. Te va a sentar mal la leche ahí, de pie.
Francis obedece aquella vieja ley posiblemente absurda y ahora casi entrañable. El viejo comunista se aferra a las pocas certezas que le quedan piensa Francis mientras moja la tostada. Certezas como esa o como que no se debe beber agua helada mientras estás sudado o que la causa de conservar el cabello es que se lo untaba con petróleo cuando era joven.
—Papá, ¿aún guardas mis trajes?
—No. Los dimos. ¿Para qué los quieres?
—Esta semana tengo una entrevista de trabajo —miente Mr. Frankie.
—¿De qué?
—De comercial.
—¿Comercial?
—Vendedor.
—Ah.
Francis sabe lo que está pensando. Lo de los estudios. Lo de aprender un oficio. La Puta Leyenda del Tornero Fresador. Pero para su sorpresa, Paco decide no ir por ahí.
—De todas maneras no te vendrían.
Su hijo no contesta. Hambriento, pega un bocado al pan. Paco le escudriña para descubrir la mentira sobre la entrevista de trabajo. No ha olvidado tan fácilmente los engaños, las fugas, las visitas a la comisaría, la desaparición de dinero y joyas aún sin resolver para la policía, pero no para su padre.
—Con la lata que nos diste con la guitarrica, con ser músico y ahora vendedor de enciclopedias.
—...
—Ahora me dirás que has cambiado.
—No, no te lo diré.
—Mejor. Siempre pensé que tu madre se murió...
—De cáncer. Eso no me lo cargo yo, ¿lo entiendes? Bastante mierda arrastro, pero esa no.
El viejo calla. Francis se levanta y deja la taza en el fregadero. Abre el grifo. Lo llena con agua. No quiere empezar así. Apenas llevan una semana juntos. Le ha ayudado a limpiar en casa. A ir a comprar. Le ha sintonizado bien el televisor. ¿Qué más quiere?
—¿Me pones el calentador? Es que yo lo intento y no hay manera.
—Pues mira que es fácil. Te lo pongo, pero cinco minutos. Esto no es el hotel Ritz. Y otra cosa: no quiero porros ni porquerías de esas por aquí.
—No te preocupes. Ya no me drogo. Te voy a dar una pista. Como me has dicho ya cien veces desde que estoy aquí, he engordado todo lo que ves. Por si no lo sabes, ese es un buen síntoma.
Silencio.
—¿Por qué has vuelto?
—Ya te lo expliqué.
—No, la verdad.
—¿La verdad? —Francis deja pasar unos instantes antes de volver a hablar—. Lo que te dije es la verdad. No tenía dónde ir y no quería volver a la calle. Se me había pegado la mala suerte ¿sabes? Y pensé que, al menos podía arreglar algo, no sé qué, algo y desde este sitio me pareció que podía empezar de nuevo.
—Mucha literatura, Francis, como siempre. En fin, tú sabrás...
Paco se levanta y sale al pasillo. Francis vuelve al dormitorio. Abre la bolsa buscando muda limpia. Instintivamente busca droga sabiendo que no la hay. Viejas costumbres. Ha hecho casi todo lo que hay que hacer para alejarse de ellas. Todo menos borrar el número de su dealer del móvil. Coge calcetines, calzoncillos, una camiseta. Entra en el lavabo. Se empieza a desnudar. Su padre abre la puerta. Trae toallas limpias con sus iniciales y las de su mujer bordadas. La situación les resulta embarazosa. Francis le da las gracias. Paco baja la mirada. En el fondo, uno y otro saben que ahora más que padre e hijo en una escena cotidiana son dos viejos con casi los mismos números de las últimas rifas.
—Oye, ¿qué le ha pasado a tus dientes? Ayer...
El viejo formula, por fin, la pregunta.
—Perdí algunos. Muelas sobre todo. Parece más de lo que es. El problema son las encías. No me aguantan los dientes.
—Ya.
—Tengo un postizo. Provisional. Lo llevo siempre, pero anoche sangré. Nada grave. Me pasa a veces. Pondremos una señal en cada dentadura postiza, no sea que nos vayamos a intercambiar la sonrisa —trata de bromear Francis, pero es consciente de que le ha salido un chiste malo y, lo que es peor, extremadamente triste.
Paco se da la vuelta y sale. Mr. Frankie acaba de desnudarse y contempla su cuerpo flácido, lleno de pliegues, amarillento en el espejo, con tatuajes —especialmente el gato de Liz, como el del disco Le Chat Bleu de Willy y Toots, en el hombro— que ahora parecen burlas. Recuerda la de caricias, golpes y pinchazos que han tenido lugar en este, su cuerpo. Ese paisaje de labios, pellizcos y roces, pelos y metal, un envase ahora vacío que un día escondió algo, un yo, un no sé qué que en las canciones él llamaba alma o rabia. Podría abrir la boca y ver cómo andan las encías, pero no lo hace. Si come bien los próximos días mejorarán. Eso es todo lo que puede hacer.
Cuando tenga dinero volverá al dentista.
Pagará las pensiones atrasadas de sus hijos.
Dejará de gorrear tabaco.
Todas esas cosas.
El suelo de la ducha está helado. Los bordes de la bañera y alrededor del desagüe se han ido desconchando. Champú. Gel. Marcas blancas todas ellas. Ve colgados tras la puerta un albornoz azul a jirones y otro de flores, de su madre, a buen seguro, apelmazado por los años. Francis abre el grifo de agua caliente. Sale fría. Los segundos transcurren a la espera de que llegue el calor. Nada. Cierra. Abre. La misma historia. Finalmente parece que el agua se entibia o quizás es solo que la mano de Francis se ha acostumbrado al helor. Se coloca bajo la regadera. Champú. Cabello que se le queda en las manos. El agua parece volver a enfriarse. Joder.